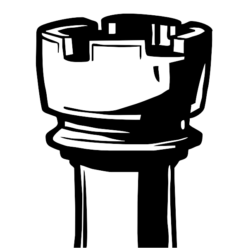Autos: TORRES, OSCAR C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA – ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL
Expte. Nº 11050188
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA (Córdoba), SALA CIVIL Y COMERCIAL.
Fecha: 03/07/2025
Ver fallo de primera instancia acá.
Ver dictamen del MPF de segunda instancia acá.
Ver fallo de segunda instancia acá.
Ver dictamen del MPF de casación acá.
En la ciudad de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo número un mil seiscientos veintinueve (1629) Serie “A” del seis (06) de junio del dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia, los Señores Vocales de la Sala Civil y Comercial, Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Jessica Raquel Valentini, bajo la presidencia de la primera, proceden a dictar sentencia en los autos caratulados: “TORRES, OSCAR C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA – ABREVIADO – OTROS – TRAM.ORAL” (EXPTE. N.° 11050188), determinando en primer lugar las siguientes cuestiones a resolver:
PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de casación?
SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
Conforme al sorteo que en este acto se realiza, los Señores Vocales votan en el siguiente orden: Dres. María Marta Cáceres de Bollati, Domingo Juan Sesin y Jessica Raquel Valentini.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL, DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:
I. La aseguradora demandada –a través de su apoderado, Dr. Ángelo Valenzano- interpone recurso de casación en contra de la Sentencia número 14 dictada el día 14 de marzo de 2024 por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Ciudad de Villa María en autos “TORRES, OSCAR C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA – ABREVIADO – OTROS – TRAM.ORAL” (EXPTE. N.° 11050188), invocando la causal del inciso 3º del art. 383 del CPCC.
En sede de grado la impugnación tramitó con traslado a la contraria; quien dejó transcurrir el plazo legal sin contestar los agravios. Mediante Auto número 105 de fecha 23 de julio de 2024 el tribunal de grado concedió la impugnación extraordinaria.
Elevadas las actuaciones a esta sede, se corrió vista al Ministerio Público Fiscal, quien dictaminó por intermedio del Sr. Fiscal Adjunto. Dictado el decreto de autos, quedó la causa en estado de ser resuelta.
II. Según da cuenta la causa, el 27/6/2022 la actora promovió demanda por incumplimiento contractual reclamando el cobro del seguro de vida contratado, más daño moral. Alega que el fallecimiento del asegurado se produjo el 29/4/2020 y que la aseguradora declinó injustificadamente la cobertura. En la contestación, la accionada planteó la defensa de prescripción liberatoria invocando el plazo anual que contempla el art. 58 de la Ley 17.418; en tanto que la actora se opuso, solicitando la aplicación del plazo del art. 50 de la Ley de Defensa del Consumidor.
En primera instancia, la excepción fue desestimada en la inteligencia de que correspondía aplicar el plazo de tres años previsto por el art. 50 de la LDC para las sanciones administrativas; decisión que impugnó la aseguradora por vía de apelación. El tribunal de alzada juzgó aplicable el plazo quinquenal que contempla el Código Civil y Comercial de la Nación y rechazó el recurso. Contra esa decisión la accionada dedujo recurso de casación invocando el inciso 3º del art. 383 CPCC; el cual resultó formalmente habilitado.
En el memorial casatorio, la demandada afirma que la sentencia dictada en el presente caso se funda en una interpretación del derecho que resulta contraria a la asumida por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Sexta Nominación de esta Ciudad, en autos “Stratta, Fabián Marcelo c/ La Segunda Cooperativa Ltda. Seguros Generales – Abreviado – Cumplim. Resolución Contrato – Trámite Oral – Expte. 10186890” (Sentencia n.° 192 del 7/12/2023). Acompaña copia del fallo que invoca como antagónico en observancia de lo dispuesto por el art. 386 del CPCC.
Esgrime que se cumple con el requisito de paridad fáctica porque se trata de obligaciones derivadas del contrato de seguro donde se debe resolver el plazo de prescripción aplicable. Añade que en el fallo antagónico se juzgó la cuestión a la luz del art. 58 de la Ley 17.418 y que, en cambio, en la sentencia impugnada se estipuló aplicable el plazo general de 5 años que contempla en art. 2560 del CCCN.
Sintetiza el contenido de ambos pronunciamientos y postula como correcta la aplicación del plazo anual previsto en el art. 58 de la LS.
III. El recurso de casación ha sido correctamente concedido, ya que los casos puestos a consideración de los distintos órganos jurisdiccionales resultan análogos y las resoluciones dictadas contienen interpretaciones opuestas en torno a una misma cuestión jurídica.
Ello autoriza la intervención de este Alto Cuerpo a efectos de sentar doctrina legal sobre el punto en discusión y superar el diferente tratamiento que los Tribunales intervinientes han dispensado a los casos resueltos.
IV. Materia sujeta a unificación:
La materia sujeta a unificación consiste en determinar cuál es el plazo de prescripción aplicable a la obligación de cubrir el siniestro que nace del contrato de seguro, cuando la relación que vincula a las partes es de consumo.
V. La historia da cuenta que la discusión acerca del plazo de prescripción de la obligación nacida de un contrato de seguro que se enmarca, a su vez, como relación de consumo, transitó por diferentes regímenes legales durante las últimas décadas a raíz de las modificaciones que tuvo el art. 50 de la LDC.
La cuestión parecía zanjada cuando se dictó la Ley 26.361 pues quedó claro, a partir de entonces, que las acciones judiciales emergentes de la relación de consumo tenían un plazo especial de prescripción (3 años, conf. art. 50) que desplazaba al art. 58 de la Ley 17.418. Este Alto Cuerpo fijó posición en ese sentido en el año 2013 en la causa “D’Andrea..” (Sent. 190/2013); criterio que fue, luego, reiterado en el precedente “Torri..” (Sent. 41/2014).
En el año 2015, con motivo de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, se modificó nuevamente el artículo 50 de la LDC; el cual actualmente establece: “Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”.
En palabras sencillas, la modificación consiste en que, en lo concerniente a la prescripción liberatoria, las acciones nacidas de la relación de consumo ya no se rigen por la LDC.
Dicho esto, cabe conceder que en una primera lectura de la norma declarada inconstitucional, la supresión del plazo especial de 3 años previsto para las acciones judiciales emergentes de la LDC parece cristalizar un retroceso en el sistema legal protectorio.
Sin embargo, tal conclusión no es del todo correcta; al menos no lo es en cuanto al conflicto normativo suscitado en autos, ya que –como se verá- la discusión se reduce a un problema hermenéutico que puede válidamente ser resuelto por la judicatura.
VI. Criterios actuales para la solución del conflicto:
A mi juicio, a partir de la modificación del art. 50 de la LDC vigente desde el año 2015 coexisten dos normas que pueden definir el plazo de prescripción aplicable al supuesto de autos.
Tratándose de un contrato de consumo, y teniendo en cuenta que el Código Civil y Comercial no ha previsto de modo singular un plazo de prescripción aplicable, la cuestión podría quedar encuadrada en el denominado plazo genérico que contempla el art. 2560 del CCCN: “Plazo genérico. El plazo de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local”.
Asimismo, estamos ante un contrato de seguro, motivo por el cual también podría resultar aplicable el art. 58 de la ley 17.418 que establece: “Las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible…”.
Esta dicotomía ha renovado las discusiones doctrinarias y los planteos ante los tribunales, dando lugar a dos grandes líneas hermenéuticas: una que se inclina por la especialidad de la ley de seguros y la otra que enarbola la tesis pro-consumidor.
La postura consumeril es defendida por numerosos autores, quienes mediante diferentes enfoques y argumentos, propician dejar de lado el plazo anual de la Ley 17.418. Entre ellos, encontramos a Waldo Sobrino (“Prescripción de cinco años en seguros. Se aplica la Constitución Nacional, los tratados internaciones y el código civil y comercial?” LA LEY AR/DOC/1297/2023), Federico Álvarez Larrondo (Manual de Derecho del Consumidor, Erreius, 2017, pág. 773/774), Lidia Garrido Cordobera- Gabriel Stiglitz y Carlos Hernández (Tratado de Derecho del Consumidor, La aplicación de la Prescripción del art. 50 LDC y el principio “pro consumidor”, Tomo IV, pág. 93), Carlos J. M. Federik (El plazo de prescripción en el contrato de seguro. A propósito del fallo “Toscano”, TR LALEY AR/DOC/3027/2024). La mayoría de la jurisprudencia local avala esta posición. Además del tribunal a-quo, se enrolan en la tesis pro-consumidor las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera, Cuarta, Quinta y Novena nominación de esta Ciudad.
En contra de estas ideas se pronuncian Jorge H. Alterini (Código Civil y Comercial comentado, La ley, Tomo XI, 2019, pág. 956/957), Alberto J. Bueres (Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias, Hammurabi, 2017, T. 6), Franco Raschetti (Tensiones entre el derecho de seguros y el régimen de defensa del consumidor. La problemática del plazo de prescripción liberatoria, LA LEY AR/DOC/294/2024); entre otros. Las Cámaras de Apelaciones de Segunda y Sexta Nominación de esta ciudad avalan esta solución.
Existe, asimismo, una tendencia que asumen algunos especialistas y no podemos dejar de mencionar, porque critican enfáticamente la derogación del art. 50 de la LDC, la proclaman como un verdadero retroceso, y solicitan que se legisle la cuestión de manera especial. No obstante, aceptan que mientras la ley vigente no sea modificada, corresponde aplicar el art. 58 de la LS. Así lo sostienen Ramón D. Pizarro y Carlos Gustavo Vallespinos (Tratado de Obligaciones, Rubinzal Culzoni, 2017, Tomo IV, pág. 198), Demetrio A. Chamatropulos (Estatuto del Consumidor Comentado, La Ley, año 2019, pág. 1057/1058), Miguel Piedecasas (El Código Civil y Comercial y el Contrato de Seguro, Revista de Derecho de Daños, Seguros, Rubinzal Culzoni, año 2022, pág. 80/85).
Es oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Buffoni..” del 8/4/2014 sostuvo: “…la ley de defensa del consumidor (texto según la ley 26.631) … se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal como ocurre en el caso de los contratos de seguro (Fallos 337:329)”. Tal doctrina fue reiterada en “Flores..” (Fallos: 340:765) y más recientemente en “Alvarez..” (Fallos: 346:1514).
Hay quienes consideran que tales precedentes del Máximo Tribunal traslucen la asunción del criterio de la especialidad y juzgan que ello permite anticipar lo que el Máximo Tribunal opinará en la hipótesis en que deba juzgar la prescripción liberatoria.
Discrepo respetuosamente con esta mirada.
Puesta en sus justos límites, tal interpretación ha sido predicada en torno a la oponibilidad del límite de cobertura o de las cláusulas de exclusión respecto del tercero damnificado. Ello evidencia que se trata de situaciones jurídicas diferentes: mientras en los juicios resueltos por el Máximo Tribunal de la Nación se puso en entredicho el alcance de las cláusulas del contrato de seguros, en el sub-lite el conflicto surge por la existencia de 2 normas jurídicas sustanciales que aspiran a reglar la prescripción extintiva. Lo expuesto impide transpolar derechamente el criterio “Buffoni” y sus sucedáneos, al presente caso.
Si ponderamos la relevancia de la temática planteada y los principios que rigen las instituciones que han sido puestas en tela de juicio en el sub-lite, no resulta posible ni razonable elaborar una solución basada en presagios o conjeturas acerca de lo que, hipotéticamente, resolvería la Corte Federal.
Finalmente, tengo en cuenta también que las sentencias dictadas por otros tribunales del país reflejan las mismas tendencias doctrinarias reseñadas supra. En ese sentido, puede citarse a la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires (Sent. del 31/7/2024 en “Toscano..”), a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe (Sent. del 17/8/2021 en “Mena..”), a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Sent. 23/3/2022 en “Albornoz..”); así como los fallos emanados de la CNComercio Sala A (Sent. 14/7/2023 en “Tanferna”), de la CNComercio Sala C (Sent. 24/8/2023 en “Díaz Carisimo..”); entre muchos otros. A su lectura corresponde remitir en honor a la brevedad.
VII. Tesis correcta: rige el plazo quinquenal.
Tras un detenido análisis de las normas en pugna y de los distintos argumentos que sustentan una y otra posición, asumo como correcta la tesis que postula que ante la actual inexistencia de una regulación especial en la LDC, el plazo de prescripción aplicable a la demanda de responsabilidad civil derivada del incumplimiento del contrato de seguro que enmarca en una relación de consumo, es el de 5 años que fija el art. 2560 del CCCN.
La primera razón que justifica este temperamento radica en el análisis de la propia Ley 26.994. Adviértase que esta ley fue la que sustituyó el art. 50 de la LDC, y también puso en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación; el cual tuvo la virtud de incorporar un capítulo especialmente destinado a regular el contrato de consumo. Si bien este tipo de acuerdos se encontraba disciplinado en algunos aspectos por la Ley 24.240 y sus modificatorias, no había sido integrado al código civil ni al código de comercio.
Esta circunstancia resulta trascendental, no solo porque implica solidificar y dotar de perdurabilidad a ciertos aspectos y elementos inherentes a la relación de consumo de fuente contractual, sino también porque determina que la solución de los conflictos que se susciten en torno a este instituto –en el caso, los generados en torno al plazo de prescripción aplicable- sea buscada dentro de ese cuerpo legal.
Así lo sugiere el canon interpretativo denominado “sistemático”, que atribuye el significado de una norma en función de su contexto; es decir, atendiendo a las restantes disposiciones que integran ese ordenamiento jurídico. De manera tal que el emplazamiento de una determinada norma proporciona la primera respuesta a los interrogantes que surjan acerca del sentido o alcance que corresponda asignarle. Se funda en la coherencia del legislador, quien está llamado a ordenar las disposiciones del sistema con rigor lógico y unidad conceptual.
VIII. A la misma solución se llega por medio del criterio de interpretación auténtico. Esto es, indagando la voluntad del legislador plasmada –en este caso- en los fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación presentados por la comisión redactora y publicados en Infojus en el año 2012.
Lo primero que surge de su lectura es que en el capítulo destinado a justificar la incorporación del contrato de consumo al código, los redactores señalan que esta clase constituye una fragmentación del tipo general de contratos, que influye sobre los tipos especiales, y de allí la necesidad de incorporar su regulación en la parte general (Confr. Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación. – 1a ed. – Buenos Aire- Infojus, 2012, pág. 635).
Esta influencia a la que hacen referencia en los fundamentos implica, a mi juicio, otorgarle una mayor relevancia a esta categoría contractual. Por ende, la incidencia sobre los “tipos especiales” es válidamente predicable respecto del seguro, aunque no integre el mismo cuerpo legal.
No se me escapa que en otra parte de los fundamentos se hace hincapié en el respeto hacia los microsistemas normativos autosuficientes, entre los cuales se menciona a la ley de seguros. Sin embargo, el respeto al que se alude no merece ser entendido como una prevalencia de esos microsistemas por sobre el régimen legal que se inaugura en torno al contrato de consumo.
Es la propia comisión la que sentó a continuación una serie de pautas hermenéuticas que deben ser observadas; las cuales dan sustento a la conclusión que antecede. Concretamente, expresó lo siguiente: “… Por estas razones se propone incluir en el Código Civil una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como una “protección mínima”, lo que tiene efectos importantes: a. En materia de regulación, ello implica que no hay obstáculos para que una ley especial establezca condiciones superiores. b. Ninguna ley especial en aspectos similares pueda derogar esos mínimos sin afectar el sistema. El Código, como cualquier ley, puede ser modificado, pero es mucho más difícil hacerlo que con relación a cualquier ley especial. Por lo tanto, estos “mínimos” actúan como un núcleo duro de tutela. c. También es considerable el beneficio en cuanto a la coherencia del sistema, porque hay reglas generales sobre prescripción, caducidad, responsabilidad civil, contratos, del Código Civil que complementan la legislación especial proveyendo un lenguaje normativo común. d. En el campo de la interpretación, se establece un “dialogo de fuentes” de manera que el Código recupera una centralidad para iluminar a las demás fuentes. El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial y, además, para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor” (ob. cit., pág. 635 y 636).
De lo reseñado surgen dos pautas de inocultable relevancia. La primera, que se instituyen una serie de principios que actúan como protección mínima del consumidor; mencionando a continuación los criterios para calibrar la concurrencia de otras leyes especiales.
En ese sentido, el reconocimiento de los derechos de consumidores y usuarios que ha tenido lugar a partir de la codificación del contrato de consumo marca la prevalencia de las normas del código civil y comercial, pues este sistema legal complementa la legislación especial y fija los pisos mínimos que deben ser observados. Así lo reconocen los redactores del proyecto, en un todo de acuerdo con el fundamento constitucional que tuvo el principio protectorio consagrado en el art. 3 de la LDC a partir de la reforma constitucional del año 1994.
Continuando con el análisis, la segunda pauta de suma trascendencia consiste en que en el campo de la interpretación, corresponde recurrir al diálogo de fuentes, siempre respetando los núcleos duros de tutela a los que se aludió precedentemente. Con arreglo a este criterio hermenéutico, la selección del plazo de prescripción aplicable a las acciones emergentes de un contrato de seguro y de consumo, no puede estar guiada por el tradicional criterio que asigna mayor eficacia a la ley especial por sobre la general. La solución debe, en cambio, estar presidida por el diálogo de fuentes, a través del cual se logre armonizar de modo coherente y razonable las normas y principios en juego.
Ha sido la propia Corte Suprema quien en diversas oportunidades ha dicho que corresponde tener en cuenta la primordial regla de interpretación que tiende a la armonización de los preceptos legales con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:615).
A esta solución llegamos sin dificultad cuando reparamos que la comisión completó su exposición indicando lo siguiente: De conformidad con esta perspectiva, se produce una integración del sistema legal en una escala de graduación compuesta por: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional; b) los principios y reglas generales de protección mínima y el lenguaje común del Código; c) la reglamentación detallada existente en la legislación especial. Los dos primeros niveles son estables, mientras que el tercero es flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes de los usos y prácticas.
Es oportuno recordar que la Corte ha sostenido que la inconsecuencia del legislador no se supone, por lo que la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 306:721; 307:518 y 993; 345:849). En este orden de consideraciones, el Tribunal ha señalado que debe indagarse el verdadero alcance de la norma, mediante un examen que otorgue pleno efecto a su finalidad (Fallos: 342:667) y que consulte su racionalidad, no de una manera aislada o literal, sino computando la totalidad de sus preceptos de manera que guarden debida coherencia (Fallos: 323:3289, considerando 4° y sus citas, entre otros).
A la luz de estas pautas, considero que las normas que integran el sistema legal se articulan de modo coherente, ya que cuando el legislador fondal decidió instituir el contrato de consumo como especie que influye transversalmente sobre las otras clases en aquello que constituye el mínimo de protección, también introdujo trascendentes modificaciones al régimen general de la prescripción liberatoria; incluido el artículo 50 de la LDC.
Entonces, si el art. 50 de la LDC ya no rige la prescripción de las acciones nacidas de la relación de consumo, y el Código Civil y Comercial no contiene un plazo especial para las obligaciones nacidas del contrato de consumo, debe entenderse que rige el “genérico” que el mismo cuerpo contempla con carácter residual. Pero esta circunstancia no le quita singularidad. La especialidad del seguro no puede menoscabar ni, menos aún, suprimir, la especialidad del contrato de consumo; cuyo núcleo duro de protección debe ser observado por tratarse de un régimen legal de orden público y fuente constitucional.
Solo resta aclarar que la tesis que se postula correcta no implica despojar de todo contenido al artículo 58 de la Ley 17.418. El plazo anual conserva intacta su vigencia y aplicabilidad a los seguros que no califiquen, también, como de consumo.
IX. Como corolario de todo lo expuesto, y dado que la solución propiciada en el resolutorio en crisis coincide en lo sustancial con la doctrina sentada en los considerandos que anteceden, se deberá rechazar el recurso de casación articulado por la aseguradora demandada.
En ese sentido dejo expresado mi voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL, DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:
Adhiero a los fundamentos brindados por la Señora Vocal María Marta Cáceres de Bollati. Por ello, compartiéndolos, voto en igual sentido a la primera cuestión planteada.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL, DOCTORA JESSICA RAQUEL VALENTINI, DIJO:
Comparto las consideraciones expuestas por la Señora Vocal del primer voto y me expido en idéntico sentido a la primera cuestión planteada. Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DOCTORA MARÍA MARTA CÁCERES DE BOLLATI, DIJO:
A mérito de las consideraciones desarrolladas en el análisis de la primera cuestión, propongo:
I. Rechazar el recurso de casación articulado por la aseguradora demandada.
II. La diversidad de criterios jurisprudenciales existentes en la materia, puesta en evidencia en los considerandos que anteceden, autorizan a imponer las costas por el orden causado (arg. art. 130 in fine del CPC). A tenor de lo dispuesto por el art. 26 de la Ley 9459 no corresponde regular honorarios a los letrados intervinientes en esta oportunidad.
Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL, DOCTOR DOMINGO JUAN SESIN, DIJO:
Adhiero a la solución propuesta por la Señora Vocal del primer voto. Voto en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL, DOCTORA JESSICA RAQUEL VALENTINI, DIJO:
Coincido con el resolutivo que postula la Doctora María Marta Cáceres de Bollati, por lo que me pronuncio en el mismo sentido.
Por el resultado de los votos emitidos, oído el Sr. Fiscal General Adjunto y previo acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Comercial,
RESUELVE:
Rechazar el recurso de casación, sin costas.
Protocolícese.
Texto Firmado digitalmente por:
CACERES Maria Marta
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Fecha: 2025.07.03
SESIN Domingo Juan
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Fecha: 2025.07.03
VALENTINI Jessica Raquel
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Fecha: 2025.07.03