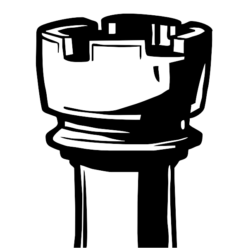Autos: GARCÍA ABDO, HUGO CESAR TOMAS C/ OMINT S.A. - ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL
Expte. Nº 11162478
CAMARA APEL CIV. Y COM 8a
Fecha: 23/11/2023
Ver sentencia de primera instancia acá.
Dictamen del MPF de segunda instancia acá.
SENTENCIA NUMERO: 159.
En la Ciudad de Córdoba, a los veintitrés días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, se reunió la Excma. Cámara Octava de Apelaciones en lo Civil y Comercial integrada por los Sres. Vocales Dres. Gabriela Lorena Eslava, María Rosa Molina de Caminal y Héctor Hugo Liendo, con la asistencia de la actuaria, con el objeto de dictar sentencia de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Numero un mil seiscientos veintinueve (1629) Serie «A» del seis (06) de junio del año dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, en los autos caratulados “GARCÍA ABDO, HUGO CESAR TOMAS C/ OMINT S.A. – ABREVIADO – OTROS – TRAM. ORAL – EXPTE. 11162478” con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de la Sentencia N° 155, de fecha 17/08/2023, dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Trigésima Octava Nominación, que resolvió: “1) Admitir parcialmente la demanda promovida por el actor Hugo Cesar Tomas García Abdo DNI 23.089.158 en contra de la firma OMINT S.A., CUIT 30550245309, a quien se la condena a pagar a la actora, la suma total de pesos ciento noventa y tres mil seiscientos ochenta con 22/100 ($193.680,22), todo con más sus intereses fijados en autos. 2) Imponer las costas a la parte demandada. 3) Regular de manera definitiva y en conjunto y en proporción de ley, los honorarios de los Dres. Agustin Alba Moreyra y Fernando Manuel Alba Dopazo, en el importe de pesos ciento treinta y ocho mil setecientos cuarenta y uno con noventa centavos ($138.741,90), con más la suma de pesos catorce mil quinientos sesenta y siete con ochenta y nueve centavos ($14.567,89) a favor del Dr. Alba Moreyra en concepto de IVA atento su condición de Responsable Inscripto. 4) Regular de forma definitiva los honorarios del perito interviniente Jorge Maximiliano Maldonado en la suma de 4 jus, la que asciende a la suma de pesos treinta y seis mil novecientos noventa y siete con ochenta y cuatro centavos ($36.997,84). 5) Adicionar en caso de corresponder la alícuota del Impuesto al Valor Agregado – IVA si al momento de la efectiva percepción sus beneficiarios demuestran revestir la calidad de inscriptos antes ese impuesto. 6) No fijar en esta oportunidad los estipendios de la letrada de la parte demandada en virtud de lo dispuesto por el art. 26 del C.A. a contrario sensu. Protocolícese y hágase saber.”
El Tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver: —
1°) ¿Es justa la sentencia apelada?—
2°) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?—
De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos:
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL GABRIELA LORENA ESLAVA, DIJO:
1) Contra la sentencia relacionada, cuya parte resolutiva ha sido transcripta supra, interpone recurso de apelación el apoderado de la demandada, mediante presentación de fecha 28/08/2023, expresando agravios con fecha 03/10/2023.
2) La recurrente cuestiona lo resuelto por diversos argumentos, que pueden ser sintetizados de la siguiente manera.
Como primer agravio, denuncia incorrecta valoración de los hechos por parte de la sentenciante porque no tuvo en cuenta lo fundamental y es que Omint actuó conforme a las bases contractuales que mantenía con el actor, y todo lo establecido por la Ley.
Se agravia en cuanto considera que la sentenciante sostiene esto, pues Omint jamás puso en riesgo la salud de ninguno de los socios que componen el grupo familiar, mucho menos, el de su hijo, quien padece una discapacidad. Dice que jamás ha negado la cobertura de una prestación médica a la que por ley o por términos y alcance del contrato celebrado entre las partes, estuviera obligada.
Denuncia que existe una contradicción sostenida por la sentenciante cuando expresa que, el motivo del conflicto es el “DERECHO AL REINTEGRO” de supuestas sumas desembolsadas por la parte actora. Por lo que considera que no es el derecho a la salud lo que se encuentra en juego en este expediente, sino una cuestión meramente económica que no puede, ni debe ser considerada como lesiva de derechos fundamentales como el derecho a la salud. Por ello concluye que no existe situación de vulnerabilidad alguna, ni consumidor en estado de desprotección, o trato indigno, ni violación a la obligación impuesta por el art. 8 bis de la ley 24.240 de parte de OMINT, y así solicita sea considerado.
Por otra parte, argumenta que la a quo erróneamente entiende que no ha quedado acreditado que su mandante haya asesorado e informado de buena fe en relación a los requisitos que debía cumplir la actora para acceder a la cobertura de las prestaciones; pero si entiende, y la propia actora lo reconoce, la existencia de una “Guía de Documentación para socios con discapacidad”, donde se detallan los requerimientos a cumplir y a la cual se accede a través de la página web de OMINT, la cual sigue diciendo el sentenciante, no ha sido traída al proceso. Ahora bien, sostiene que difícilmente se pueda traer a proceso una página web, ya que simplemente con entrar a la misma se podría haber verificado la veracidad de lo manifestado por su parte, aun cuando la parte actora haya reconocido su existencia y su contenido.
Pero dice que lo que agravia a su mandante sobre este punto en particular, es el hecho de que aun cuando el propio sentenciante dice no conocer dicha guía, alega que sabe que la misma no hubiere sido suficiente para acreditar lo establecido por el art 4 de la ley 24.240, por tanto condena a su mandante por considerar que el actor no incumplió con su obligación de presentar la documental necesaria para acceder a la cobertura, atento falta de información, clara, detallada y sencilla –que él no conoce-.
Así, resalta que no surge del expediente peligro alguno para la continuidad del tratamiento del menor de edad, sin embargo, pareciera que no tuvo en cuenta lo informado por Omint a la hora de contestar demanda.
Insiste en que Omint no rechazó la cobertura, sino que solicitó que el actor acompañe documentación para poder habilitar las prestaciones requeridas, documentación que no quiso acompañar y por ello su mandante no pudo proceder a efectuar los reintegros, encontrándose dicha circunstancia expresamente reconocida y desarrollada, por el propio Juez, en la sentencia en recurso.
Así, entiende que pese a que el a quo reconoce que no surge de la normativa que menciona la parte actora, esto es, la Ley 22431 (modificada por ley 25504) que el solo hecho de presentar el certificado único de discapacidad hace que su mandante se encuentre obligada a otorgar las prestaciones pretendidas, hace lugar a la demanda entablada por la parte actora, pero no tiene en cuenta las manifestaciones vertidas, como así tampoco, la prueba acompañada en autos por Omint.
Es por ello que se agravia, pues Omint, como cualquier prestador de salud posee protocolos de actuación administrativa interna que regulan el otorgamiento de prestaciones por discapacidad. Y resalta que dicho protocolo, establece una serie de requisitos (como ser la presentación de determinada documentación) a cumplimentar por parte del afiliado, lo que permitirá que el Equipo Interdisciplinario de OMINT pueda proceder a la pertinente evaluación y autorización en caso de corresponder.
Advierte que la solicitud de determinada documentación no es un capricho de su parte, como ser orden médica actualizada, informes médicos, Constancia de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores de la Superintendencia de Servicios de Salud y el seguro de mala praxis vigente (etc.), ello por cuanto la misma es requerida a los fines de habilitar cualquier tipo de prestación para tratamientos por discapacidad, lo que es exigido por la normativa vigente, conforme surge de la Res. 1731/2021, y se reconoce expresamente en la sentencia en recurso.
Por ello considera que no se la puede obligar, que ante la falta de presentación de documentación otorgue un reintegro cuando lo peticionado no es cumplido. Dice que existen obligaciones recíprocas de las partes: para su lado es brindar las prestaciones a las cuales se encuentra obligado, para el actor: presentar la documentación requerida para que se proceda a habilitar las mismas. Y así, ante el incumplimiento de la obligación del actor, es decir, ante la no presentación de la documentación exigida por la normativa vigente, esto es la Res 1731/2021, no se le puede exigir a su parte que cumpla con sus obligaciones. Sin la documentación correspondiente su parte no se encuentra obligada a cumplir con las prestaciones pretendidas y requeridas por la parte actora, y aunque quisiera, tampoco podría.
Expresa que yerra la jueza al manifestar que Omint no presentó los elementos suficientes que tuviera en su poder para demostrar que la parte actora no había cumplimentado con los requisitos a los fines de poder brindar los reintegros correspondientes, ya que al momento de contestar demanda se acompañaron las copias de seguimiento del caso, las cuales acreditan todas las comunicaciones mantenidas entre la parte actora y Omint. Agrega que también yerra la sentenciante al darle tal relevancia a la prueba confesional efectuada en autos ya que la parte actora no está obligada a decir verdad. Por otra parte, las declaraciones del propio actor deberían ser cotejadas con otros medios probatorios que constaten sus dichos, ejemplo, la documental acompañada en autos por Omint, pues por motivos más que obvios, ya que el actor en beneficio propio, no va a reconocer las comunicaciones efectuadas entre Omint.
Por lo expuesto, concluye que al margen de que su parte no negó las coberturas requeridas, lo cierto es que tampoco existió violación a los derechos de la parte actora y su grupo familiar, y mucho menos, los de su hijo, tal como refiere el a quo, y recordar, también como refiere el sentenciante de grado, que en el presente proceso no se encuentra en juego el derecho a la salud, sino el derecho al reintegro de sumas dinerarias.
Finalmente denuncia que la a quo hizo una sobrevaloración del derecho del consumidor, cuando lo cierto es que la salud del actor y de su familia no estuvieron en riesgo en ningún momento, y a su vez, no existió una negativa de cobertura en los términos expuestos en la resolución atacada, ya que tal como se mencionó en reiteradas oportunidades, Omint sólo solicitó documentación para poder efectuar los reintegros correspondientes.
Como segundo agravio, la recurrente se agravia de las sumas que debe reintegrar al actor, como consecuencia de lo mencionado en el primer agravio, pues su parte no se encontraba obligado a efectuar ningún reintegro hasta tanto el actor no cumpliera con la obligación en cabeza de él, esto es, la presentación de determinada documentación que se requiere.
Destaca que su parte no produjo ningún ilícito o acto contrario a la ley cuyas consecuencias deba reintegrar, por lo expuesto, se concluye que las facturas expedidas no deben ser admitidas, rechazado en consecuencia la sentencia, con costas.
Como tercer agravio, cuestiona la forma en que se han impuesto los intereses en la sentencia. Ello por cuanto considera que en el presente caso, nos encontramos frente a una deuda de valor (por contraposición a una deuda dineraria); ergo, resulta improcedente que se fijen intereses desde la fecha en que cada obligación es debida, y hasta 31 de agosto de 2022, aplicando en cuyo caso la Tasa Pasiva promedio que publica el BCRA, con más un 2% nominal mensual. Asimismo, se agravia del interés que aplica el a quo, desde el 01/09/2022, esto es el 3% de la tasa antes mencionada y hasta su efectivo pago, puesto que el criterio que debió aplicarse es el criterio del 2%, dado que el proceso inflacionario al que hace mención el a quo para aplicar los intereses, no puede ni debe ser soportado por Omint.
Atento a lo expuesto, y para el hipotético caso de que se considere en todo o en parte procedente la sentencia apelada, entiende que los intereses de la misma deberán fijarse teniendo en cuenta el criterio sostenido por los tribunales, esto es la tasa del 2% nominal mensual, conforme lo expresado precedentemente.
Como cuarto agravio, se queja de lo resuelto en cuanto se le imponen las costas, las cuales en virtud de las manifestaciones vertidas a lo largo del presente deberán ser soportadas por el actor, por lo que solicita se revoque la sentencia apelada y se impongan las costas a la parte actora, al igual que las costas de esta Alzada.
Finalmente como quinto agravio, cuestiona la regulación de honorarios, por considerarla por demás elevada.
Cita jurisprudencia que considera a su favor y concluye que los honorarios son desproporcionados con la labor realizada. Dice que no guardan relación o proporción alguna con dicha labor siendo considerablemente excesivos, por lo que se solicita que se revoque dicha resolución y se regulen honorarios en función de la actuación profesional de autos.
El 03/10/2023 se corrió traslado al actor para contestar los agravios, lo que realizó el 04/10/2023, escrito al que se remite por razones de brevedad. A su turno, el Ministerio Público Fiscal emitió su dictamen con fecha 27/10/2023 opinando que el recurso debe ser rechazado.
Dictado y firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.
3) Procedencia
Ingresando al análisis del recurso de apelación interpuesto por la demandada, adelantamos criterio en sentido desfavorable. A los fines de dar una acabada respuesta a cada uno de los cuestionamientos esbozados por la recurrente, serán tratados en el orden propuesto en el libelo apelativo.
4) El caso. Pautas axiológicas y extra-lógicas de valoración.
Con fecha 11/08/2022 Hugo César Tomás García Abdo promovió demanda en contra de Omint S.A., por el pago de prestaciones de cobertura de salud que debieron realizar en forma personal, en virtud de la discapacidad de su hijo, pese a que su grupo familiar detenta la cobertura de salud de la demandada.
Como punto de partida para el estudio de los presentes cabe tener en cuenta que existen en el caso, pautas axiológicas y extra-lógicas de valoración de los bienes jurídicos implicados.
a. Derecho a la salud. Raigambre constitucional.
En primer lugar, debemos subrayar que antes de la reforma constitucional del año 1994, el derecho a la salud formaba parte de los derechos implícitos (art. 33, C .N.). Actualmente, desde la reforma está expresamente previsto en el ámbito de los consumidores y usuarios al decir que «… tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de su salud…» (art. 42, C .N.). Debemos también sumar, los artículos 41 y 75 en sus incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional. Respecto al primero, la noción amplia de salud permite comprender la protección del medio ambiente por contribuir con la misma. El inciso 22 del artículo 75 enuncia los instrumentos internacionales con la misma jerarquía que la Constitución Nacional, los cuales entre sus enunciados genéricos reconocen el derecho a la salud. Así, puede citarse la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 25, inciso 1° y 30; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 11 …y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 12…». Por último, el inciso 23 del artículo 75, al referir a las acciones positivas del Estado respecto a los sujetos de mayor vulnerabilidad social como los niños, mujeres y ancianos comprende la prestación de servicios entre los cuales se incluye la atención de la salud.
En este marco y siguiendo a BIDART CAMPOS, la salud puede entenderse como «… bien, valor y derecho adscrito tradicionalmente a la primera generación de derechos, ya no se abastece con la mera omisión de daño, sino que se integra, además, como ya lo hemos dicho, con políticas activas, con medidas de acción positiva, y con prestaciones de dar y de hacer». (BIDART CAMPOS, Germán J.; La salud: «derecho -bien jurídico- valor», en «Bioética: entre utopías y desarraigos», Libro Homenaje a la doctora Gladys Mackinson, Coord. Patricia Sorokin, Buenos Aires, Ed. Ad Hoc., 2002, pp. 69 y ss).
En la actualidad, se percibe en la doctrina y en la jurisprudencia un criterio amplio para definir a la salud, exteriorizado en la adhesión a los términos expuestos por la Organización Mundial de la Salud al definirla: «estado de completo bienestar físico, mental y social». El alcance del término permite afirmar que se trata de un derecho fundamental de la persona con incidencia colectiva, destinado a preservar la dignidad y calidad de vida de la persona.
No puedo dejar de mencionar además la circunstancia de que, tratándose de acciones vinculadas a la salud de las personas, la jurisprudencia tolera e incluso alienta, cierta flexibilidad al momento de evaluar la concurrencia en el caso concreto de los requisitos formales de admisibilidad. En esta línea argumental, cabe recordar que la CSJN al expedirse sobre la procedencia de amparos vinculados con la cobertura médica integral, postula que: “…el derecho a la salud…, está íntimamente relacionado con el derecho a la vida, siendo éste el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional. El hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente- su persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes valores tiene siempre carácter instrumental (v. doctrina de Fallos 323:3229)” (Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal Subrogante que la Corte hace suyos en “M.,S. c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, 07.11.06, M.1503.XLI – Recurso de Hecho”, reseñado en DJ del 04.12.06).
Y sobre el punto no podemos dejar de valorar en concreto, que la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, que importó según doctrina en general, la constitucionalización del derecho privado, implicó también y sobre todas las cosas desde nuestro punto de vista, volver a centrar la mirada del ordenamiento jurídico en la persona, como eje neurálgico de toda ley, de toda acción en definitiva. Llevó las miradas nuevamente hacia los derechos humanos, centrando lo que siempre debió estar en el centro.
Y tal función ha sido expresamente reconocida por los codificadores quien es señalaban que “Esta decisión se ve claramente en casi todos los campos: la protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de los consumidores, de los bienes ambientales y muchos otros aspectos. Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado” (de los “Fundamentos del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”).
Toma especial relevancia entonces, “el valor eficacia de la función jurisdiccional y el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido de que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales, cuya protección se requiere, los que no pueden pasar desapercibidos frente a estados de salud de gravedad” (CSJN, “Pardo, Héctor Paulino y otro c/ Di Césare, Luis Alberto y otro”, 06/12/2011, citado por Palacio de Caeiro Silvia B. y Junyent de Dutari, Patricia M., Acción de amparo en Córdoba, 1ra. Ed., Advocatus, Córdoba, 2015, p. 560.)
b. Derecho del consumidor. Consumidor de vulnerabilidad agravada. Protección jurídica específica del niño.
Y no sólo nos encontramos frente al derecho a la salud, sino también frente a un consumidor, cuya interpretación favorable en caso de duda, encuentra su consagración legislativa en el art. 3 de la ley 24.240 al establecerse concretamente que “En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor.”. Una clara pauta axiológica de interpretación, que determina la solución frente a casos de duda.
Pero tal pauta general de interpretación se encuentra reforzada mucho más aun, por el hecho de que nos encontramos frente a un consumidor de vulnerabilidad agravada o hipervulnerable, en los términos de la Res. 139/2020 dictada por la Secretaría de Comercio Interior con fecha 27/05/2020, en donde se reconoce tal categoría, ya asumida por gran parte de la doctrina y la jurisprudencia, e incluso plasmada en los proyectos de reforma de la Ley de Defensa del consumidor.
Dicha resolución de la Secretaría de Comercio Interior, hace una enumeración de los hipervulnerables que es meramente enunciativa (En igual sentido, Vázquez Ferreyra, Roberto A. “Una nueva categoría de consumidores en situación de vulnerabilidad agravada”, Publicado en: LA LEY 16/06/2020 , 11) Cita: TR LALEY AR/DOC/2029/2020).
Y concretamente, la primera de las categorías que el art. 2 de la resolución menciona, es la de “a) reclamos que involucren derechos o intereses de niños, niñas y adolescentes”.
Y lo cierto es que lo que se encuentra en juego, es la cobertura de un niño, con un problema concreto de discapacidad, lo cual justifica, como se dijo, una pauta axiológica de interpretación favorable hacia el consumidor de vulnerabilidad agravada.
Y la mirada no se agota en las normas legales nacionales, sino que necesariamente impone un análisis a la luz de numerosos ordenamientos supra nacionales, valorándose por ejemplo que el art. 19 del Pacto de San José de Costa Rica establece que “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y el estado”
Y tal regulación se completa con la Convención sobre los Derechos del Niño, resultando exigible al Estado, a sus padres, sus allegados, a los demás involucrados inmediatamente con él y “a todas las personas que –de algún modo u otro- se tornen responsables por su integridad o seguridad en un momento determinado, aunque más no fuera circunstancial o transitorio (art. 3, inc. 3, Convención de los derecho del Niño)”(Arias, María Paula, “Los niños como sujetos hipervulnerables en la relación de consumo” en Ciuro Caldani, Miguel Angel, Protección jurídica de los subconsumidores, editorial Juris, 1ra. Ed., Rosario, 2017, p. 92).
De igual modo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece expresamente el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental (cfr. art. 12, ley 23.313, art. 75 inc. 22, CN).
Estándares resaltados por nuestro Máximo Tribunal Nacional al decir que el derecho a la preservación de la salud es una obligación impostergable que tiene la autoridad pública, quien debe garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada “medicina prepaga” (cfr. CSJN, Fallos: 321:1684; 323).
En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo recientemente que “El Estado debe garantizar que las normas y actos estatales no afecten derechos de los niños y niñas a gozar el más alto nivel de salud y acceso a tratamiento de enfermedades, ni que este derecho se vea afectado por actos de terceros” (CorteIDH, Caso “Vera Rojas y otros vs. Chile”, Sent. del 01/10/2021).
El derecho local entonces, el derecho internacional y, el derecho a nivel mundial, reconocen una especial protección para los niños como sujetos de derecho, que no puede ser desatendida y debe ser valorada cada vez que un niño y sus derechos, se encuentren involucrados en una discusión jurídica. Y es este, luego, uno de los parámetros interpretativos que debemos valorar en los presentes, en donde el derecho a la salud de Hugo César García Abdo está en tela de juicio.
c. Derecho del consumidor. Consumidor de vulnerabilidad agravada. Protección jurídica específica de quien sufre una discapacidad.
Al tratarse del derecho a la salud en el caso de los discapacitados, debemos tener en cuenta que la Ley 24.901 «Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de las Personas con Discapacidad», el Decreto 762/97, creó el Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, y el Decreto 1193/98, Reglamentario de la Ley de Prestaciones Básicas, la estructura jurídico institucional necesaria para la implementación del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad. La Ley mencionada enumera las prestaciones básicas que deben brindarse a las personas con discapacidad y desarrolla a título enunciativo los servicios específicos que integran esas prestaciones, remitiendo a la reglamentación el establecimiento de sus alcances y características específicas y la posibilidad de su ampliación y modificación.
En este marco, el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad aprobó un Marco Básico de Organización y Funcionamiento de Establecimientos de Atención del Sistema Único de Prestaciones, y posteriormente formalizó su presentación ante el Coordinador General del Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica. Éste, aprobado mediante Resolución Nº 1328 del primero de septiembre de dos mil seis del Ministerio de Salud de la Nación, describe las características y alcances de las prestaciones de rehabilitación, terapéutico-educativas y asistenciales para personas con discapacidad y define los fundamentos básicos de calidad que han de reunir los servicios que se incorporen al Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad, desde la perspectiva.
Todo este plexo tuitivo de las personas que padecen discapacidad se encuentra reforzado, en los casos en que se trate de niños, en función de la Convención de los Derechos del Niño incorporada con jerarquía constitucional en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. En efecto, sus artículos 23, 24 y 26 obligan a la adopción de medidas especiales de protección en materia de salud y seguridad social.
Se reconoce que el niño mental o físicamente impedido deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten su activa participación en la comunidad.
En dicho andarivel el Comité de los Derechos del Niño dictó la Observación General n° 9 relativa a los Derechos de los Niños con Discapacidad.
En esta senda ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la protección y la asistencia universal de la infancia discapacitada constituye una política pública, en tanto consagra ese mejor interés, cuya tutela encarece -elevándolo al rango de principio- la Convención sobre los Derechos del Niño arts. 3 y 24 de dicho pacto, y 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional , siendo esta doctrina esclarecedora en cuanto a que la niñez, además de la especial atención por parte de quienes están directamente encargados de su cuidado, requiere también la de los jueces y de la sociedad toda, con lo cual, la consideración primordial de aquel interés orienta y condiciona la decisión jurisdiccional, con singular énfasis en aquellos menores aquejados por impedimentos físicos o mentales, debiendo ser custodiado con acciones positivas por todos los departamentos gubernamentales (Fallos 332:1394 citado por TSJ, Sala Electoral y de Comp. Orig., Auto Nº 479 del 19.09.14 en autos “C., J. C. EN REPRESENTACIÓN DE SU HIJA C/ INSTITUTO PROVINCIAL DE ATENCIÓN MÉDICA (I.P.A.M.) AMPARO (LEY 4915) N° 248460/37 – RECURSO DE CASACIÓN»).
d. Pautas en definitiva.
A la luz de lo hasta aquí reseñado, el presente caso debe ser analizado en clave de derecho constitucional y de los derechos humanos, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a un tema de salud, que involucra a un consumidor, que es hipervulnerable y, sobre todo, de un niño con una discapacidad, sujeto de especial protección en el sistema jurídico mundial.
En nada modifica lo dicho, el hecho de que se hayan pagado los tratamientos en cuestión y que en la presente acción se esté reclamando el reembolso de los gastos hechos a sus efectos. Es que la recurrente pretende considerar que nos encontramos frente a un mero reclamo de dinero, quitando la naturaleza de derecho a la salud, que claramente tiene la presente causa. El argumento esbozado por la recurrente carece de sustento, en tanto y en cuanto se vislumbre que la causa de la obligación dineraria, se asienta en la clara afectación del derecho a la salud del menor con una discapacidad.
La discusión se volvió económica, porque se pudieron afrontar los gastos, cuyo reembolso ahora se pretende. Pero lo cierto es que tal conversión en una cuestión económica, no varía la naturaleza del reclamo, en tanto y en cuanto, la discusión se asienta en si debía ser cubierta la prestación de salud. De este modo, el reembolso requerido, no es más que una consecuencia lógica y jurídica, de lo decidido respecto al derecho a la salud del niño.
En esta línea, no deja de llamar la atención lo esgrimido por la recurrente respecto a que “la salud del actor y de su familia no estuvieron en riesgo en ningún momento”, puesto que ello obedece únicamente a que han podido solventar los gastos que la situación requería. Pero de ningún modo ha ocurrido por algún tipo de buena voluntad de la parte demandada. Así, de no haber podido pagar los tratamientos que el niño con discapacidad requería, si habría estado claramente afectada tanto su salud, como su derecho a una vida digna.
5) Sobre los cuestionamientos
Dicho lo anterior, cabe ingresar a cada uno de los cuestionamientos que la demandada esboza en esta instancia, siendo los dos primeros, relativos a la valoración de la prueba efectuada por la sentenciante.
Analizadas las quejas a la luz de lo resuelto, advertimos que las mismas no pueden ser de recibo, lo que surge claro de la lectura de la sentencia, en donde se estableció con toda claridad y contundencia, que la defensa de la demandada, relativa a que el actor no cumplimentó con los requisitos documentales requeridos, no fue debidamente acreditada por la interesada. Ese fue el argumento principal del rechazo, sobre el cual no ha existido un cuestionamiento concreto en la expresión de agravios. De hecho, la sentenciante dijo que al “no encontrarse acreditado que el actor haya incumplido con la presentación de la documentación necesaria para brindar la cobertura, considero pertinente hacer lugar a la demanda.” (del considerando número V).
Lo que no ha sido acreditado luego, punto neurálgico de la decisión cuestionada, es que se haya incumplido con la documentación necesaria para que sea brindada la cobertura. De este modo, resulta inerte la queja respecto a que “difícilmente se pueda traer a proceso una página web, ya que simplemente con entrar a la misma se podría haber verificado la veracidad de lo manifestado por su parte”. Es que tal argumento, no sólo pretende subsanar su propia negligencia probatoria, que no utilizó las herramientas y medios probatorios vigentes, para acreditar la existencia y contenido de la página web que menciona, sino que desatiende el argumento central del acogimiento de la demanda, que no es el contenido de los requisitos necesarios, sino la falta de prueba sobre su incumplimiento por parte de la actora.
La recurrente, sobre el punto únicamente expresa que “al momento de contestar demanda se acompañaron las copias de seguimiento del caso, las cuales acreditan todas las comunicaciones mantenidas entre la parte actora y Omint”. Pero sobre el punto la sentenciante dijo que “En este sentido, advierto que la única prueba aportada por la accionada fueron las copias del seguimiento del caso en el sistema informático de la demandada (documentos adjuntos con fecha 27/2/2023),- ofrecidas en respaldo de su postura defensiva basada en la omisión de acompañamiento de documentación-, las cuales no fueron validadas mediante pericia informática. De hecho, cabe aclarar que dicha pericia fue ofrecida por la propia accionada y no pudo ser realizada atento la inasistencia de la misma en el día y hora fijados a tal efecto (ver escrito de fecha 21/06/2023 del Perito Maldonado). Dicha actitud, sin brindar justificación alguna y sin volver a requerir la fijación de un nuevo día para realizar la pericia, demuestra su falta de colaboración al proceso y genera una fuerte presunción en su contra que debo valorar junto con el resto de la prueba rendida en autos.” Nada dice la recurrente sobre el argumento en cuestión.
No podemos desconocer, y se insiste sobre el tema, que nos encontramos frente a un niño con una discapacidad. De este modo, la hipervulnerabilidad del solicitante que surge prístina y evidente, exige una actitud más activa por parte de OMINT, no sólo al momento de presentarse el conflicto, sino eventualmente más adelante, en etapa de mediación, o ante la interposición de la demanda, impidiendo alongamiento indebido e indigno para el consumidor, insistiendo en no cubrir tratamientos frente a una discapacidad clara y ostensiblemente acreditada en autos.
No se niega la discapacidad en autos, no se pone en tela de juicio el derecho del menor, sino que únicamente se pretende resistir el cobro por una supuesta (no acreditada) falta de cumplimiento de requisitos formales. En este sentido, entendemos que la demandada podría haber tenido (y debió tener atento la clara hipervulnerabilidad del actor) una actitud conciliadora buscando acuerdos o alternativas intermedias para la solución del conflicto a los fines de salvaguardar los derechos del menor. Más aun frente a un proceso tramitado mediante la oralidad, en donde las instancias conciliatorias fueron muchas.
El tercer agravio, relacionado con la condena de intereses, tampoco puede ser recibido, por cuanto la recurrente afirma que se trata de una obligación de valor, lo cual claramente resulta desacertado. Ello por cuanto se pretende el reintegro de sumas efectivamente pagadas, conforme dan cuenta los numerosos comprobantes acompañados por la parte actora. Se trata luego de una clara obligación dineraria, que genera intereses desde que cada uno de los gastos fue efectuado, tal como lo resuelve con claridad y solvencia la Jueza de primera instancia.
Tampoco merece recibo el cuestionamiento relativo a la tasa de interés aplicada, por cuanto a que el argumento dado por la recurrente, respecto a que su parte no debería soportar la inflación, lo cierto es que debe abonar los daños causados por la mora en el cumplimiento de su obligación. De este modo, la actora no tiene por qué recibir la devolución a precios desactualizados, sin interés alguno, beneficiándose así la demandada del dinero que debió pagar y no lo hizo.
Pero más allá de tal cuestión, no podemos dejar de resaltar que, es criterio de este Tribunal, que para el período contemplado durante el año 2022, corresponde aplicar Tasa Pasiva con más el 5% nominal mensual y para el año 2023, Tasa Pasiva con más el 3% nominal mensual, cuestión que no será decidida así para no vulnerar el principio de prohibición de reforma en contrario, pero que cierra la cuestión en cuanto a que no puede ser nunca menor a la Tasa Pasiva con más el 3% nominal mensual decidido.
Así, es de destacar que en contextos inflacionarios, la tasa de interés es el modo indirecto de reparar la desvalorización del dinero, y esa función ha sido legitimada como tal por los tribunales en nuestra jurisdicción. De hecho, las tasas se entrelazan con el tipo de cambio, el ingreso de divisas, el crédito y también la inflación, por lo que contienen en sí mismas diversos componentes, convirtiéndose así en un mecanismo indirecto de actualización, mediante su incremento.
En este sentido, también se ha expedido otra jurisprudencia, pudiéndose citar de la Excma. Cámara 9° Civil y Comercial de esta ciudad, in re BANCO ROELA SA contra TEIXIDOR, Julián Darío y otro – Ejecución Hipotecaria – Cuerpo de Copias” (Expte. 6494403) Sentencia n° 158 del 7/11/2017, en donde se expresa: “Desde este ángulo, cabe también destacar que en esta composición de intereses como ya dijimos antes no es indiferente la realidad que conforma el contexto económico porque «el monto inaudito alcanzado por la tasa de interés a principios de este año habría constituido una clara configuración del delito de usura, si no hubiese sido nada más que el lamentable reflejo de una inflación incontrolada» (SCBsAs, 31/08/1976, in re «CIGANDA C. TYASTUY», DJBA, 109-93, citado por TRIGO REPRESAS, Félix, en Código Civil y Comercial Comentado, Tratado Exegético, T. IV, Ed. La Ley, Bs.As. 2016, p. 197). También, en la misma obra sostiene el autor que «…durante los tiempos de depreciación de nuestro signo monetario, después de algunas dudas iniciales, se aceptó pacíficamente la posible al acumular ´ intereses’ y ‘ reajuste por depreciación´, atento a la distinta finalidad de cubrir por ambos rubros; puesto que la actualización apunta a rescatar el valor o poder adquisitivo perdido por el capital, mismas que los intereses están llamados a indemnizar al acreedor por la privación del uso del mismo» (TRIGO REPRESAS, ob.cit. p. 197/198); luego, frente a la vigencia de la ley de convertibilidad número 23928, y la prohibición que ésta contiene de cualquier forma de actualización monetaria, la prestación de intereses se constituyó en el medio útil de defensa del valor de la moneda ante el recrudecimiento del proceso inflacionario. Bien señala ese autor que ésta para poder cumplir eficazmente dicha finalidad, su tasa monto debería ser positivo, «…es decir exceder cuanto menos del porcentual inflación, para que sumados el capital y sus intereses permiten obtener una cantidad de dinero que conserva intacto el poder adquisitivo histórico del monto originario» (TRIGO REPRESAS, ob.cit. p. 200, con cita de ALTERINI, Atilio A., «El reajuste de las deudas dinerarias mediante los intereses, Foro de Cuyo n° 4, 1992, p. 37 y ss). Es así que a partir de ese momento se recurrió a los intereses para paliar en alguna medida el avasallamiento del valor de la moneda, incluso de los créditos nacidos de sentencias firmes.
En síntesis, puede afirmarse que se ha consolidado el uso de la tasa de interés como una vía indirecta e idónea, de defensa del valor del dinero frente a la inflación, pero para cumplir con esa función, ha de ser necesariamente superior a la depreciación producto del proceso inflacionario.
Cabe recordar que la determinación de la tasa de interés debe confrontarse con la concreta realidad económica subyacente en el lapso en que los intereses se devengan, y si en el periodo anual la depreciación del dinero, supera el límite de la tasa de interés prevista para el mismo periodo, se provoca una lesión al derecho de propiedad del acreedor. Es que cuando la tasa de interés se torna negativa, se deja de cumplir la función propia de los intereses por mora (esto es, resarcir el daño moratorio derivado del incumplimiento de la obligación de dar dinero), y además termina por depreciar la cuenta de capital.
Así, tenemos que la inflación fue durante el año 2022 casi del 100% anual. Es que los avances del proceso inflacionario durante el año 2022 constituyen un hecho notorio y evidente, respecto a que la inflación proyectada estuvo cercana al 100% inter-anual.
Sin embargo, no podemos desconocer, que la tasa pasiva es un componente variable, que depende de muchísimos factores, entre ellos las fijaciones que realiza el Banco Central de la República Argentina. En esa línea, utilizando la planilla de cálculos judiciales del poder judicial, podemos advertir que durante el año 2023 ha subido notablemente el concepto mencionado y desde enero a octubre tenemos un acumulado de tasa pasiva de aproximadamente 70%, lo cual, si se le suma un 3 por ciento nominal mensual, llegamos al 100% sin haber transcurrido el año completo.
A la luz de los cálculos reseñados, sin desconocer que nos encontramos frente a una tasa que se aplicará en el futuro, en donde las mencionadas variables pueden cambiar constantemente, consideramos que hoy en día, en donde la inflación ya arribó al 100%, la tasa adecuada para el año 2023 es Tasa Pasiva promedio que publica el BCRA, con más el 3% nominal mensual.
Se insiste, en que se trata de una situación plenamente cambiante y que, cada vez que se plantea, debe ser analizada con suma prudencia, principalmente por la volatilidad de la tasa pasiva que trastoca los cálculos que se hacen. La conclusión que aquí se propicia, se alinea también con lo resuelto recientemente por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia que, mediante Sentencia Número 128 del 01/09/2023 en autos “SEREN SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. – ORDINARIO – DESPIDO” RECURSO DIRECTO EXPTE. 3281572, en donde se estableció la tasa mencionada.
Por todo lo dicho, se corrobora lo dicho por el Ministerio Público Fiscal al señalar que “En dicho contexto, no resulta dato menor la circunstancia que en los últimos meses casi la totalidad de las Cámaras de Apelaciones de la Ciudad de Córdoba han considerado necesario propiciar un cambio, elevando la tasa de interés propuesta por el TSJ en el precedente “Hernández”, que durante tantos años dio una respuesta razonable al problema, pero que en los últimos tiempos de creciente y sostenido fenómeno inflacionario se tornó obsoleta .”
De este modo el tercer agravio tampoco puede ser recibido.
El titulado como “cuarto agravio” no es un cuestionamiento en contra de la decisión, sino únicamente la mención de la consecuencia que podría tener el acogimiento de los anteriores, respecto de la imposición de costas. No existe entonces agravio en sentido técnico que deba ser analizado por cuanto no se impugna la distribución causídica dispuesta.
Finalmente, con respecto al último agravio, relativo a la regulación de honorarios dispuesta, debemos señalar que la recurrente limita su argumentación a sostener que los honorarios son excesivos sin dar argumento normativo alguno. Solo limita su estrategia discursiva a considerar que son desproporcionados, pero no cuestiona de ningún modo el asiento argumental y legal de la regulación dispuesta. Por ello, el cuestionamiento luce inidóneo para revisar lo decidido.
7) Solución.
Conforme lo hasta aquí expuesto, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de la Sentencia N° 155, de fecha 17/08/2023, dictada en los presentes autos, confirmando la decisión impugnada en todo cuanto dispone, imponiendo las costas a la demandada vencida, atento no existir motivos para apartarse del principio objetivo de derrota del art. 130 del CPCC.
Atento la escasa base regulatoria, los honorarios del Dr. Agustín Alba Moreyra se regulan de forma definitiva, en la suma equivalente al mínimo legal de 8 jus.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.—
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL HÉCTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.—
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA. VOCAL GABRIELA LORENA ESLAVA DIJO: Corresponde: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de la Sentencia N° 155, de fecha 17/08/2023, dictada en los presentes autos, confirmando la decisión impugnada en todo cuanto dispone. 2) Imponer las costas a la recurrente vencida. 3) Regular los honorarios del Dr. Agustín Alba Moreyra de manera definitiva en la suma de pesos noventa y siete mil ochenta y ocho con veinticuatro centavos ($97088.24) equivalente al mínimo legal de 8 jus..
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL MARÍA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.—
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL HÉCTOR HUGO LIENDO, DIJO: Adhiero a la solución propiciada por la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.—
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, en contra de la Sentencia N° 155, de fecha 17/08/2023, dictada en los presentes autos, confirmando la decisión impugnada en todo cuanto dispone. 2) Imponer las costas a la recurrente vencida. 3) Regular los honorarios del Dr. Agustín Alba Moreyra de manera definitiva en la suma de pesos noventa y siete mil ochenta y ocho con veinticuatro centavos ($97088.24) equivalente al mínimo legal de 8 jus. Protocolícese, hágase saber y bajen.
Texto Firmado digitalmente por:
ESLAVA Gabriela Lorena
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2023.11.23
LIENDO Hector Hugo
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2023.11.23