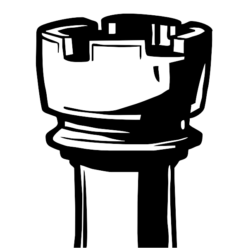Autos: HEREDIA, ALDO ELIAS GABRIEL C/ COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA S.A.
Expte. Nº 6151466
FISCALIA C/COMP. CIV.COM. Y LAB. 3A NOM
Fecha: 09/10/2019
Sentencia de primera instancia acá.
Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 28° Nominación:
MARIA LOURDES FERREYRA DE REYNA, Fiscal Civil, Comercial y Laboral de Tercera Nominación en los autos caratulados: “HEREDIA ALDO ELIAS GABRIEL C/ COMPAÑÍA DE CREDITO ARGENTINA S.A.- ORDINARIO-COBRO DE PESOS- (Expte. 6151466)”, ante VS comparece y dice que:
I. Viene a notificarse del proveìdo de fecha 02/10/19 de fs. 124 en estos obrados, conforme fuera ordenado y a dictaminar en las presentes actuaciones.
II. REMISION:
II.1. Avocada a ello, en primer lugar, cabe poner de relieve que la reseña del objeto de la pretensión sub exámine, así como la determinación de la existencia de una relación de consumo subyacente en el sub lite, y la enunciación de los principios y axiomas que rigen la materia consumeril, ya han sido suficientemente desarrollados por la suscripta mediante Dictamen que obra glosado a fs.56/58, a cuyas consideraciones remite brevitatis causa.
III. CONSIDERACIONES DE ESTE MINISTERIO.
III.1. Que en virtud de la participación que incumbe a este Ministerio en esta causa (art. 52 Ley 24.240), estima conveniente efectuar algunas consideraciones sobre el caso de marras.
III.2. Citada la demandada (Fs. 39), la misma no comparece, conforme proveìdo de fs. 41 y se la declare rebelde.-
III.3 Las operaciones de crédito para el consumo
Preliminarmente es dable apuntar que el paraguas de la tutela consumeril abarca toda la amplia gama de operaciones crediticias posibles de distinta naturaleza, dirigidas a la provisión de bienes y servicios de los más variados, tanto mediante formas contractuales tradicionales (compraventa a plazo o en cuotas, mutuo, mutuo con hipoteca, apertura de crédito, etc.), como modernas y complejas (ahorro previo, tarjeta de crédito, leasing financiero, etc.).
Es cierto que originariamente, algunos autores (en tesis que no compartía esta Fiscal) entendían que la Ley 24.240 limitaba la protección, siendo insuficiente su tutela.
Empero, la reforma operada por la ley 26.361 ha despejado y eliminado toda incertidumbre al respecto, ampliando el alcance de la tutela legal a todo tipo de «operaciones financieras para consumo» y «de crédito para el consumo», sin distingos ni salvedades de ningún tipo (art. 36).
Así, se encuentran incluidas en la regulación de orden público consumeril, las operaciones de financiamiento genérico (esto es, las que brinda una entidad con la que el consumidor se vincula en forma independiente, y que le provee de crédito para aplicar genéricamente a la contratación de bienes y servicios, pero que no mantiene con el proveedor una relación, o por lo menos, no mantiene con éste una relación exclusiva), como las operaciones de crédito al consumo -propiamente dicho (donde el crédito se otorga con la finalidad concreta e inmediata de acceder a la contratación de determinados bienes o servicios).
En suma, las previsiones legales se extienden a todas las hipótesis, por cuanto el art. 36 de la LDC no discrimina la calidad de los sujetos otorgantes del crédito, ni los instrumentos de circulación del negocio crediticio.
III.4.Presunción de relación de consumo frente a una operación de crédito.
Sobre el tema anticipado en el título, la suscripta se enrola en la tesis sostenida por el plenario de las Cámaras Comerciales (Autoconvocatoria a plenario s/competencia del fuero comercial en los supuestos de ejecución de títulos cambiarios en que se invoquen involucrados derechos de consumidores), según la cual es posible “inferir” – con presunción hominis– de la sola calidad de las partes del mutuo, la subyacencia de una relación de consumo.
Es que, si el prestamista es una persona jurídica que, por definición legal, realiza intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, es dable presumir que se trata de un proveedor en una operación financiera para el consumo y de crédito.
Por lo demás, si quien se vincula con tal entidad es una persona física, ordinariamente, será un cliente (o usuario del servicio financiero) que, en cuanto tal, debe ser considerado un consumidor amparado por el art. 42 de la Constitución Nacional y por la ley 24.240 (ZENTNER, D., La protección del consumidor en las operaciones de crédito, LL del 2/7/10, nota al fallo de la CNCom. Sala E, 26/8/09, «Compañía Financiera Argentina S.A. c/ Castruccio, Juan Carlos»).
Finalmente, si el monto instrumentado en el mutuo no resulta considerablemente elevado, es dable presumir que su destino ha sido el de adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal, o bien para hacer frente a deudas pendientes.
Así, se enseña cuando se trata de discernir si nos hallamos ante un supuesto abarcado por el art. 36, LDC, debe presumirse -a favor del usuario o consumidor- que existe una relación de consumo “cada vez que el crédito sea otorgado a una persona física cuya ocupación y el monto que ha percibido no admitan suponer otro destino que el de adquirir bienes o servicios para el consumo o uso personal o bien para hacer frente a deudas pendientes” (FARINA, Juan M., Defensa del consumidor y del usuario, Ed. Astrea, 3ª ed., Buenos Aires, 2004, ps. 365 y ss.).
III.5.Intrascendencia de la no alegación del estatuto consumeril por la ejecutada.
Presumida la existencia del presupuesto básico para la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor -relación de consumo-, no es indispensable para efectivizar la protección que tal estatuto concede al consumidor la petición expresa realizada en el proceso por el interesado, puesto que –como se dijera al inicio- al ser de orden público y con jerarquía constitucional dicha normativa, el juzgador no sólo se encuentra facultado, sino que –incluso- está obligado a actuar de oficio en procura de la defensa de los derechos consagrados en la ley 24.240 (ALFERILLO, Pascual, La función del juez en la aplicación de la ley de defensa del consumidor, LL 2009-D, 967; BARREIRA DELFINO, Eduardo A. – CAMERINI, Marcelo A., Protección jurídica del consumidor bancario, Ed. Ad-Hoc, págs. 427 y sgts.).
En el mismo sentido se ha expedido la jurisprudencia resolviendo que: “Las leyes de orden público son irrenunciables y deben ser aplicadas de oficio por el Juez, es decir, sin necesidad de petición de parte. Lo digo pues al no haberse presentado el demandado en la causa a ejercer su derecho de defensa la aplicación oficiosa de la Ley de Defensa del Consumidor no resulta ser una alternativa para el magistrado sino un deber” (SCBA, in re: “Barsotelli, Domingo Francisco y otro c. Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad ley 11.761”, sent. del 19/IX/2007; íb, en autos: “Gaspes, Juan Manuel y otros c. Provincia de Buenos Aires s/Inconstitucionalidad ley 11.761”, sent. del 26/V/2005; CNCyC Mar del Plata, Sala III, in re: “BBVA Banco Francés SA c. Nicoletto Marcelo Andrés s/ Cobro Ejecutivo”, Expte. 148.094, fallo del 17 de Octubre de 2011).
Es más, la propia CSJN avocada a la cuestión de competencia regulada en art. 36 de la Ley 24.240, ha resuelto que el juez tiene la facultad, y más aún el deber, de actuar de oficio a fin de privar de efectos al “acto de cobertura” y restablecer el imperio de la regla de orden público del régimen consumeril (CSJN autos: “Productos Financieros S.A. c/ Ahumada, Ana Laura s/ cobro ejecutivo”, 10.12.12)
IV.1. EL CASO DE MARRAS.
LA PRUEBA, LAS CONSTANCIAS DE LA CAUSA Y EL ART. 36 DE LA LDC.
Que tratándose el presente de un proceso declarativo (ordinario), la falta de contestación de la demanda torna reconocida la firma, por parte de la demanda, en los contratos de mutuos base de la acción glosados a fs. 10/13 (art. 192 del C.P.C.C.).
Sin embargo, el silencio del demandado no excusa a la actora de la prueba de las restantes condiciones contractuales o legales, para viabilizar la pretensión ejercida.
En sentido coincidente, el Tribunal Superior de Justicia de córdoba (máximo guardián de las formas procesales) tiene dicho: «El silencio, o -como en el caso- la incontestación lisa y llana de la demanda, no comporta por sí mismo conformidad del demandado, y por ello no basta para dispensar al actor de la carga de practicar la prueba de los hechos fundantes de su derecho. A lo sumo puede servir para elaborar una presunción de naturaleza judicial en favor del accionante, la que de todos modos deberá formularse con arreglo a la sana crítica y en función de las particularidades de cada caso. (…) En definitiva, el primer párrafo del art. 192 del CPCC, debe interpretarse del siguiente modo: el silencio del accionado frente a los hechos en que se funda la demanda no tienen el valor legal de un reconocimiento de los mismos, ni libera al demandante de probar los extremos fundantes de su pretensiòn” (TSJ Cba., Sala Civil y Comercial, in re “CUBRIA JORGE C/ JUAN MARCELO MORENO – DEMANDA REPETICIÓN – RECURSO DE CASACIÓN (16/08)”, Sent. Nº 211 del 16/09/2010).
Asi, parte actora, ha acompañado y diligenciado prueba consistente en Documental (fs. 7/20), Informativa a la Ucu (fs. 116/117), Direcciòn de Defensa del Consumidor de fs. 90/93, Rapipago (fs, 94, 118/119) y Hemeroteca de la Legislatura de Còrdoba de fs. 97/104. Tambièn se han recepcionado las testimoniales de Yenhy E. Gualda (fs. 87), y de Maria Eugenia Suarez Olea (fs. 89), de las que se desprende en respuesta a la segunda pregunta que conocían a la empresa demandada por una relación contractual que tuvo en el año 2016 y que tuvieron problemas (en respuesta a la tercer pregunta), les decían que era un préstamo, pero que tenían que hacer una entrega del 30% del valor total y al mes siguiente les entregaban el dinero, pero eso no sucedió. Ambos testigos señalan que se publicaba claramente que era un crédito, pero ello era falso. Le explicaban que para acceder al crédito tenía que hacer una entrega del 10% del valor total del préstamo, como adelanto. Luego comenzaron las excusas, vueltas, le decían cosas contradictorias, tanto desde Buenos Aires, como desde los agentes locales. Luego se enterò por el diario que había muchísimos afectados por lo que concurrió a la Asociación de Consumidores Usuarios y Consumidores Unidos.
Por ello, adelantando opinión, este Ministerio Público Fiscal, estima que existió una actitud abusiva o engañosa por parte de accionada (proveedora), más allá de la ligereza o el exceso de confianza con la que pudo haber actuado el actor consumidor.
Con estas testimoniales ha quedado acreditado V.S. que al menos, la publicidad de la empresa fue engañosa y, la experiencia demuestra que “…las fuerzas del mercado y las obligaciones legales generales son insuficientes, por sì solas, para corregir las formas de decepción en el mercado.” (Harland David, Control de la publicidad y comercialización”, en Sitgliz Gabriel A. Defensa de los consumidores, Bs. As,pàg. 133).
Cabe recordar que la publicidad y la oferta forman partes esenciales de las relaciones de consumo. En efecto, el plexo normativo protectorio de los consumidores y usuarios en la Argentina se orienta tanto a la prevención de los daños que su uso abusivo pueda causar, como a la mitigación de sus efectos disvaliosos para los consumidores.
En tal senda, los arts. 7 y 8 de la ley 24.240 modifican –sustancialmente- el régimen que resulta de los anteriores arts. 1148 del Código Civil y 454 del Código de Comercio, en cuanto a los denominados contratos de consumo. De acuerdo a los citados preceptos la oferta se dirige a consumidores potencialmente indeterminados, obliga a quien la emite, durante el tiempo en que se realice. Dicho de otro modo, cualquier manifestación que efectúe la empresa con fines de promoción de su producto o servicio, la obliga a proveerlo conforme dicha manifestación. Esta solución no sólo protege a este consumidor, que habría contratado o buscado contratar en base a la confianza que la publicidad le ha generado y tiene derecho a exigir contractualmente el cumplimiento de lo prometido en dicha publicidad. También protege al conjunto de consumidores –que represento-, al sancionar conductas que amenazan o lesionan sus derechos económicos, y a la transparencia y leal competencia en el mercado, ya que una publicidad que no se cumple constituye una maniobra lesiva de dichos principios. Con temperamento análogo se ha resuelto que: “Las precisiones del oferente realizadas a través de los mecanismos de información al consumidor y publicidad comercial, son vinculantes para el empresario por la generación de confianza que implican. La conducta de aquél relativa a la información tiene relevancia desde los momentos previos a la perfección del contrato o sea aquellos en los que cada futuro contratante espera confiadamente las manifestaciones de conducta del otro. Resulta de esta manera, evidente que el legislador, a fin de garantizar la tutela eficiente de la publicidad engañosa y de resguardar la confianza de los consumidores, ha tenido en cuenta que si bien desde una perspectiva formal, consumidor y anunciante pueden presentarse como tercero, dentro de la realidad negocial de la cadena de distribución de bienes y servicios constituyen auténticos interesados” (CNCA Federal, Sala II, in re: “Epac S.R.L. c. Secretaría de Comercio e Inversiones«, 11/12/1997, JA, 2000-III, síntesis).
Entonces, la publicidad se presenta –en la actualidad- como la forma más frecuente, y quizás la más idónea, de llegada de la oferta a consumidores o usuarios potenciales indeterminados.
Al respecto, doctrina calificada en la materia enseña que: “mediante la publicidad se hacen conocer los productos y servicios en el mercado viéndose suplantadas las denominadas tratativas previas o preliminares que constituían la base del contrato de negociación individual afectando la credibilidad del público consumidor, generando razonables expectativas que son merecedores de tutela jurídica” (GHERSI, Carlos – WEINGARTEN, Celia, Defensa del consumidor, Nova Tesis, Rosario, 2005, p. 59).
Que la ley de defensa del consumidor aborda el tema de la publicidad en sus arts. 8 y 19 desde la óptica de los efectos de aquella, especificando que “las precisiones formulada en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor y obligan al oferente.”
Y en el art. 19 se expresa:“Quienes presten servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.”
La publicidad engañosa también surge de una norma que se complementa con el Estatuto del Consumidor, esto es, la Ley 22.802 de Lealtad Comercial, la cual, en su art. 9 dispone: “Queda prohibida la realización de cualquier clase de presentación, de publicidad o propaganda que mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción de bienes muebles, inmuebles o servicios.”
Es así que, no importa tanto la intención, ni se requiere inexactitudes o que el ocultamiento sean voluntarios, sino sólo que la aptitud de la publicidad sea la de producir error, engaño o confusión. En esta misma línea de pensamiento se ha dicho que: “…quedarà configurada aunque el consumidor no incurra error o confusión ni sea engañado. Esto porque la disposición legal no precisa que se produzca este resultado. Simplemente bastarà que la publicidad tenga aptitud para generarlo.” (SCJ Mendoza, Sala I, 17/05/2010 “Mario Goldstein S.A. c/ Gobierno de la Provincia de Mendoza, D.J. del 10/11/2010, pàg. 55).
De la lectura armónica de ambos textos pueden extraerse las diversas conclusiones. La primera de ellas, consistente en que la publicidad cumple una función de oferta contractual y -como tal- vincula obligacionalmente a quien la formula en los términos manifestados en los anuncios. Tal regla se encuentra consagrada en los arts. 8 y 19 de la LDC, y especialmente regulada en el art. 10 bis del mismo cuerpo normativo que establece que el incumplimiento de la oferta (lo publicitado), faculta al consumidor, a su libre elección a exigir el cumplimiento forzado de la obligación.
Con ello se trata de proteger la confianza que los usuarios depositan en los datos consignados públicamente desde la oferta misma, en tanto generan razonables expectativas, con lo cual aparece una necesidad de protección jurídica, que en el derecho alemán se la define como la «defensa del interés de la confianza».
Asimismo, la publicidad integra la obligación de informar que pesa sobre el proveedor (art. 4 LDC), es que –como se explica desde la doctrina “la publicidad es información precontractual” (VALLESPINOS, Carlos G.-OSSOLA, Federico A., La obligación de informar en los contratos, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, p. 504).
Desde esta perspectiva, la publicidad deberá respetar los principios de veracidad, objetividad, completitud y buena fe.
Tales condiciones deben ser cumplidas pues, caso contrario, nace la responsabilidad de quien emitió la publicidad, sin requerirse -para su configuración- la existencia de un daño concreto, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la norma.
Este tipo de infracciones son de las denominadas formales, son aquellos ilícitos conocidos como de «pura acción» u «omisión» y, por tal motivo, su apreciación resulta objetiva.
En el caso de autos, el actor sostuvo que fue engañado por unos avisos del diario, que le ofrecían créditos o prestamos en dinero con cuotas fijas, por lo que en Noviembre suscribió un contrato con la Compañía demandada (vide fs. 10/13), y lo hizo creyendo que era un prestado de dinero, pero analizando la suscripción Nº 224569-9 y 224570-7, suscriptas por el actor con fecha 02/11/15, el Presidente de la Compañía de Crédito Argentina S.A. de ahorro para fines determinados, solicitò un plan F por un valor nominal de $ 300.000 (cuota y valor nominal fijo).Luego indica cantidad de cuotas 84 y tiempo medio de espera 47 meses. Se establecen condiciones generales, derecho de admisión, adjudicaciones (Art. 13), disponibilidad de la suma adjudicada (art. 14), préstamo efectivo y su amortización (art. 15), Etc.
Ahora bien, estas clàusulas resultan oscuras, confusas, y pueden no ser claras para un consumidor medio. Podrian ser mejor interpretadas, tras la atenta lectura del contrato efectuada por un lector “experto” (abogado), de la totalidad de las cláusulas que componen el contrato de adhesiòn, pero de una lectura rápida o inocente, realizada por un lego, la conclusión no surge derechamente, resultando su redacción –como mínimo- confusa y hasta engañosa, siendo susceptible de inducir a error a cualquier consumidor promedio.
En efecto, la poca claridad comienza desde el encabezado del formulario, que comienza con “…de ahorro para fines determinados”, sociedad anónima. El objeto eran que obtenga los recursos necesarios para la adquisición de bienes (todo clase de vehículos a propulsión mecánica, maquinarias para uso rural, artículo rurales, etc., hacen suponer que se dedica, a la financiación de vehículos, maquinarias y no, como pretende la demandada, un préstamo de dinero, por lo que la realidad del contenido contractual, tampoco luce claro ni concreto.
Ello así, en virtud de que el consumidor medio –o cualquier persona-, entiende que el plan de ahorro era para la adjudicación de dinero, luego el consumidor lo usaría para distintos fines. Máxime cuando surge de la misma publicidad que se encuentra glosada a fs. 17, 20 y las publicidades del diario la Voz del Interior (fs. 99/104), que fueran glosadas en copia certificadas en respuesta a la informativa de la Hemeroteca de la Legislativa de Còrdoba.
Que con la informativa de Usuarios y Consumidores Unidos glosada a fs. 116/117, comunica que han recibido números denuncias a la empresa Compañía de Crèdito Argentina S.A., por parte de los consumidores, por haber sido engañados mediante la apariencia de venta de prestamos para el consumo cuando en realidad les vendìan planes de ahorro administrados por dicha empresa. Asimismo, que la Direcciòn Provincial de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Provincia de Còrdoba con fecha 01/01/16 recibió 115 denuncias de consumidores que atravès de oferta engañosa, creyeron contratar un préstamo cuando en realidad era un plan de ahorro. Informa además que la Asociaciòn de Usuarios y Consumidores Unidos ha receptado 26 denuncias de consumidores por el mismo motivo y contra la misma empresa.
Por ende, como se adelantara, existiendo una publicidad engañosa en la oferta del producto, la adjudicaciòn y su cancelación, en opinión de esta Fiscal, además de la redacción del contrato de adhesión que resulta, como mínimo, ambigua o confusa, puede sin más tildarse de engañosa ya que viola la doctrina que informa a los arts. 4, 10 y 37 de la LDC, y lo previsto por el art. 985 CCyC, para los contratos por adhesión (aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. art.7 ibidem).
IV.2. El art. 36 de la Ley 24.240.
Desde esta perspectiva, es dable destacar que el artículo 36 de la ley 24.240, establece una serie de requisitos informativos que, obligadamente y bajo de pena de nulidad, deben figurar en el contrato de la operación de crédito, a fin de que el consumidor tome real y verdadero conocimiento de los riesgos del vínculo que está por celebrar.
Tales requerimientos son los siguientes: i) La descripción del bien o servicio objeto de la compra o contratación, para los casos de adquisición de bienes o servicios; ii) El precio al contado, sólo para los casos de adquisición de bienes o servicios; iii) El importe a desembolsar inicialmente -de existir- y el monto financiado; iv) La tasa de intereses efectiva anual; v) El total de intereses a pagar o el costo financiero total; vi) El sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses; vii) La cantidad, periodicidad y monto de los pagos a realizar; vii) Los gastos extras, seguros o adicionales, si los hubiere.
Se sostiene –en posición que esta Fiscal comparte- que el fundamento de tal dispositivo es principalmente preventivo, erigiéndose en una herramienta de política económica estatal, que busca -a través de la información clara y precisa- combatir el sobreendeudamiento al que se expone el consumidor, explicitando desde el inicio el tenor y la magnitud real de la deuda que en ese acto se está asumiendo, a fin de que pueda –luego- cotejar válidamente su capacidad económica
De otro costado, autorizada doctrina –en la que se enrola este Ministerio- entiende que la sanción por el incumplimiento de tales recaudos es “absoluta e inconfirmable”, “dado que aquí como nunca está en juego el orden público económico, atento a que el Estado pretende, desde el texto reseñado, actuar preventivamente ante la patología del sobreendeudamiento, y no solo ex post facto por intermedio del concursamiento que tan difícil resulta para un núcleo familiar. Porque en este campo estamos hablando de asalariados, de cabezas de familia, de mujeres y hombres de a pie, que fueron educados para consumir y endeudarse, a fin de disfrutar hoy, como pregona constantemente un spot publicitario de un banco de capitales españoles” (ALVAREZ LARRONDO, Federico M., La extremaunción al pagaré de consumo, LL 2012-F, 671)
De tal manera, para esta tesis, la falta de algún dato de los exigidos legalmente puede acarrear la nulidad total o parcial del instrumento probatorio de la operación, quedando la misma regida, en su totalidad, o en relación a la parte ineficaz, por las disposiciones, usos y prácticas más favorables al consumidor (arts. 218 inc. 7°, Cód. Comercio; 3º y 37 Ley 24.240).
Pues bien, la simple lectura de los contratos glosados –en copia a fs. 10/13- evidencia el incumplimiento de unos cuantos de los recaudos exigidos por el mentado art. 36.
Así, por ejemplo, no se encuentra detallado “El total de intereses a pagar o el costo financiero total”.
Menos se indica el sistema de amortización del capital y cancelación de los intereses que se convino para el préstamo.
En suma, a juicio de la suscripta el mutuo base de la presente acción carece de la información necesaria exigida –bajo pena de nulidad- por la LDC en resguardado de los derechos del consumidor actuando acorde las prescripciones de su régimen protectorio.-
IV.3. La situación jurídica abusiva.
En este expediente, el actor pretende el reintegro de la suma $ 50.000, mas daño punitivo y daño moral por la suma de $ 100.000.
Entonces, la pretensión del accionante resultaria procedente, y en su caso, sobre todo teniendo en cuenta que lo confuso del contenido del contrato, al respecto, la suscripta estima que en los presentes, sí se configura una situación jurídica abusiva por parte de la accionada, en los términos de los arts. 10 y 1120 del CCyC, aplicables en función de lo dispuesto por el art. 7 ibidem.
Ello así, y sin perjuicio del imperium que V.S. inviste, que supone, necesariamente la facultad y el deber de decir el Derecho, en virtud de que la aplicación del art. 37 LDC, que supone la validez del contrato, y su integración.
Efectivamente, el art. 10 del CCyC cuya aplicación se propone, amén de resultar de aplicación oficiosa para los magistrados, en opinión de esta Fiscalía, contempla supuestos como el de autos, en los que el abuso no se configura de manera aislada en una cláusula específica, sino que surge de la situación integral y, se evidencia a partir de la redacción de la “solicitud de suscripción” en todo su conjunto, contrariando los fines del ordenamiento jurídico y de la buena fe.
Al respecto, la doctrina explica, sucintamente que las “situaciones jurídicas abusivas” (art.10, párr. 3), son las que “el abuso es el resultado del ejercicio de una pluralidad de derechos que, considerados aisladamente, podrían no ser calificados como tales, pero que sí presentan tal perfil cuando se contemplan las circunstancias generales de los vínculos entre los sujetos involucrados (encontramos un concepto sistémico de “situación jurídica abusiva” en el art. 1120…” (CARAMELO, Gustavo / PICASSO, Sebastián; HERRERA, Marisa, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, INFOJUS, 2015., p.36/37).
Por último, cabe señalar que a similar solución puede arribarse mediante la aplicación del “error de hecho esencial” previsto por los arts. 265 y 267 CCyC (en función del art. 7 CCyC), aunque desde el punto de vista de la suscripta, el propugnado art. 10 (último párrafo in fine), contiene una mejor solución para los presentes.
V.En esta direccìón este Ministerio Público Fiscal propicia que se reciba la demanda en todo cuanto pretente.
ASÍ SE EXPIDE
Maria Lourdes Ferreyra de Reyna, Fiscal Civil
FERREYRA de REYNA, María Lourdes
FISCAL CIVIL, COM., LAB. Y FAMILIA