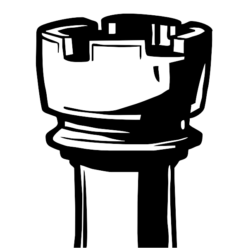Autos: REINANTE, LAUTARO NEHUEN C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, Y OTRO - ORDINARIO - CUMPLIMIENTO / RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL
Expte. Nº 8092204
CAMARA APEL CIV. Y COM 8a
Fecha: 29/05/2025
Ver sentencia de primera instancia acá.
SENTENCIA NUMERO: 55.
En la Ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinticinco de conformidad a lo dispuesto por el Acuerdo Número un mil seiscientos veintinueve (1629) Serie «A» del seis (06) de junio del año dos mil veinte (punto 8 del Resuelvo) dictado por el Tribunal Superior de Justicia los Sres. Vocales Dres. María Rosa Molina de Caminal, Gabriela Lorena Eslava y Héctor Hugo Liendo, proceden a dictar sentencia en los autos caratulados: «REINANTE, LAUTARO NEHUEN C/ PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO – ORDINARIO – CUMPLIMIENTO/ RESOLUCIÓN DE CONTRATO – TRAM. ORAL – EXPTE. 8092204«, con motivo del recurso de apelación interpuesto por las demandadas respectivamente, en contra de la Sentencia N° ciento setenta y tres, dictada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 19° Nominación de esta ciudad con fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro, por la que resolvía: “(…) I) Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Lautaro Nehuen Reinante (DNI Nº 37.007.495) en contra de PLAN OVALO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS y de VENERANDA AUTOMOTORES S.A., y, en consecuencia, condenar a las demandadas a abonar al actor: a) La suma de $ 137.937,50 en concepto de cláusula penal por demora en la entrega del vehículo; b) La suma de $ 10.000 en concepto de privación de uso por cada día de demora en la entrega del rodado, desde el 27/04/2016 hasta el 13/04/2017; c) La suma de $ 2.000.000 en concepto de daño de daño moral y d) La suma equivalente al valor de 21 canastas básicas total para el hogar 3, correspondiente a la fecha en que adquiera firmeza la presente resolución, a título de daño punitivo; todo con más los intereses establecidos en los Considerandos pertinentes; II) Rechazar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 40 y 52 bis de la ley 24.240; III) Desestimar los pedidos de imposición de sanciones procesales a las partes; IV) No hacer lugar a la solicitud de ordenar la publicación de la presente sentencia en los medios referenciados por la parte; V) Imponer las costas a las demandadas; VI) Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes. Protocolícese y hágase saber.”
El tribunal se planteó las siguientes cuestiones a resolver:
A la Primera Cuestión: ¿Procede el recurso de apelación?
A la Segunda Cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
De conformidad con el orden establecido por el sorteo para la emisión de los votos,
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE CAMINAL, DIJO:
1) Contra la Sentencia N° ciento setenta y tres, dictada por el Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 19° Nominación de esta ciudad con fecha diez de septiembre de dos mil veinticuatro, ambas demandadas interpusieron recurso de apelación. El Dr. Lucas Caballero en representación de Veneranda Automotores S.A. interpuso recurso de apelación en fecha 11/9/2024, el que fue concedido mediante proveído de la misma fecha. Radicados los autos en la alzada, se dio trámite al recurso, expresando agravios la demandada con fecha 30/10/2024, los que fueron contestados por la contraria con fecha 8/11/2024.
En fecha 19/9/2024 el Dr. Álvaro del Castillo en representación de Plan Ovalo SA de Ahorro para fines Determinados, interpuso recurso de apelación, el que fue concedido mediante proveído de la misma fecha. Radicados los autos en la alzada, se dio trámite al recurso, expresando agravios la demandada con fecha 29/11/2024, los que fueron contestados por la contraria con fecha 19/12/2024.
En fecha 7/2/2025 evacua el traslado la Sra. Fiscal de las Cámaras Civiles, Comerciales y del Trabajo.
Firme el decreto de autos, queda la causa en estado de ser resuelta.
2) La demandada, Veneranda Automotores S.A., expresa en síntesis los siguientes agravios: Primero efectúa una síntesis de demanda, contestación y sentencia para luego expedirse acerca de los agravios, a saber:
Primer agravio: Inaplicabilidad de ley de defensa del consumidor. Inexistencia de solidaridad y Daño punitivo. Denuncia arbitrariedad y falta de fundamentación lógica y legal de la sentencia. Errónea interpretación normativa.
Señala que el fallo carece de fundamentación legal, como consecuencia de que el sentenciante realiza una errónea interpretación y aplicación de la ley consumeril, a la vez de resultar arbitrario por no haber valorado conforme la sana critica racional la prueba rendida en autos, y haber omitido valorar otra que resultaba dirimente.
a) Inexistencia de relación de consumo.
Refiere que tal como surge de la relación de causa realizada en autos, ambas partes han negado el carácter de consumidor invocado por el actor, y por ende que haya existido alguna relación de consumo que diera lugar a la aplicación de la ley 24.240 y sus modificatorias. Por lo que entiende que recaía sobre el actor la carga de probar la condición de consumidor o destinatario final de bien, lo cual no hizo y, sin embargo, le fue reconocida erróneamente por el a quo en su sentencia.
Considera que el actor debió probar el carácter de consumidor invocado en autos y no lo hizo por lo que no resulta de aplicación el régimen protectorio consumeril y, por el contrario, ha quedado acreditado que el bien fue adquirido lo fue para introducirlo a un proceso de producción y, por ende, que el actor es un profesional del transporte y no consumidor final. Cita doctrina.
Manifiesta que el sentenciante, valorando equivocadamente la prueba colectada en autos, consideró acreditada la calidad de consumidor invocada por el actor con sus propios dichos, el testimonio de un amigo y el de la novia de éste, a los que sumó una constatación notarial del número de kilómetros que arrojaba el tablero del vehículo al 8/9/2023, considerando de escaso valor convictivo el informe de AFIP (agregado con fecha 14/6/2024), y el del DNRPA (incorporado en operación de fecha 22/5/2024) que daban cuenta que el actor estaba inscripto en el organismo fiscal como titular de una empresa de transporte y era dueño de vehículos con los que ejercía dicha actividad empresarial.
Respecto de la prueba dijo, sobre la declaración del actor que, si bien éste se esmeró por despegarse de su empresa de transporte, argumentado ser un simple testaferro de sus padres, lo cierto es que no pudo evitar reconocerlo abiertamente al declarar en oportunidad de la audiencia completaría, y así ha quedado registrado en video: “Reinante (minuto 04:52): “… hacemos transporte de personas con discapacidad y yo la verdad es que no… me dedico a otra cosa y no estoy muy metido en el tema. Solamente, bueno, están a nombre mío los autos, si soy el titular, pero…”.
Reinante (minuto 05:06): “Tenemos varios vehículos, tenemos Minibuses, Sprinter, Mercedes Benz Vito, varias Kangoo que le hemos agregado una fila más de asientos porque originalmente vienen con cinco y como llevamos a unos chicos chiquitos le agregamos una tercera fila con cinturones de seguridad de más en la parte del baúl digamos, no en el baúl sino en la parte del furgón, la parte trasera de la camioneta. Son vehículos mínimos de 5 asientos o de 7, un conductor más 6 pasajeros. Pero son vehículos que se dedican exclusivamente al traslado de pacientes o de personas… no….”, y consultado sobre cuantos kilómetros recorrían por año esos vehículos dijo que “80 o 100.000 km por lo menos, si… por año” (minuto 05:45).
Considera que el actor no pudo disimular que es suya la empresa, como se desprende del subrayado, dijo “hacemos… tenemos… agregamos”, claramente la siente como propia, hasta sabe cuántos kilómetros hacen los vehículos por año, lo cual no se condice con alguien que afirma no tener relación alguna con dicha actividad, por el contrario, denota que se encuentra sumamente empapado de ella.
Señala que más contundente resulta la confección del actor al ser interrogado el actor su condición fiscal y la facturación de la operación y cita:
“…Dr. Marcos Frascaroli (min. 07.20): “Yo quería consultarle algo al Señor… 2017, ¿nos podés comentar porque solicitaste que se cambiara la facturación del vehículo de una forma especial a Responsable Inscripto exento del IVA?”… Reinante (minuto 07:34): “Porque es la condición de IVA que presenta la actividad que realizamos”. Dr. Marcos Frascaroli (minuto 07:38): “¿Fue en el 2017?” Reinante (minuto 07:41): “Y fue cuando compré el auto, cuando me lo facturaron yo pedí que me lo facturen para descargarlo de ganancias, que me lo facturen…”. Dr. Marcos Frascaroli (minuto 07:47): “No, porque hay dos facturaciones, una en 2016 que es la que manifiesta la Dra. Y esta en 2017”. Dra. Di Giusto (minuto 07:54): “
¿Vos manifestaste cómo querías la facturación en el momento de compra o después?”. Reinante (minuto 07:58): “No, no de entrada necesito que la factura sea IVA exento, me lo facturan a consumidor final lo cual estaba mal entonces… avisamos, che han facturado mal, necesito que sea IVA con condición de IVA ….”. Di Giusto (minuto 08:09): “Osea, la pregunta es si vos cambiaste la forma en que …”. Reinante (minuto 08.10): “No, no, no… de hecho desde el 2013 que tengo esa condición desde que arrancamos con esta Empresa, que la condición siempre fue de IVA exento. Fue un error no se si de Ford o Veneranda, a quien le corresponde, fue un error administrativo o bueno, mal entendido. Yo de entrada siempre pedí que sea IVA exento la factura…”
Señala que en sus dichos el actor firma que no era consumidor final y que de conformidad con el art. 12 de la ley de IVA el contribuyente solo puede computar el crédito fiscal (IVA pagado) de una factura de compra de bienes » en la medida que se vinculen con las operaciones gravadas, cualquiera fuese la etapa de aplicación«; es decir, en la medida que el bien adquirido esté afectado a la actividad gravada por la que se paga el IVA. Adita que, por su parte, en relación al Impuesto a Ganancias, solo podrá deducir los gastos que fueron » efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por este impuesto (art. 83) y las amortizaciones por «desgaste, agotamiento y las pérdidas por desuso» siguiendo siempre el mismo criterio (art. 86 y ss); es decir, siempre que se trate de bienes adquiridos y afectados o empleados en la actividad gravada que genera las ganancias por la cual se devenga el impuesto.
Resalta que, contrariamente a la valoración hecha por el a quo, analizados los dichos del propio actor, no se puede arribar a otra conclusión a que el mismo ha realizado un reconocimiento judicial expreso de que no es destinatario final de la cosa (art. 217 CPCC), sino que por el contrario, la misma fue afectada a su actividad profesional de transportista y por ende, no es consumidor, y que a ello se suma que, tal como dijo el actor (y sostuvieron los testigos de la parte actora) si hubiese sido cierto que era solo estudiante, se pregunta con qué ingresos pagó el auto, si supuestamente los generados por la empresa a su nombre no eran de él. Dice que su novia declaró que no sabía de donde había sacado el dinero para pagar el auto (minuto 15:55 a 16) lo cual constituye un claro indicio en una única dirección, generar la presunción de que el actor era el titular de la empresa, único origen posible de los fondos con los que adquirió el vehículo a Ford a través de Plan Ovalo.
Señala que tampoco tiene valor alguno la prueba notarial introducida por el actor para acreditar la cantidad de kilómetros de su vehículo, ya que ello solo prueba que el tablero arrojaba esa cantidad de kilómetros, pero no que el mismo no ha sido adulterado, se encontraba operativo, etc., lo cual solo podría haber sido probado mediante la correspondiente pericia técnica.
Resalta la escasa imparcialidad de los testigos de la parte actora (novia y amigos del accionante), cuyos testimonios se contradicen con el reconocimiento judicial del actor y, además, carecen totalmente de peso probatorio, habida cuenta evidente parcialidad de los mismos, que tiene origen en las relaciones íntimas y cercanas con el actor.
Remarca que el a quo ha violado las reglas de la sana crítica al valorar erróneamente prueba que el mismo le asigna el carácter de dirimente para determinar la existencia o no de la relación de consumo y el carácter de consumidor del actor), siendo que de la prueba rendida en autos (Los informes de AFIP y RNPA, reconocimiento judicial del actor, testimonio de Susana Veneranda, correos electrónicos, etc.) ha quedado acreditado que el actor es un profesional del transporte y que adquirió e introdujo el vehículo al desarrollo de su actividad empresarial, todo lo cual fue erróneamente valorado e interpretado o directamente pasado por alto por el Juez de primera instancia, lo cual torna arbitrario y carente de sustento probatorio el fallo en crisis. Considera que el a quo ha violado el principio lógico de razón suficiente, no resultando la conclusión a la que arriba en su sentencia una derivación de la prueba rendida en autos, careciendo el fallo en consecuencia de fundamentación lógica y legal.
Por ello, solicita que se revoque el fallo de primera instancia, y se declare que el actor no reviste el carácter de consumidor, y por ende que no resulta de aplicación la ley 24240 y sus modificatorias al caso de autos, rechazándose los rubros de demandados reclamados en base a dicha normativa.
b) Respecto de la procedencia del daño punitivo y su cuantificación.
Expone que aun en el hipotético caso que se considere que ha existido relación de consumo y que el actor reviste el carácter de consumidor, la aplicación de la sanción tampoco debió resultar de recibo, por lo que, en subsidio, la refuta.
i. Violación del deber de información.
Señala que tal como surge la prueba rendida en autos (cartas documentos, actuaciones administrativas de defensa de consumidor, email ofrecidos por esa parte, el testimonio de la Sra. Susana Veneranda, los correos electrónicos), ha dado cumplimiento a su obligación de dar información veraz, cierta, clara y detallada al actor. Sin embargo, el accionante en la demanda sostiene lo contrario, sin señalar y mucho menos probar qué información era la que tenía en su poder, y omitió brindársela. Aduce que, por el contrario, del relato de los hechos de la demanda surge que Veneranda Automotores S.A. siempre atendió y dio respuestas al actor, obviamente que lo hizo dentro de sus posibilidades materiales y jurídicas y en base a la información con la que contaba, la cual era generada y brindada por Plan Ovalo, por lo que no hay una solo prueba en autos de que se haya violado el deber de informar.
Refiere que el a quo, metiendo en la misma bolsa a ambas codemandas, sin distinción de ningún tipo, sin detallar en qué consistieron las violaciones al derecho de información, señala genéricamente que “…las empresas accionadas incurrieron en un incumplimiento contractual grave, materializado en diversas conductas desplegadas como mínimo, con culpa grave y notoria desaprensión hacia los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales del actor, su derecho a obtener información adecuada y veraz y su dignidad como persona” (considerando VII.2). Aclara que no ha indicado una sola oportunidad en la que Veneranda Automotores S.A. haya violado el deber de información como para que se justifique dicha afirmación y mucho menos la grave sanción impuesta, lo cual vicia de falta de fundamento lógico y legal al fallo.
Señala que el a quo afirmó que “PLAN OVALO no contestó la misiva. Por su parte, la apoderada de VENERANDA AUTOMOTORES S.A respondió que el reclamo debería ser dirigido al domicilio de la firma en cuestión, sin más. Ambas conductas patentizan la absoluta indiferencia de las codemandadas por la situación que atravesaba el actor, lo que resulta particularmente grave por revestir una de ellas la condición de mandataria del Sr. Reinante. Frente a esta situación de total falta de información, el actor denunció a las codemandadas por ante la Dirección de Defensa del Consumidor.” Destaca que esto no es así, al menos tal como surge de las constancias de autos, el propio actor en la demanda reconoce haber llamado y ser atendido por los dependientes de Veneranda Automotores S.A., también la testigo Susana Veneranda (referenciando los email ofrecidos como prueba por esta parte), quien estuvo al frente de dicho asunto declaró que en todo momento se mantuvo informado al actor sobre la situación, obviamente en base a la información con la que contaba la concesionaria, la cual era suministrada por Plan Ovalo.
Aclara que el a quo afirmó que “durante la audiencia de fecha 15/12/2016(cfr. fs. 74vta.), el letrado apoderado de VENERANDA AUTOMOTORES SA manifestó que la unidad no podía encontrarse facturada porque primero debía abonarse los gastos a FORD para que con posterioridad se pudiera llevar a cabo la facturación y ulterior entrega, pese a que en la misma audiencia la apoderada de PLAN OVALO había expresado que la unidad se encontraba facturada desde el 27/10/2016” (Considerando III.1., pág. 78/79). Indica que del acta de audiencia surge con meridiana claridad, no cabe otra interpretación razonable, que el apoderado de Veneranda Automotores S.A. se refería a que el vehículo no había sido entregado por que aun restaba que se abonase a Ford “los gastos”, tan es así, que el propio actor solicita en ese mismo acto que se le liquiden (y ya no reclamó la factura), por lo que entiende que ello no implica una violación del deber de información.
Refiere que del acta de audiencia de fecha 17/2/2017, surge que Plan Ovalo reconoce que era correcto lo que había manifestado Veneranda Automotores en aquella audiencia de fecha 15/12/2016, pues para ese entonces, el actor no había abonado los gastos de flete y entrega. Acota que es claro que daban la información que tenía a su alcance, la cual -insiste- era brindada por Plan Ovalo. Por ello solicita que al sentenciar se revoque este aspecto del fallo en crisis.
ii. Violación del deber de dispensar trato digno y equitativo.
Manifiesta que el a quo, otra vez sin distinguir adecuadamente la conducta de cada una de las codemandadas, dice que el actor se vio sometido a un trato indigno como consecuencia de que ambas accionadas “… no le contestaron adecuadamente su intimación extrajudicial; tuvo que tolerar que, al inicio del procedimiento administrativo ante la Dirección de Defensa del Consumidor, PLAN OVALO solicitara dos veces consecutivas un cuarto intermedio para fijar posición sobre el reclamo, pese a conocerlo con suficiente antelación, etc. Destaco, en la misma línea, las ya descriptas inconsistencias y contradicciones en el modo en que ambas demandadas desarrollaron sus defensas en sede administrativa como en el plano judicial….” y concluye que “… las empresas accionadas incurrieron en un incumplimiento contractual grave, materializado en diversas conductas desplegadas como mínimo, con culpa grave y notoria desaprensión hacia los intereses patrimoniales y extrapatrimoniales del actor, su derecho a obtener información adecuada y veraz y su dignidad como persona”.
Señala que en este punto el a quo violó los principios de la sana critica racional en la evaluación de la prueba, al interpretar que la contestación realizada por Veneranda Automotores S.A. resultó inadecuada, cuando esta le solicitó al actor que enderezara sus reclamos a la casa central de la empresa. Resalta que tampoco surge de la prueba rendida en autos que haya planteado una defensa inconsistente y contradictoria en sede administrativa y judicial. Apunta que, por el contrario, siempre se mantuvo en la misma postura, le dejó claro al actor cuál era su posición jurídica, informándole que no era Veneranda Automotores quien debía facturar el vehículo y que ello era necesario para que pudiera entregárselo una vez que la terminal automotriz los enviara a la agencia. Señala que, de los dichos del propio actor volcados en la demanda, y del expediente administrativo, surge que su mandante siempre tuvo un trato empático con el accionante, incluso le ofreció un reconocimiento a los fines de mitigar y/o errar el conflicto (sin reconocer hechos ni derechos invocados por aquel).
Destaca que resulta irrazonable que, con ese solo reproche, equipare su actuación a la Plan Ovalo, quien tal como detalla en la misma sentencia, ni siquiera contestó la misiva cursada por el actor, solicitó cuartos intermedios en sede administrativa, etc.
Entiende que ha quedado acreditado que en modo alguno ha dispensado un trato indigno al actor y por tanto peticiona que se revoque este aspecto del fallo por resultar arbitrario y sin sustento probatorio.
iii. Daño punitivo.
Expone que el a quo argumentó que con el daño punitivo se busca sancionar a quien incumpla gravemente sus obligaciones. También sostuvo que no basta el mero incumplimiento (elemento objetivo), sino que -siguiendo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia- hace falta un “elemento subjetivo que consistiría en un menosprecio hacia los derechos del consumidor y que se traduce en dolo o culpa grave”. En línea a ello, afirmó el a quo que han quedado acreditadas (sin especificar de qué modo, ni cuál de las dos codemandadas lo hizo o en su caso, cómo contribuyó cada uno de ellos) “conductas de notoria gravedad respecto de los derechos que asistían al actor en la operación concertada… que el presupuesto objetivo de la sanción (el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales) se encuentra comprobado…” y que “… en relación al elemento subjetivo requerido para la imposición de la pena, he destacado también la gravísima negligencia de PLAN OVALO en el cumplimiento de las obligaciones que le incumbían como administradora del plan y mandataria del adherente, de lo que constituye muestra bastante la demora de más de 350 días en entregar el vehículo, excediendo con creces el plazo máximo del que habría podido contar (135 días) en la hipótesis más favorable”.
Señala que en este punto el fallo carece de precisiones sobre cuáles son esas conductas de cada una de las partes que constituían violaciones de esos derechos del consumidor. Remarca que ni una sola prueba de ello se ha producido en autos en su contra, y que el a quo solo señala a Plan Ovalo como incumplidor de la obligación de entregar el vehículo, lo cual afecta gravemente el cumplimiento por parte del sentenciante de su obligación de fundamentar su resolución en su contra (arts. 326, 328, 329 y cc. CPCC).
Señala que en una errónea interpretación y aplicación del art. 52 bis LDC, el sentenciante considera que ha sido Plan Ovalo quien ha incurrido en dolo o culpa grave, la sanciona aplicando una multa, y lo solidariza objetivamente con el pago, lo cual constituye un claro error del a quo en la interpretación y aplicación de la norma. Cita doctrina que sostiene que postula que está vedado la solidaridad en la aplicación de la multa civil.
Destaca que, en definitiva, el a quo ha extendido erróneamente la condena de Plan Ovalo a pagar daños punitorios al actor, pasando por alto que, respecto de ella, no se ha probado la configuración de ninguno de los dos elementos requeridos para que proceda, esto es, ni el elemento objetivo: Incumplimiento y ni el subjetivo: El dolo o culpa grave.
Reitera que de la prueba colectada en autos surge con meridiana claridad que el único incumplimiento contractual es imputable a Plan Ovalo (así ha sido declarado en la sentencia), quien no entregó en término el vehículo, no contestó las cartas documentos enviadas por el actor, no dio respuesta adecuada a sus reclamos extrajudiciales, judiciales, etc. y que Veneranda Automotores en ningún caso ha incumplido con las prestaciones a su cargo, es más, le resultaba material y jurídicamente imposible dar cumplimiento a lo exigido por el actor, esto es: que le facturen el automóvil y que se lo entreguen, ya que esto dependía de Plan Ovalo y del fabricante y tal como ha quedado probado en autos, una vez que se facturó el vehículo y se lo enviaron a la agencia, se le entregó sin demoras.
Entiende que cuando se habla de aplicación del daño punitivo, el mismo debe ser sancionado particularmente a cada demandado, debiendo evaluarse su conducta, ya que no se trata de una responsabilidad objetiva y solidaria. Agrega que, considerando que el responsable del incumplimiento es exclusivamente Plan Ovalo, no le corresponde la aplicación del daño punitivo según del art. 52 bis.
Señala que amén de la inaplicabilidad de la LDC ya solicitada previamente, los requisitos de procedencia del daño punitivo se encuentran ausentes (así ha quedado probado), dado que no ha actuado con culpa grave, ni con dolo o malicia, ni con desaprensión deliberada de los derechos del actor ni de terceros, ni mucho menos se enriqueció en forma indebida, ni obró con consciente y flagrante indiferencia por los derechos del actor.
Por ello solicita que se declare al sentenciar, revocando el fallo atacado en lo que es materia de agravio, por resultar arbitraria al carecer de fundamento lógico y legal.
c) Excesiva cuantificación del rubro.
Señala que, en relación a la cuantificación de la pena, el a quo tuvo en cuenta los parámetros establecidos por el 49 LCD, a saber:
a) Los valores económicos involucrados en este pleito: señala que en este punto el a quo no ha explicado de qué manera ha influido este parámetro en la cuantificación del monto de la multa, lo cual vuelve arbitraria su determinación y afecta el derecho defensa de esta parte.
b) La gravedad del mal individual: expone que el a quo toma en cuenta la demora en la entrega del vehículo y la violación del deber de información (supone que de Plan Ovalo) que le habrían provocado daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Aduce que vuelve a incurrir en la omisión de explicar quién es el autor de dichos incumplimientos, en que han consistido e influido la conducta de cada uno en este caso concretamente en la causación del supuesto daño.
c) La imposición de la sanción legal bajo examen se acumula con la pena pactada en el contrato por demora en la entrega del vehículo (arg. arts. 1714 y 1715 CCC; Sánchez Herrero, Andrés: La cláusula penal, La Ley, 2020, pp. 488/497);
d) La posición de las empresas demandadas en el mercado. Señala que tratándose de una sanción civil, de una pena, el a quo debió analizar por separado la actuación de cada una de las codemandadas y de ese modo determinar quién ha incurrido en dolo o culpa grave, y que grado de responsabilidad le cabía (Principio de personalidad de la pena), etc. Asimismo, resulta obvio que el poder económico y la posición en el mercado de Plan Ovalo y Veneranda Automotores S.A. no es la misma, por lo que en modo alguno le puede caber a las dos idénticas sanción pecuniarias.
e) La necesidad de compeler al acabado cumplimiento de sus obligaciones. En este punto cabe analizar cuál era la conveniencia, el beneficio o el lucro que pudiera obtener Veneranda Automotores S.A. con la demora en la entrega del vehículo. Puntualiza que ninguno, ya que ésta no había percibido o retenido monto de dinero alguno, al contrario, la demora de Plan Ovalo le trajo aparejado mayor esfuerzo, disponer de recursos humanos, gastos de litigio, etc., lo cual nos lleva a presumir que no solo no ha incumplido obligación a su cargo alguna, sino que, aun cuando así pudiera interpretarse, jamás ese incumplimiento fue doloso, y en miras de obtener un beneficio, que es precisamente lo que busca desalentar la ley mediante la sanción de la aplicación de la multa civil.
f) La falta de prueba acerca de antecedentes de condenas por una situación de hecho similar a la que es objeto de juzgamiento. Pone de resalto que Veneranda Automotores S.A. carece de antecedentes de haber sido demandado por clientes por hechos similares, aunque ello no ha sido reflejado en el fallo en crisis (por sí o por no), lo cual también afecta el cumplimiento del requisito de fundamentación de la sentencia (art. 326 del CPC.).
Por lo expuesto, para el hipotético caso de que se considere de recibo la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor al caso de autos y la sanción civil a Veneranda Automotores S.A., solicita se proceda a reducir el monto aplicado. Con costas en caso de oposición. Hace reserva del caso federal.
Segundo agravio: Intereses.
Se agravia en función de las tasas de intereses mandadas a pagar por el Juez a quo en la sentencia, las que se contraponen al criterio sostenido en la materia por el máximo tribunal Provincial en autos “Seren Sergio Enrique C/ Derudder Hermanos S.R.L. – Ordinario Despido – Recurso Directo – Expte. N° 3281572”, esto es, la tasa pasiva publicada por el BCRA, más un 2 % de intereses nominal mensual, y a partir del 1/1/2023, incrementada esta última al 3% de intereses nominal mensual.
Aduce que, debido a la función unificadora de los Tribunales superiores, solicita se revoquen los intereses mandados a pagar por el a quo, y en lugar, se establezca como tasa de intereses la tasa pasiva publicada por el BCRA, más un 2% de intereses nominal mensual, y a partir del 1/1/2023, se incremente esta última al 3% de intereses nominal mensual, conforme el precedente “Seren” y demás fallos dictados en la materia. Con costas. Hace reserva del caso federal.
3) Con fecha 8/11/2024 contesta los agravios la actora, solicitando que se rechace el recurso.
Sobre del primer agravio señala que, respecto a la inexistencia de relación de consumo, entiende que el presente agravio, tan solo constituye un intento estéril e infantil de la contraria que pretende cuestionar lo que resulta irrefutable indiscutible y resuelto por la sentencia. Apunta que su liviana afirmación con respecto a la condición de no consumidor del actor jamás fue probada, y que no existe en autos ni un sola prueba, ni siquiera un testigo que haya probado la tesis de las demandadas. Refiere que tampoco existe en autos ninguna pericia, y/o cualquier otra diligencia que acredite la invalidación del carácter de consumidor del Sr. Reinante, que la orfandad probatoria es total.
Señala que los testimonios rendidos en la causa, relativos al uso (particular/familiar) que el actor le daba al vehículo, junto con la constatación notarial de los kilómetros y el estado del mismo, acreditan el uso familiar que el actor Reinante le propinaba al vehículo.
Destaca que se acredito en autos, y ello fue valorado por la sentencia en crisis, la existencia de otros vehículos, (de la referida empresa de transporte, los que sí a diferencia del vehículo objeto de autos) propiedad también del actor que tienen la cantidad de plazas necesarias a fin de ser rentable el traslado de persona, constituyen pruebas adecuadas y válidas en este contexto.
Sostiene que se ha probado en autos, y por ello la sentencia correctamente concluye en la calidad de consumidor del actor, que la actividad del actor al momento del hecho era estudiante y que hoy es médico profesional, todo lo que acredita que la compra del vehículo fue y era para fines personales y particulares. Agrega que la sentencia resulta concluyente en ello.
Refiere que la ley establece que el consumidor no está obligado a probar su condición a través de documentos formales de índole comercial, sino que basta con demostrar el uso personal o familiar del bien. Asevera que la sentencia ha valorado la explicación y la aclaración realizada por el actor en razón de cómo y porqué compró el vehículo solicitado la factura exenta de IVA.
Señala que tal como la sentencia en crisis correctamente valora, la demandada no ha diligenciado prueba alguna que pueda rebatir el carácter de consumidor invocado y probado por Reinante y tampoco ha probado, siendo que estaba en mejores condiciones de hacerlo, que el kilometraje del vehículo o que el referido vehículo había sido usado con fines comerciales.
Resalta que los testimonios y el acta notarial que acredita el estado de uso y los kilómetros del vehículo son suficientes para respaldar que el vehículo fue adquirido para uso particular, y no en el marco de la actividad empresarial, que se ejercía en la empresa de transporte cuya titularidad (y a los fines impositivos) ostenta el actor, y que los agravios de la quejosa parten de la premisa errónea de que ser titular de una empresa de transporte o poseer vehículos utilizados para ese fin invalida automáticamente la posibilidad de adquirir bienes como consumidor, ante ello la sentencia resulta fundada y debe ser mantenida en toda su extensión. Remarca que asimismo para el supuesto de duda se debe estar al principio fundante de la LDC que implica ante la duda debe interpretarse siempre en favor del consumidor, sumado a que no hay prueba fehaciente de que este vehículo, en particular, se haya destinado a la actividad empresarial del actor.
Refiere que los documentos de AFIP y DNRPA referencian la actividad de transporte, pero no prueban el uso comercial de este vehículo específico, sumado a que la ley de Defensa del Consumidor no exige que el consumidor justifique el origen de sus fondos para determinar su condición de usuario final, y que los ingresos personales pueden provenir de múltiples fuentes, incluyendo el apoyo de familiares, ahorros o ingresos no necesariamente derivados de actividades comerciales formales.
Resalta que la constatación notarial del kilometraje del vehículo es un documento válido y suficiente para el propósito de demostrar el uso del automóvil al momento del conflicto. Postula que, si bien se critica la falta de una pericia técnica, la notaría se utilizó únicamente para dar fe del estado del bien en ese momento, sin pretender profundizar en su historial mecánico. Destaca que la exigencia de una pericia técnica adicional carece de fundamento en este caso, dado que la constatación notarial se ajusta a los fines de acreditar el estado de uso del bien.
Por ultimo, señala que la LDC establece un marco de protección que se aplica en situaciones donde el consumidor, independientemente de su rol profesional, no puede ser despojado de sus derechos fundamentales. Adita que, por lo tanto, el análisis del tribunal respetó el principio de protección al consumidor, que exige una interpretación amplia de lo que constituye una relación de consumo. Reafirma que la declaración del actor y los elementos probatorios presentados son suficientes para establecer la existencia de dicha relación, invalidando los argumentos del recurrente. Por lo expuesto solicita el rechazo del presente agravio.
Respecto de la procedencia del daño punitivo y su cuantificación, señala que el a quo correctamente invocó el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC), que establece que los daños punitivos proceden cuando hay incumplimiento grave de las obligaciones contractuales, sumado a un elemento subjetivo de desprecio o culpa grave hacia los derechos del consumidor.
Indica que en el presente la sentencia coherente y fundadamente concluye que, la demora de más de 350 días en la entrega del vehículo, excediendo el plazo de 135 días, evidencia una conducta que va más allá de un incumplimiento ordinario y permite inferir un menosprecio hacia el consumidor, explicando acabadamente la razón de que la condena sea extensiva a la quejosa Veneranda Automotores S.A. ya que la quejosa, cómo concesionaria, fue parte activa de la cadena de comercialización y compartió interés económico en la operación, lo que justifica la solidaridad en la aplicación de los daños punitivos. Dice que este vínculo es suficiente para que la concesionaria también responda ante el consumidor, dado que su participación fue fundamental en el proceso de entrega del vehículo.
Resalta que es así cómo se constituye el supuesto de solidaridad en daños punitivos, puesto que la LDC permite imponer responsabilidad a todos los participantes de la cadena de comercialización cuando hay incumplimiento en las obligaciones que protegen al consumidor. Es decir, tanto Veneranda Automotores S.A. como Plan Ovalo tuvieron roles esenciales y complementarios, y cualquier demora o falta de respuesta impacta de manera conjunta en el servicio brindado al consumidor.
Expone que la sentencia en crisis refiere que la concesionaria “Veneranda Automotores S.A.” fue un «nexo imprescindible» en la cadena de comercialización, y este papel clave le asigna responsabilidad en el cumplimiento de la operación, y que aunque el argumento de la quejosa sostiene que su rol era limitado, la sentencia funda su penalidad en el art. 40 de la LDC que dispone la responsabilidad de toda la cadena de comercialización cuando el servicio es defectuoso, y esta disposición se extiende a la solidaridad en materia sancionatoria para garantizar la protección del consumidor
Pone énfasis en que la concesionaria tenía la responsabilidad de ofrecer un servicio adecuado y de gestionar las inquietudes del consumidor con diligencia, que, por ello, su pasividad en la gestión, sin alternativas| claras ni soluciones efectivas, configura una falta grave que justifica la sanción punitiva, toda vez que al no tomar medidas activas para resolver el problema del consumidor y permitir retrasos significativos, cumple con los elementos requeridos para los daños punitivos, tanto en el aspecto objetivo (incumplimiento) como en el subjetivo (desatención al consumidor).
Por todo lo expuesto entiende que la decisión del tribunal de mantener la solidaridad en la responsabilidad y de imponer daños punitivos es consistentemente respaldada por la normatividad existente y la necesidad de proteger los derechos de los consumidores frente a conductas comerciales irresponsables.
Respecto a la excesiva cuantificación del Daño Punitivo destaca que la determinación del monto de la multa no es arbitraria, ya que el a quo tuvo en cuenta los valores económicos relevantes en el contexto del pleito y su impacto en el consumidor.
Señala que la sentencia en crisis ha sido razonable y se ha expedido con estricta prudencia y fundamentación, así fue que el a quo aplicó el 1% del tope previsto para la sanción, lo que resulta más que razonable. Estima que, en todo caso, aquel porcentaje resulta arbitrario por bajo, por insuficiente (lo que será motivo de agravios de la parte actora) pero jamás podría ser considerado elevado en razón de la escala prevista de 0,5 a 2100 canastas básicas.
Refiere que estos valores, aunque hayan sido condenados en el 50% solicitado por la parte actora, deben ser un elemento de importancia en la sanción, pues reflejan la necesidad de una compensación que disuade futuras conductas de similar magnitud en el mercado.
Manifiesta que la quejosa parece no considerar que la sanción civil (daño punitivo) y la cláusula penal contractual (por demora en la entrega del vehículo) cumplen funciones distintas y, por lo tanto, pueden coexistir sin que ello implique un exceso, y que la comparación entre Plan Ovalo y Veneranda Automotores en cuanto a su posición en el mercado no exime de responsabilidad a ninguna de ellas.
Destaca que la solidaridad en la aplicación de la sanción está justificada en la medida en que ambas empresas integran una cadena de comercialización en la que actuaron conjuntamente, sin que sea necesario un análisis separado para cada parte en relación a su capacidad económica.
Entiende que la responsabilidad en este contexto es objetiva y corresponde a todas las partes que participaron en el hecho sancionable, sin que sea necesario probar un beneficio particular o un dolo específico por parte de cada una, que por ello existen incluso las acciones de contribución y distribución propias de la solidaridad. Entiende que, ante ello, debe rechazarse el agravio.
Por último, expone que la inexistencia de antecedentes no es imperativa para la aplicación de la multa, y que la Ley de Defensa del Consumidor permite sancionar a los proveedores que incumplan sus obligaciones, independientemente de su historial previo, en tanto se acredite el daño al consumidor. Enseña que el a quo se ajustó a derecho al aplicar la multa frente al incumplimiento doloso probado. La reincidencia es por el contrario una pauta de valoración conforme el art. 49 de LD y no condición o presupuesto de aplicación de la figura como equivocadamente pretende la quejosa. Adita que el agravio debe ser desestimado. Considera que corresponde el rechazo del presente agravio, con costas.
Respecto del segundo agravio, la contraria ataca la imposición de las tasas de intereses, pero olvida que las tasas de interés superiores tienen como objetivo compensar adecuadamente a la parte afectada por la demora en el pago.
Señala que las tasas de interés nominales en la sentencia reflejan las condiciones económicas actuales de alta inflación y volatilidad financiera: las tasas mayores buscan neutralizar la “escoria inflacionaria” y evitar que el deudor se beneficie indebidamente de la depreciación de la moneda. Asume que reducirlas podría incentivar el incumplimiento y la especulación por parte de la parte deudora.
Afirma que el a quo tiene la facultad de fijar tasas superiores para mitigar el perjuicio financiero de la mora, conforme a la realidad económica del período que evalúa, y que sostener las tasas de interés establecidas por el juez a quo responde a una necesidad de justicia material que busca equilibrar los intereses y la reparación adecuada del daño ocasionado por la demora, en sintonía con la situación económica actual y el principio de reparación integral. Entiende que el reclamo del apelante no posee sustento y debe ser desestimado, ya que lo que se busca es asegurar una reparación integral que contempla no solo el daño ocasionado, sino también la adecuada compensación por el tiempo.
Considera que la aplicación de los intereses mandados a pagar en los presentes autos son los mínimos que se debe calcular, teniendo en cuenta que esto compensaría y no en su totalidad al actor por la pérdida del uso de su vehículo, sin ser compensado hasta el momento de la condena.
Destaca que la postergación del pago por parte del recurrente, independientemente de que se encuentra en mora, le permite un alivio temporal desde la perspectiva financiera en términos de liquidez. Reseña que al no cumplir con sus obligaciones de pago puede utilizar los recursos financieros disponibles para otros fines, como inversiones a corto y largo plazo, pago de deudas prioritarias o gastos operativos, siendo la parte actora la única perjudicada por no poder hacerse de su patrimonio.
Entiende que la sentencia en crisis valoró en lo que aquí interesa, que desde el día del hecho el actor se ha visto privado del vehículo al que tiene derecho. Agrega que, además, se debe entender que la fijación de la tasa de interés debe ser importante, para evitar la indeseable consecuencia de que el deudor moroso especule o se vea beneficiado por la demora del litigio, en desmedro de la parte actora.
Considera que la codemandada (hoy quejosa) “especula”, y prevé una reducción en el valor real de su deuda según se dilate el proceso judicial hasta obtener una sentencia, teniendo en cuenta que la tasa judicial no refleja el momento inflacionario por el que atraviesa la economía del país, y que ciertas inversiones practicadas durante ese periodo de tiempo generan una renta mayor al interés que establece la jurisdicción.
Arguye que desde el momento en que el actor debió recibir el vehículo, hasta el presente, el contexto económico y financiero de Argentina, fue marcado por una significativa devaluación de la moneda nacional, el peso argentino, frente al dólar estadounidense. Plantea que durante ese periodo en mayor o menor medida, la economía argentina enfrentó una serie de desafíos, incluyendo una alta inflación, un aumento de la deuda pública y una creciente incertidumbre política y económica, y que como resultado, hubo una fuerte demanda de dólares estadounidenses como refugio seguro, lo que llevó a una depreciación rápida del peso argentino.
4) La demandada, Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados, expresa en síntesis los siguientes agravios:
II.1. Primer agravio.
Manifiesta que le agravia que el a quo haya ratificado la calidad de consumidor de la parte actora endilgándole una presunta falta de aportación de elementos probatorios que, paradójicamente tuvo presente, aunque realizando una interpretación absolutamente distorsiva del contrato y su instrumentación.
Refiere que una decisión de semejante tenor omite valorar por completo que el concepto de consumidor presenta dos aspectos en torno a los cuales se estructura y que el concepto de consumidor no resulta ontológico, sino que habrá que analizar cada relación en particular, ya que el hecho de revestir la condición de persona humana no implica per se que se está irremediablemente ante un consumidor. Cita doctrina.
Señala que no debe perderse de vista que las motivaciones subyacentes que hacen a la causa fin de un eventual contrato de compraventa de automotores, mediante la modalidad de plan de ahorro, son múltiples y variadas, y que por lo general las mismas no se exteriorizan. Por lo tanto, difícilmente resulten ser ellos quienes se encuentren en una mejor posición para acreditar el destino del rodado.
Destaca que contrariamente a lo afirmado por el a quo, sí aportó prueba documental a la presente causa de la cual se desprende de manera clara e inequívoca que el accionante no adquirió el rodado como destinatario final sino que en su carácter de transportista para integrarlo a su circuito productivo o lucrativo, ya que de las constancias que obran agregadas en autos, surge que el Sr. Reinante registra como actividad económica “SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS” (sic) desde el mes de noviembre de 2013 (vide constancia de inscripción ante AFIP agregada con fecha 14/6/2024). Es decir, con ostensible anterioridad a la fecha de adquisición del plan de ahorro, lo cual tuvo lugar en diciembre de 2015.
Señala que también luce acreditado que, al mes de diciembre de 2015, el actor era titular registral de al menos (4) cuatro vehículos (2 Renault Kangoo Sortway, 1 Renault Kangoo Confort y 1 Mercedes Benz Sprinter), conforme se desprende del informe nominal histórico emitido por la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.
Resalta que en la audiencia complementaria llevada a cabo en autos, el mismo actor reconoció que los (4) rodados mencionado con anterioridad efectivamente pertenecían a la flota de vehículos utilizados en su empresa de transporte, todo lo cual fue ratificado por con la deposición testimonial de los Sres. Muriel Antichipay Avilés y Fernando Nieto.
Aclara que si bien los aludidos testigos hicieron mención de que la empresa de transporte supuestamente pertenecería a los padres del accionante, ello resulta completamente contradictorio con la inscripción del actor ante el organismo fiscal (AFIP) y la titularidad que registra sobre los diversos automotores descriptos, toda vez que de la mentada consulta pública realizada ante la base de datos de la AFIP no solo surge que el actor es transportista sino que hasta incluso registra un empleado a su nombre, también dado de alta en idéntica actividad, que es el Sr. “MALDONADO OSCAR ANSELMO – CUIL / CUIT: 20-36918273- 1”.
Remarca que la Sra. Muriel Antichipay Avilés y el Sr. Fernando Nieto declararon en su calidad de novia y amigo del actor, respectivamente, por lo que evidentemente tienen un claro interés en la presente controversia. Apunta que deviene prístino que se encuentran comprendidos por las generales de la ley y por ende la eficacia de convicción que emerge de su deposición no es tal, al menos en el grado que el judicante de grado les adosó.
Destaca que lo cierto y concreto es que de la actividad comercial a la que se dedica con más la titularidad que registra sobre nada más ni nada menos que (4) vehículos no cabe más que colegir que forma parte de la empresa de transporte de sus padres, y respecto de la supuesta ausencia de material probatorio con relación al destino para el que fue adquirido el automotor objeto del plan de ahorro de titularidad del accionante, huelga poner de resalto que lo sostenido por la judicatura de grado resulta manifiestamente falso y contradictorio a la luz de lo consignado por el Sr. Reinante en los documentos contractuales completados y suscriptos al momento de adquirir por cesión el plan.
En este orden de ideas, destaca que tal como surge del formulario de cesión del plan, obrante a fs. 59 del expediente administrativo, el propio actor denunció que su “profesión (que constituya su actividad principal)” era “transportista” (sic), que a su vez, declaró que su “Cargo” era “Dueño” (sic), y que a su vez en la “Declaración Jurada sobre origen y licitud de los fondos” que rola agregada a fs. 58 del expediente administrativo, declaró que los mismos provenían de “autónomo” (sic).
Conforme lo expuesto, afirma que introdujo material probatorio del cual se desprende de manera clara e inequívoca que el actor es un verdadero empresario dedicado al transporte de pasajeros, ergo, el automotor indefectiblemente fue adquirido en tal carácter y para introducirlo a su circuito productivo, y no como destinatario final tal y como lo exige el art. 1 de la ley consumeril.
Aclara que la totalidad de las probanzas que estaban a su alcance para acreditar que el accionante no reviste la calidad de consumidor, fueron producidas y agregadas en autos. Probanzas que, no fueron desconocidas por la parte actora, ya que, por el contrario, conforme lo mencionado con anterioridad, en la audiencia complementaria se ratificó la veracidad de la información contenida en la prueba documental que aportó su representada.
Manifiesta que atento a las manifestaciones vertidas por el juzgador en la Sentencia, corresponde destacar que el art. 53, párrafo 3 de la LDC, no consagra en absoluto una inversión en la carga de la prueba fijándola pura y exclusivamente en cabeza del supuesto proveedor, lo cual importaría desplazar los principios generales en materia probatoria. Sostiene que, por el contrario, complementó la aplicación de las reglas tradicionales, colocando la carga de probar, en cabeza de aquel que se encuentra en mejor situación de hacerlo.
Señala que no debe perderse de vista que la legitimación y su correcta verificación se trata de un imperativo del propio interés de cada parte, y hace a los aspectos estructurales de la eventual relación de consumo sobre la que monta su reclamo, es decir, toda vez que el actor confesó en el aludido formulario de cesión que el destino de la unidad a adquirir era insertarla en su circuito productivo, no puede presumirse un status en sentido contrario. Declama que no debe, ni puede aplicarse irreflexiva y automáticamente el plexo normativo tuitivo en un caso como el sub lite, ya que ello se contrapone con las previsiones específicas de la LDC. Entiende que resulta imperioso poner de resalto que la legitimación forma parte de los presupuestos procesales y, en cuanto tal, el juzgador se halla compelido por el ordenamiento de rito a realizar un examen exhaustivo de su efectiva configuración. Dice que, con total y absoluta prescindencia de la incitación efectuada al respecto por las partes o sus interpretaciones distorsivas de la carga probatoria, o de su clara inclinación a favor del actor. Cita doctrina.
En lo que atañe a la legitimación destaca que la misma consiste en la habilidad o competencia del sujeto para alcanzar o soportar los efectos jurídicos de la reglamentación de intereses que se persiguen en el proceso, competencia que, a su vez, deriva de la específica posición de dicho sujeto respecto de los intereses que se trata de regular. Prosigue que, consecuentemente, la falta de legitimación es la ausencia de esa aptitud, cuando el actor o el demandado no son las personas especialmente habilitadas por la ley para asumir el carácter de tales con referencia a la materia concreta sobre la que versa el conflicto procesal.
Hace presente que estamos frente a la falta de legitimación cuando el actor o el accionado no son titulares de la relación jurídica sustancial en la que se funda la pretensión, se trata de la legitimatio ad causam. Cita jurisprudencia.
Destaca que en el sub lite se advierte que el Juez de grado omitió efectuar un análisis adecuado y conforme a derecho de la legitimación de la parte accionante, y que tratándose de un presupuesto procesal de notable trascendencia, puesto que hace a la admisibilidad de la acción, sus obligaciones, en cuanto director del proceso, no se ceñían a la actividad de las partes, sino que requerían una verdadera tarea investigativa y hermenéutica de su parte.
Advierte que el juzgador descarta probanzas por demás elocuentes a fin de reputar al accionante consumidor y tiene en cuenta para su improcedente decisión los testimonios efectuados por los testigos ofrecidos por el Sr. Reinante en la audiencia complementaria. Testigos cuya veracidad deviene cuando menos dudosa.
Opina que el a quo omitió reparar que, conforme lo expuesto con anterioridad, de la constancia de consulta pública realizada ante AFIP en fecha 30/07/2020 y que acompañó mi mandante a la contestación de demanda, surge que el accionante desde el año 2013 se encuentra dado de alta ante el aludido organismo. Se pregunta si mintió el Sr. Reinante al Fisco. Aduce que los testimonios de los Sres. Muriel Antichipay Avilés y Fernando Nieto devienen hartamente contradictorios con lo consignado por el mismísimo accionante en el formulario de cesión de fecha 04/12/2015, en cual declaró que su profesión era -y es- transportista y que ocupa el cargo de dueño.
Pone de resalto que fue el propio actor quien consignó voluntariamente la totalidad de sus datos en los instrumentos contractuales, y es él mismo quien lo reconoce. Indica que no se trata de una invención de su representada sino que, por el contrario, de un reconocimiento expreso de la contraria que la Cámara no puede -ni debe- dejar pasar por alto al momento de resolver.
Señala que el juzgador en la Sentencia omitió deliberadamente considerar elementos probatorios que resultan fundamentales y que bajo ningún viso de legalidad y seriedad se pueden pasar por alto. Pues la actividad y el cargo que ocupa el empresario Reinante fue confesada por él mismo al momento de adquirir por cesión el plan de ahorro de su titularidad. Entiende que deviene evidente que se trata de una confesión expresa del destino final del rodado, el cual indudablemente fue adquirido para que uso comercial, todo lo cual resulta manifiestamente incompatible con la noción de consumidor prevista en el estatuto consumeril.
Aclara que el hecho de que el accionante sea un estudiante de medicina no implica que no pueda dedicarse al servicio de transporte automotor de pasajeros, que claramente ambas actividades no son excluyentes y pueden coexistir, ya que el actor puede desempeñarse tanto como estudiante de medicina como empresario simultáneamente, y esto no implica que la adquisición del automotor haya sido exclusivamente para fines personales. Estima completamente posible, y así ocurrió en el caso de autos, que el vehículo haya sido adquirido con el propósito de ser utilizado en su actividad comercial.
Insiste en que fue el actor quien confesó explícitamente que la adquisición del automotor era para uso exclusivamente comercial, pues así luce consignado con su puño y letra en el formulario de cesión y sus anexos, y dichas constancias no fueron desconocidas por el accionante. Señala que, llamativamente, el juzgador nada dijo respecto de la confesión expresa realizada por el empresario Reinante, todo lo cual denota la manifiesta arbitrariedad adoptada por la judicatura.
Considera que recayó una confesión judicial expresa en torno a que: 1) la operatoria era una inversión; 2) el rodado se utilizaría para el transporte automotor de pasajeros. Esgrime que esos son todos los datos que aporta el accionante, que dicho reconocimiento inexorablemente debe reputarse como una confesión expresa, la cual constituye plena prueba (cfr. art. 217 del CPCC). Cita doctrina.
Sumado a esto último, resalta que en el formulario de cesión el Sr. Reinante denunció como actividad: “transportista” y que su cargo es “dueño”, todo lo cual refuerza aún más la confesión efectuada por el actor en los términos del art. 217 del CPCC.
Considera que, si el accionante no negó la información contenida en los documentos contractuales, no hizo más que ratificar la información que de allí surge, luego no logra comprenderse por qué no habría de contemplarse dicho elemento en demasía elocuente de la inexistencia de destino final en la contratación perseguida por el actor, más aún, la existencia de la empresa de transportes fue ratificada en la audiencia complementaria.
Señala que difícilmente podría alegarse que la información consignada en el formulario de cesión carece de valor por cuanto fue el propio empresario Reinante quien aportó la información y ratificó su manifestación o declaración de voluntad suscribiendo cada uno de los documentos.
En consecuencia, no logra advertir cómo es que el juzgador concluyó: “…en defecto de prueba que proporcione convicción suficiente, no es posible concluir que la unidad FORD FOCUS fue adquirida para integrarla a un proceso productivo de bienes o servicios” cuando la calidad de consumidor debió acreditarse o justificarse por parte del actor y que todas las manifestaciones y probanzas recabadas al efecto hablan a las claras de la inexistencia de un destino final, luego corresponde concluir que lo afirmado por el magistrado de grado resulta a todas luces infundado.
Por lo expuesto, considera que existe una errónea justificación de su decisorio pues se prescinde de probanzas elocuentes y se adosan cargas probatorias en demasía gravosas, en otros términos, incurre en una grosera arbitrariedad. Cita doctrina.
Entiende que resulta ostensible que hay un grosero vicio in cogitando en el modo de decidir del a quo, ya que no realiza un correcto abordaje de la cuestión, que no solo descarta prueba dirimente (v.gr. confesión expresa del accionante), con argumentos abstraídos de las particularidades del contrato y, por tanto, arbitrarios, sino que realiza una desnaturalización de la carga probatoria ajena a cualquier postulado normativo.
Considera que también incurre en un vicio in iudicando, pues claramente la noción de consumidor no ampara a sujetos con el giro empresario denunciado por el propio accionante en los instrumentos contractuales, y tampoco podría desprenderse de la Ley 24.240 una inversión probatoria respecto de la legitimación del actor como la efectuada por el sentenciante.
Por todo ello, entiende que no corresponde la aplicación del estatuto del consumidor al reclamo del Sr. Reinante. En consecuencia, solicita que se proceda a revocar lo resuelto por el a quo y a rechazar la aplicación de la LDC al reclamo de autos.
Segundo agravio.
Expresa que le agravia que el juzgador haya concluido que el plazo para la entrega de la unidad era de 75 días y que, dicho plazo, feneció el día 26/4/2016, “… por lo que el lapso de devengamiento de intereses inició el 27/04/2016 y finalizó el 13/04/2017 cuando el actor recibió el vehículo” (sic).
Señala que, de los sistemas administrativos y contables, surge que el primer pedido de la unidad se ingresó el 31/3/2016 luego de haber abonado el accionante la Alícuota Extraordinaria, ya que su plan de ahorro, tal como surge de la solicitud de adhesión suscripta por el titular originario era modalidad de pago 70/30.
Aclara que el pedido de la unidad es ingresado por ante el concesionario interviniente, como sociedad anónima independiente y autónoma a la de su mandante, y en dicho procedimiento claramente la administradora del plan no interviene ni realiza gestión de ningún tipo. Postula que, por el contrario, su actuación se limita a recibir el pedido del bien y procesarlo en su sistema una vez que le es remitido por el concesionario.
Insiste en que el primer pedido del bien fue remitido por el concesionario codemandado a mi representada en fecha 31/3/2016, por consiguiente, es desde dicha fecha que, en su caso, hubiera correspondido el cómputo del plazo para la entrega de la unidad peticionada por el accionante.
Destaca que el a quo de manera completamente arbitraria y sesgada concluyó que en el caso resulta aplicable únicamente el plazo ordinario de (75) setenta y cinco días previsto en el art. 7 de las Condiciones Generales de Contratación, y sostuvo que la ampliación del plazo ordinario a (60) sesenta días adicionales prevista en la aludida cláusula contractual en caso de cambio de modelo -tal como ocurrió en el plan del Sr. Reinante- no resultaría procedente, puesto que no habría acreditado que existieron dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido “… para gozar del término adicional de 60 días” (sic).
Advierte que la aplicación del plazo adicional previsto en las cláusulas contractuales no fue un cuestionamiento introducido por el accionante, que, por el contrario, fue el propio Sr. Reinante quien en el relato de los hechos reconoce que resulta de aplicación por haber optado por una unidad distinta al bien tipo objeto de su plan de ahorro.
Sostiene que el accionante reconoció en su demanda que resultaba de aplicación el plazo adicional previsto contractual y reglamentariamente, tras indicar que: “La facturación del vehículo y la obligación de pagar la diferencia debía ocurrir desde el 29/01/2016 aproximadamente dentro de los próximos 90 días, pudiendo extenderse ese plazo a un máximo 125 dias, momento en que me debería haber entregado la unidad” (sic).
Destaca que de ello sigue que la aplicación del plazo adicional por cambio de modelo no fue un hecho cuestionado por el accionante al interponer su demanda, sino que, por el contrario, su planteo giró en torno a una supuesta demora en la entrega de la unidad, la cual se habría configurado por haber transcurrido el plazo originario con más el lapso adicional previsto contractualmente.
Entiende que el juzgador avanzó sobre cuestiones que claramente no integraron la traba de la litis y, por ende, difícilmente pudieron ser probadas, en otros términos, violó flagrantemente el principio de congruencia sobre el que debió de atenerse.
Refiere que, en tal sentido, el art. 330 del CPCC dispone, sin lugar a dobles interpretaciones, que: “El tribunal deberá tomar por base en la sentencia la exposición de los hechos contenidos en los escritos de demanda y contestación o de ampliación, en su caso” (sic), que el análisis de la plataforma fáctica debe ceñirse a la pretensión y objeto del reclamo del actor. Apunta que la magistratura no puede efectuar modificaciones de oficio. Cita doctrina
Resalta que hizo referencia en la contestación de demanda a que, tal como le constaba al accionante y así lo admite, en virtud del cambio de modelo por él requerido, el plazo de entrega se extendió a 135 días, justamente para demostrar que la entrega de la unidad no registró demora alguna imputable a esa parte.
Señala que el juzgador encuadró correctamente al contrato de ahorro previo y lo previsto en el art. 7 de las Condiciones Generales de Contratación para la entrega del bien, hasta incluso transcribió el texto de dicha cláusula en la Sentencia. Indica que, a su vez, contrariamente a su sesgada hermenéutica, sí invocó los motivos por los cuales resultaba de aplicación el aludido plazo adicional, se mencionó que al efectuarse un cambio de modelo ello claramente requiere de ciertos cambios en el sistema operativo de su representada que insumen un tiempo más que considerable.
Resalta que en los casos en los que el adherente opta por cambiar de modelo, tal como lo hizo el Sr. Reinante, deviene harto evidente ello que implica la necesidad de realizar ciertos ajustes y modificaciones tanto en el sistema de gestión del plan como en los procesos logísticos relacionados con la entrega del nuevo modelo, que esos cambios, requieren un lapso adicional para garantizar que todo se lleve a cabo correctamente.
Señala que el plazo adicional en caso de optar por una unidad distinta a la del plan de ahorro, ya sea de menor o de mayor valor, encuentra su razón de ser principalmente en la disponibilidad de stock, que si bien es una facultad prevista en el contrato, cuando el adherente decide cambiar el modelo previamente convenido por uno nuevo, este cambio está condicionado a que el nuevo modelo esté disponible en inventario.
Resalta que la disponibilidad de stock es un factor crucial, ya que el nuevo modelo puede no estar inmediatamente disponible o puede requerir un tiempo de producción adicional, que por lo tanto, el plazo adicional no se trata de una arbitrariedad impuesta por mi mandante, tal como pareciera haberlo interpretado el juzgador, sino que, se encuentra justificado en la posibilidad de asegurar que el nuevo modelo sea entregado en condiciones adecuadas y sin generar expectativas irreales para el suscriptor.
Denota que la misma cláusula prevé la aplicación de accesorios en caso de demora en la entrega, ya que deviene imposible asegurar la entrega de la unidades en un momento preciso y determinado, pues, al tratarse de una unidad importada cuya fabricación importa la confluencia de varios elementos y componentes, debe contemplarse las limitaciones logísticas y comerciales que pueden ocurrir en la industria automotriz.
Aclara que no se pudo aportar mayores probanzas al respecto, ya que la aplicación del plazo adicional previsto en las previsiones contractuales en caso de cambio de modelo no fue un punto controvertido por la parte actora, sino que más bien consentido. ergo, no pudo prever ningún tipo de defensa en su respecto.
Reitera que el accionante hasta incluso reconoció en su demanda que por haber optado por unidad distinta al bien tipo objeto de su contrato correspondía la aplicación del plazo adicional para la entrega, que ese reconocimiento deja entrever que el accionante claramente conoció el plazo previsto para la entrega del bien y el motivo por el cual no se pudo entregar la unidad con anterioridad al 13/4/2017.
Sostiene que el juzgador, con marcada parcialidad, se vale de un elemento/ aspecto no introducido por la parte actora, y, por ende, respecto del cual no pudo ofrecerse prueba alguna, para crear un incumplimiento que se refuta a partir de los términos expresos de la demanda y de las Condiciones Generales de Contratación. En otro orden de ideas, menciona que el judicante de grado omitió ponderar en la Sentencia que la empresa tuvo que proceder a la desfacturación de la unidad en (2) oportunidades en el año 2016 por falta de pago de los gastos de entrega, que quedó comprobado que la primera se materializó el 28/4/2016 y la segunda el 28/10/2016, habiendo ingresado el concesionario el nuevo pedido de la unidad el día 4/10/2016. Dice que aunque refiera a que: “…no se probó que el actor solicitara las “desfacturaciones”’ y que lo hiciera antes de transcurrir los 30 días desde la emisión de la factura de que se trate” (sic), lo real y cierto es que las facturas transcurrido un cierto tiempo vencen y carecen de validez, por lo que el planteo del judicante resulta completamente abstraído de la realidad negocial imperante en el tráfico.
Hace presente que en lo que atañe a los gastos de entrega, éstos no pueden ser desconocidos por el accionante desde que se encuentran detallados en forma clara, precisa y determinada en el art. 7 del contrato, y más exhaustivamente en el Anexo “Cláusula sobre gastos de entrega (Res. IGJ Nro. 1/2001)” (sic), por lo cual deviene evidente que en todo momento tuvo -y tiene-, o en su caso, pudo tener pleno y efectivo conocimiento respecto del procedimiento para su cancelación como requisito previo e indispensable para la entrega del bien.
Refiere que a la par del deber de brindar información en cabeza del “Proveedor” se encuentra su correlato, el “deber de informarse”, que justamente hace a la responsabilidad del consumidor a la hora de decidirse a contratar. Indica que, indudablemente el asumir obligaciones contractuales exige por parte del proveedor poner al alcance del consumidor la información, y por parte del consumidor procesar e interesarse por dicha información, que, sin embargo, pese a tener efectivo conocimiento de ello, puesto que no solo que se encuentra previsto en el contrato, sino que también le fue debidamente notificado, no procedió a su cancelación en tiempo y forma. Agrega que por ese motivo a su representada no le asistió más remedio que proceder a la desfacturación de las unidades por haber transcurrido el plazo de (30) días para su pago.
Resalta que la notificación sobre la facturación de la unidad y que, como consecuencia de ello, el Sr. Reinante debía proceder a la cancelación de los gastos de entrega fue expresamente reconocida por éste en su demanda tras indicar, refiriéndose a la audiencia del 1/12/2016: “En aquella audiencia, manifesté que, en reiteradas ocasiones, se comunicaron conmigo por teléfono supuestamente de Ford (la fábrica), para informarme que la unidad ya estaba facturada…” (sic).
Señala que fue el propio Sr. Reinante quien reconoce la facturación del mes de octubre cuando indica que la Dra. Del Castillo expuso: “El pedido del bien ingreso el 31 de marzo de 2016 y la fecha de factura era del 27 de octubre de 2016…” (sic), que luego de ello, es recién en el año 2017 que el accionante solicitó una facturación especial esto es en su carácter de empresario y como responsable inscripto exento de IVA, y tras acompañar la documentación pertinente, se dio ingreso a su nuevo pedido el 14/1/2017 y el 7/2/2017 se emitió la factura respectiva.
Destaca que el Sr. Reinante nada dice respecto de los nuevos pedidos de la unidad solicitados ante su mandante, ni tampoco realiza manifestación alguna en su postulación inicial sobre el pedido de facturación especial que solicitó al momento de la facturación de la unidad. Entiende que si no lo hizo, es porque claramente, con marcada tozudez, optó por realizar una fragmentación de la realidad de los hechos ocurrido con el único fin de endilgar incumplimientos a mi mandante que bajo ningún punto de vista le caben, ya que como quedó demostrado en los autos, esa parte cumplió a rajatabla con lo previsto en las cláusulas contractuales y reglamentarias aplicables.
Señala que de la conducta adoptada por el actor se evidencia una manifiesta intención de aprovecharse de las circunstancias en su beneficio, sin mostrar la buena fe que se espera en toda relación contractual, que este temperamento malicioso se refleja en las decisiones y actuaciones adoptadas, las cuales parecen orientadas a generar un perjuicio o desventaja para la otra parte sin justificación razonable. Indica que de ello se sigue que indudablemente el actor no solo incurrió en faltas contractuales, ya que, conforme lo expuesto, en (2) oportunidades no procedió a abonar los gastos de entrega, provocando la baja de las facturaciones de las unidades adjudicadas a su favor, sino que lo hizo con una intención desleal, lo que refuerza la idea de cierta malicia en su conducta.
Refiere que, siguiendo con lo atinente a la entrega de la unidad, quedó demostrado que el último pedido del bien ingresado por accionante juntamente con su solicitud de facturación especial se realizó el 14/1/2017 y el 7/2/2017 se emitió la factura respectiva, que, finalmente, en fecha 13/4/2017, esto es 100 días después del último pedido de entrega de la unidad, se efectivizó la misma. Denota que a todo evento, es evidente que si el accionante solicitó una facturación especial el 14/1/2017, a su entera voluntad y conveniencia, luego indefectiblemente corresponde interpretar que lo acontecido con anterioridad no le resultaba favorable del todo. Enseña, en otros términos, que en modo alguno pudo generarle un perjuicio, tal como lo indicó el juzgador.
Destaca que a la luz de los reales hechos ocurridos, y toda vez que el plazo de (135) días debe computarse desde la fecha del último pedido de la unidad ingresado por el actor en fecha 14/1/2017 y la unidad fue entregada el 13/4/2017, resulta claro y evidente que existió ninguna demora en la entrega, y mucho menos, imputable a mi representada.
Peticiona por lo expuesto, que encontrándonos ante una estructura silogística en el razonamiento del juzgador que trasunta en una adulteración de los hechos y probanzas sobre los que se estructuró la traba de la litis, y por ende infringe deliberadamente el principio de congruencia, que se revoque el escándalo que se deriva de lo resuelto en autos, con costas.
Tercer agravio.
Manifiesta que le agravia que el judicante haya concluido: “Por lo expuesto y considerando que el monto de la facturación del vehículo de fecha 07/02/2017 ($ 498.590,30) fue el último valor móvil con incidencia en la ejecución del contrato, sobre dicha suma corresponderá aplicar la tasa activa del Banco Nación, desde el 27/04/2016 hasta el 13/04/2017. Efectuado los cálculos pertinentes, se arriba a un monto definitivo de $ 137.937,50 por el que procede el rubro de marras, el cual devengará intereses moratorios desde el 28/04/2017 -al cumplirse el plazo de 10 días hábiles para abonar la multa por la demora, computado desde su entrega efectiva- mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA con más los siguientes adicionales: i) Hasta el día 30/06/2022, 2% nominal mensual; ii) Desde el01/07/2022 al 31/12/2022, 2,5% nominal mensual; iii) Desde el 01/01/2023 al 31/07/2023, 3% nominal mensual, y iv) Desde el 01/08/2023 hasta su efectivo pago, 5% nominal mensual ” (sic).
Señala que lo cierto y concreto es que en el caso de autos no existió demora en la entrega que le sea imputable, y que, por el contrario, fue el propio actor quien, pese a tener pleno y efectivo conocimiento de cuáles eran los gastos de entrega que debía abonar, no procedió a su pago en tiempo y forma, motivo por el cual a su mandante no le asistió más remedio que proceder a la baja de las respectivas facturaciones.
Refiere que es recién en fecha 14/1/2017 que el Sr. Reinante realizó el pedido de la unidad solicitando una facturación especial juntamente con la documentación respaldatoria, que así las cosas, rápidamente, en fecha 7/2/2017 se emitió la factura, la que finalmente fue cancelada por el actor y, como consecuencia de ello, el 13/4/2017 se le hizo entrega de la unidad elegida.
Destaca que el actor en el relato parcializado de los hechos expuestos en su demanda, omite deliberadamente mencionar tales extremos, que, sin embargo, por más ocultamiento adrede de la verdad objetiva, ha quedado terminantemente demostrado la buena fe con la que se condujo mi representada a lo largo del iter contractual. Entiende que en consecuencia, no corresponde el pago de suma alguna en favor del actor y mucho menos la aplicación de accesorios con la alevosía que lo efectúa el juzgador de grado, y menos que menos resulta procedente la abusiva pauta de accesorios dispuesta por el a quo: “i) Hasta el día 30/06/2022, 2% nominal mensual; ii) Desde el 01/07/2022 al 31/12/2022, 2,5% nominal mensual; iii) Desde el 01/01/2023 al 31/07/2023, 3% nominal mensual, y iv) Desde el 01/08/2023 hasta su efectivopago, 5% nominal mensual” (sic).
Manifiesta que en lo que respecta a los últimos accesorios fijados cabe traer a colación que el TSJ en los autos “EXPEDIENTE SAC: 3281572 – SEREN, SERGIO ENRIQUE C/ DERUDDER HERMANOS S.R.L. – ORDINARIO – DESPIDO” justipreció como pauta de accesorios adecuada y equilibrada la tasa pasiva promedio mensual según encuesta que publica el BCRA con más una tasa del 3% nominal mensual hasta el efectivo pago (cfr. Sentencia 128 de fecha 1/9/2023), por lo cual, el 5% fijado por juzgador resulta hartamente arbitrario y desproporcionado, a la vez que no se ajusta en modo alguno a los postulados del art. 770 del CCC.
Entiende que menos que menos resultaría convalidable un abusivo 5% sine die, en un contexto donde la inflación en franco y marcado descenso. Asume, ante la manifiesta orfandad de argumentos que presenta el fallo impugnado, que corresponde interpretar que se trata de una condena injustamente impuesta y con una pauta de accesorios hartamente cuestionable aplicada por el juzgador.
Considera que de convalidarse lo resuelto con más lo dispuesto en materia de accesorios se acabaría incurriendo en un notorio y evidente enriquecimiento sin causa, todo lo cual atenta contra la justicia intrínseca de lo resuelto.
Reputa que en materia de accesorios indefectiblemente debe estarse a lo previsto en el art. 7 de las Condiciones Generales de Contratación, el cual, paradójicamente, es transcripto por el juzgador en la Sentencia, mas sin embargo, al momento de decidir, de manera completamente contradictoria e injustificada opta por apartarse de lo allí previsto.
Entiende que, ante la inexistencia de una conducta antijurídica de Plan Ovalo S.A., corresponde revocar la sentencia en cuanto admitió la pretensión del accionante con más la aplicación de accesorios manifiestamente abusivos y desnaturalizantes, lo que así solicita.
Cuarto agravio.
Señala que prosiguiendo con el cúmulo de concesiones arbitrarias, el a quo hizo lugar al reclamo por privación de uso.
Destaca de manera liminar, y en lo que deviene aplicable a todos los rubros resarcitorios arbitrariamente concedidos, no puede ni debe perderse de vista que el referido art. 7 de las CGC resulta ser una cláusula penal estipulada en el contrato y claramente no fue denunciada como abusiva por la actora, ni juzgada en tal sentido por el juzgador, que, en efecto, el propio sentenciante la encuadró como una cláusula penal.
Refiere que, en cuanto a la cláusula penal, rige en su respecto lo estipulado en el art. 793 del CCC, en cuanto prevé: “el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente”, es decir, dicho precepto inhibe la posibilidad de reclamar el resarcimiento de los daños por la normativa general.
Indica que rigiendo dicho tope, en modo alguno corresponde hacer lugar a los restantes rubros resarcitorios pretendidos por la parte actora, y que tampoco justificó el sentenciante por qué motivo eludió la aplicación de dicha norma, cuando su deber era justamente aplicarla.
En primer término, destaca que el juez de grado, sin brindar fundamento alguno de su decisión, procedió a cuantificar el rubro privación de manera completamente sesgada, arbitraria e improcedente, ya que deviene un absurdo computar la suma de $10.000,00 por cada día de demora desde el 27/4/2016 hasta el 13/4/2017 cuando no se encuentra acreditado ni probado en autos que el actor hubiera utilizado el servicio de remises o taxis para trasladarse de la Ciudad de Córdoba hacia la ciudad de Villa Dolores, ni tampoco se encuentra acreditado que hubiera utilizado medios de transporte públicos.
Señala que el accionante, pudiendo hacerlo, no aportó en autos ni una sola constancia de las supuestas erogaciones en las que habría incurrido para trasladarse de una ciudad a otra y si no lo hizo, es porque claramente, no ocurrió. Estima que, caso contrario, no logra comprenderse el motivo por el cual el Sr. Reinante no aportó ningún comprobante de pago, ticket, factura, recibo de “tantos” viajes realizados de manera diaria.
Considera que no existe fundamento alguno para la procedencia del presente rubro, pues, insisto, el mismo reviste una manifiesta orfandad probatoria y argumentativa, más aún, en autos quedó demostrado que la unidad fue entregada en tiempo y forma, por lo cual, el actor Nunca pudo haberse visto privado de utilizar su vehículo. Aduce que, hasta incluso surge prístino que el accionante se favoreció con la última facturación requerida a comienzos del año 2017, pues se trató de una facturación especial.
Señala que no ha incurrido en incumplimiento alguno por lo que no existe ningún mérito para avalar su procedencia. Refiere que, lo real y cierto es que la unidad no puedo ser entregada con anterioridad ya que la parte actora en las (2) dos oportunidades en que se había facturado la unidad, no canceló los gastos previos previsto contractualmente.
Por ello, sostiene que deviene evidente que no lo privó de obtener el automotor, por el contrario, le brindó múltiples oportunidades para que pudiera hacerse del rodado y es así que la misma le fue entregada el 13/4/2017.
Enntiende que no existe en autos elemento probatorio que avale la tesitura del juzgado en lo que atañe al rubro resarcitorio daño privación de uso, ya que, insiste, de haber existido privación alguna, no fue provocada por su mandante, por lo que solicita su rechazo.
Quinto agravio.
Denuncia que le agravia que el juez de grado haya dispuesto acoger el infundado reclamo del Sr. Reinante y fijara la suma a abonar en concepto de daño moral en $2.000.000 más accesorios, que dicho reconocimiento resulta claramente infundado y no surge de una apreciación prudencial de la prueba rendida en autos.
En primer término, pone de resalto que existe una total y absoluta falta al deber de fundamentación que recae sobre el juzgador en lo que atañe al rubro de referencia ya que, lo real y cierto es que no realiza ningún tipo de desarrollo que permita entender el motivo de su decisión vertida al respecto.
Destaca que en lo que respecta a la supuesta falta de respuesta ante los reclamos del accionante, ello resulta totalmente falso, que, por el contrario, no solo que la información que se reclama se encontraba consignada en el contrato, sino que, tal como como él mismo lo reconoce en su demanda, en las oportunidades en que consultó sobre la entrega del bien se le comunicó de manera clara, precisa y determinada que la unidad se encontraba facturada y el procedimiento para el pago de los gastos de entrega.
Sostiene, conforme fuera expuesto, que pese a tener pleno y efectivo conocimiento sobre las facturaciones, en (2) dos oportunidades no canceló temporáneamente los gastos correspondientes, todo lo cual impactó claramente en los plazos de entrega. Sostiene que ello bajo ningún viso de legalidad le resulta imputable, sino que, pura y exclusivamente el actor por la manifiesta negligencia exhibida al momento de cumplimentar las obligaciones de pago a su cargo.
Denota que atento la inexistencia del incumplimiento al deber de información que el juzgador tuvo por configurado para justificar la procedencia del presente rubro, no cabe más que concluir que el mismo deber ser desestimado de plano, lo que así solicita.
Estima que, sentado lo precedente, lo cual invalida per se lo resuelto, debe ponerse de resalto que para imputar el supuesto daño moral a su representada debió existir un daño primero, y en segundo orden, prueba concreta en torno a la autoría o responsabilidad del aludido menoscabo, y que ni lo uno ni lo otro surgen probados en autos, sin perjuicio de que el art. 1744 del CCC es lo suficientemente claro en torno a que el daño debe ser probado por quien lo invoca. Cita jurisprudencia
Señala que, en autos, lo cierto y concreto es que nos encontramos ante un monto de condena, sin mayores precisiones en torno al motivo por el cual estimó procedente el rubro resarcitorio o en su caso la cuantificación practicada. Reconoce lo previsto en el art. 1741 in fine del CCC, en cuanto a las “satisfacciones sustitutivas y compensatorias” (sic), sin embargo, ello no habilita a incurrir en una arbitrariedad manifiesta tal como lo hizo el a quo.
Destaca que el juez de grado al abordar el presente rubro sostuvo que “… considero prudente que la condena resarcitoria de este rubro ascienda a la suma de $ 2.000.000, por resultar un monto para alcanzar satisfacciones (v.g., compra de determinados bienes, realización de actividades de diverso orden, etc.)” (sic); más no hizo mención alguna a una supuesta satisfacción sustitutiva, no hay ningún tipo de explicitación en torno a por qué toma esa cifra o cómo llega a ese monto.
Hace presente que en el caso no luce siquiera explicitado cuál fue la incidencia del supuesto hecho generador del daño en perjuicio sufrido y mucho menos la entidad del sufrimiento, ni tampoco existe una sólida fundamentación sobre el presunto incumplimiento que trastornó la tranquilidad espiritual de la parte actora.
Por consiguiente, considera que resulta evidente que no hay elemento valorativo que permita suplir semejante orfandad de argumentos, que únicamente, la apreciación hartamente subjetiva o distorsiva del juzgador, de allí que no pueda derivarse del escenario fáctico efectivamente acontecido conducta alguna por parte de mi representada que refleje una intencionalidad dañadora o con aptitud para menoscabar la faz íntima del accionante. Reitera que no existe ningún incumplimiento contractual ni ningún tipo efectivamente comprobado. Insiste que, a partir de un análisis holístico de las probanzas recabadas los incumplimientos aducidos por el juzgador para determinar la procedencia del presente rubro sin lugar a duda alguna se desvanece.
Finalmente, estima imperioso señalar que toda vez que el juzgador de grado fijó la suma compensatoria a valores actuales, luego bajo ningún concepto corresponde adicionar accesorios a devengarse desde el 27/4/2016 hasta la fecha del dictado de la Sentencia en crisis. Esgrime que en todo caso, los intereses debieron ser moratorios judiciales a partir de la fecha de sentencia.
Entiende, conforme lo expuesto en el tercer agravio, a cuyos fundamentos adhiere a fin de no incurrir en reiteraciones innecesarias, tampoco resulta procedente la abusiva pauta de accesorios dispuesta por el a quo: “en adelante hasta el momento del efectivo pago, sea aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 5% nominal mensual” (sic). Insiste en que no se ajusta a los lineamientos sentados por el TSJ, ni tampoco a la realidad macroeconómica imperante, que es evidente que el escenario altamente inflacionario de fines del año pasado mutó y actualmente hay una estabilidad que claramente no avala tamaña pauta de intereses.
Entiende que, ante la inexistencia de una conducta antijurídica específica por parte de Plan Ovalo S.A., ésta difícilmente puede haber provocado zozobras, angustias de espíritu y temores en la persona del actor.
En conclusión, considera que existe una total y absoluta falta de fundamentación que parte de premisas erráticas, elusivas o en demasía genéricas, lo cual amerita el rechazo del presente rubro con costas.
Sexto agravio.
Se agravia por cuanto el juzgador concluyó la procedencia del daño punitivo solicitado por el accionante por “… la suma equivalente al valor de 21 canastas básicas total para el hogar 3, correspondiente a la fecha en que adquiera firmeza la presente resolución” (sic), que a su vez, dispuso: “El rubro generará intereses a partir de la fecha en que quede firme esta sentencia, los que se calcularán por aplicación de la tasa pasiva que publica el BCRA más el 5% mensual hasta su efectivo pago” (sic).
Pone de resalto la improcedencia de lo resuelto ya que el rubro bajo análisis se trata de un aspecto resarcitorio que solo puede reclamar quien resulte consumidor en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, lo cual no se encuentra ni por asomo acreditado en el caso del empresario Reinante. Afirma que, por el contrario, existen serios indicios en sentido contrario a tal calidad por él invocada.
Destaca que, sentado ello, en lo que respecta a los incumplimientos que tuvo por probados el juez de grado, vale reiterar en esta oportunidad que no fueron tales, pues es harto evidente que la información se encontraba prevista en las cláusulas contractuales, las cuales en todo momento se encontraron en poder del accionante. Aduce que, en las ocasiones que la parte actora solicitó información se le comunicó de manera clara y precisa los recaudos previos a cumplir para la entrega de la unidad (v.gr. pago de los gastos de entrega/facturación).
Refiere que durante la ejecución del contrato, obró con buena fe y procuró reforzar la información consignada en las disposiciones contractuales sobre el pago de los gastos de entrega, que sin embargo, fue el accionante quien con la tozuda conducta adoptada provocó la supuesta demora en la entrega del bien que ahora injustamente y sin asidero jurídico alguno reclama a esa parte.
Considera que lo resuelto resulta a todas luces infundado y exorbitante, pues claramente no surge de una apreciación prudencial de la prueba rendida en autos, ni menos aún de los hechos sobre los que se asienta la presente lid, ya que no incurrió en incumplimiento alguno, sino que, por el contrario, ajustó su conducta a lo estrictamente. Hace presente que ninguno de los presuntos avatares que el juzgador artificiosamente predispuso como determinantes de la procedencia del rubro subexamine reflejan una intencionalidad dañadora, un obrar temerario y absolutamente desaprensivo de parte de la administradora del plan. Expone, en otros términos, que los incumplimientos que identificó el juzgador son producto de su propia inventiva y se refutan a partir de las restantes probanzas recabadas.
Reitera que al actor se le informó sobre las facturaciones de la unidad, lo que se desprende de los propios reconocimientos realizados por el empresario Reinante en su demanda. Así las cosas, se pregunta cómo puede desempeñarse una conducta con animosidad o absoluta negligencia, si no existe una acción real y concreta con virtualidad para dañar, y estima que la única respuesta a dicho interrogante es que resulta imposible.
Finalmente, destaca que la cuantía fijada resulta claramente desproporcionada, pues aunque el juzgador sostenga: “representa el 1% del máximo aplicable” (sic), es claro y evidente que la canasta básica total para el hogar 3 se ajusta y varía mensualmente.
Señala que a su vez, aunque independiente, el daño punitivo no puede prescindir de considerar el menoscabo o presunto daño generado, y en autos es claro que aún de computarse válidas las fechas y argumentaciones del juzgador, se habla de una demora que conforme cláusula penal arrojó una multa de $137.937,50, lo que con las actualizaciones de intereses dispuestas por el juzgador da $ 1.072.989,25.
Se pregunta si es acaso proporcionada una condena por daño punitivo de $20.718.306, e insiste en que se está hablando de una presunta demora en la entrega de una unidad que efectivamente se entregó y cuya última facturación fue solicitada por el actor por resultarle más conveniente el modo en que terminó facturándose.
No duda de que de haber existido un daño, en modo alguno pudo tener la trascendencia social que el juzgador le acabó adosando. Estima claro que no hay ningún tipo de correlación entre el supuesto daño y la condena por daño punitivo resuelta, ni mucho menos la puede haber, si se parte de la premisa que el art. 793 del CCC precitado veda la posibilidad de reclamar por cualquier otro tipo de rubro resarcitorio.
Por todo ello, entiende que no encontrándose reunidos los recaudos de procedencia del instituto y habiéndose erigido una estructura argumental arbitraria por parte del Tribunal, debe revocarse el rubro sub examine, con costas.
Séptimo agravio.
Expresa que le agravia que aun cuando el monto del daño moral y privación de uso fueron estimados a valores actuales a la fecha de dictado de la sentencia, se dispuso el cómputo de intereses.
Señala que respecto de la privación de uso se dispuso: “Cada monto diario devengará intereses moratorios a una tasa pura del 8% anual hasta la fecha de la presente resolución; y a partir de esa data se calcularán mediante la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA con más el 5% nominal mensual hasta su efectivo pago” y sobre el daño moral que: “Este monto devengará intereses que se calcularán a razón del 8% anual desde el 27/04/2016 hasta la data de la presente resolución; y en adelante hasta el momento del efectivo pago, sea aplicará la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 5% nominal mensual” (sic).
Entiende que lo precedente resulta manifiestamente injustificado y abusivo dado que tales réditos ya fueron contemplados, justamente, hasta la oportunidad del pronunciamiento apelado o, en su caso, a partir de valores claramente posteriores a los fijadas de oficio por el judicante de grado, incurriendo así en una superposición de frutos incompatible con un adecuado resarcimiento del daño que la mora ha provocado, con el consiguiente enriquecimiento sin causa del accionante.
Considera que es evidente que la superposición temporal del cómputo de intereses no aparece como procedente, circunstancia que determina que tales réditos sólo resulten computables en caso de que no se dé cumplimiento a la condena dispuesta en autos, y para tener en cuenta desde la fecha en que el pronunciamiento quede firme y hasta el efectivo pago.
Señala que si ambos conceptos, esto es privación de uso y daño moral, fueron justipreciados a partir de meras apreciaciones judiciales, sin ningún tipo de anclaje probatorio, es innegable que los mismos partieron de valoraciones del poder adquisitivo de la moneda vigentes a la fecha de la publicación de la sentencia.
Destaca que no puede perderse de vista que la parte actora no solo no acreditó, sino que tampoco mencionó haber incurrido en gasto alguno durante la supuesta privación del rodado, todo lo cual refuerza aún más lo reseñado.
Respecto del daño moral, al ser sustitutivo difícilmente pueda alegarse que corresponda compensar al accionante desde el 27/4/2016, pues con antelación a la sentencia dicha prestación claramente no existía y no le correspondía ni corresponde lo que dispuso oficiosamente el juzgador. Apunta que, de convalidarse lo resuelto en materia de accesorios se acabaría compensando doblemente por el supuesto menoscabo, todo lo cual atenta contra la justicia intrínseca de lo resuelto.
Explica que, a partir de lo resuelto, el monto concedido y los términos fijados por el sentenciante de grado en su insuficiente justificación, inexorablemente corresponde concluir que su condena es a valores actuales.
Por lo expuesto, entiende que corresponde revocar la sentencia en cuanto admitió la reparación del daño moral y privación de uso, con más la abusiva pauta de accesorios concedida, lo que así solicita.
Octavo agravio.
Señala que le agravia que el a quo le haya impuesto las costas, siendo que no existió incumplimiento alguno imputable a Plan Ovalo SA, y menos aún se encuentran justificados los rubros indemnizatorios admitidos por el juez de grado, nos encontramos ante un claro y manifiesto desequilibrio fijado en concepto de gastos causídicos.
Consecuentemente, solicita que se deje sin efecto la imposición de costas determinada y proceda a imponerlas por su orden o, de convalidarse los agravios expresados, directamente y en su totalidad al accionante. Hace reserva del caso federal.
5) Con fecha 19/12/2024 contesta los agravios la actora, solicitando se rechace el recurso. Respecto del primer agravio, señala que sí existe relación de consumo y como tal el Sr. Reinante es sujeto activo de su calidad de consumidor afectado, tal como ha sido correctamente valorado por la sentencia en crisis, que es solo un intento estéril e infantil de la contraria que pretende cuestionar lo que resulta irrefutable indiscutible y resuelto por la sentencia.
Señala que su liviana afirmación con respecto a la condición de no consumidor del actor jamás fue probada, que no existe en autos ni un solo testigo que haya probado la tesis de las demandadas. Asevera que no existe en autos ninguna prueba que acredite la invalidación del carácter de consumidor del Sr. Reinante, que la orfandad probatoria es total.
Destaca que la titularidad de una empresa de transporte no elimina la capacidad de un individuo de adquirir bienes de uso personal o familiar. Refiere que la declaración del actor menciona que, aunque es titular de los vehículos de la empresa, no está involucrado directamente en la operativa empresarial, que la titularidad, en este caso, es formal y no demuestra una relación de consumo comercial con el vehículo objeto de la causa.
Manifiesta que la normativa en materia de defensa del consumidor prevé la protección de cualquier persona que adquiera un bien como usuario final, independientemente de su actividad profesional o comercial en otros aspectos de su vida. Reputa que no hay prueba fehaciente de que este vehículo, en particular, se haya destinado a la actividad empresarial del actor. Indica que los documentos de AFIP y DNRPA referencian la actividad de transporte, pero no prueban el uso comercial de este vehículo específico. Aduce que no se ha presentado evidencia suficiente que demuestre que el bien litigioso fue adquirido o utilizado en el ejercicio de una actividad empresarial, ni que se tratara de un insumo para la misma, así fue que en la sentencia el juez valoró correctamente la prueba presentada, dándole primacía a los testimonios y a la declaración notarial en virtud de su proximidad al uso cotidiano del vehículo, mientras que los documentos de AFIP y DNRPA carecen de un nexo directo con el uso del vehículo en cuestión.
Resalta que, sin evidencia directa de un uso comercial, no puede presumirse que el actor actuócomo empresario en esta compra, y que la demandada pretende inútilmente privar al actor de su calidad de consumidor, es así que con referencias a citas jurisprudenciales incompletas y aisladas, incluso sacadas de contexto, afirma que el actor por tener relación indirecta con la cadena de producción o comercialización (empresa de transporte de sus padres) sería un sujeto excluido de la LDC.
Remarca que el Sr. Reinante a todas luces es consumidor y como refiere la sentencia la demandada Plan Ovalo, no ha diligenciado prueba alguna tendiente a probar que el vehículo objeto de autos (y no otro que pudiera estar bajo su titularidad) se encuentra introducido en la cadena de comercialización alguna, en el caso empresa de transporte.
Arguye que de la documental adjunta por la quejosa y contraria a lo referido por ella, no se acredita que el vehículo motivo de autos, haya sido utilizado ni adquirido para ser integrado a su círculo productivo o lucrativo. Sostiene que, si bien la contraria introduce prueba documental e informativa tendiente a confundir al tribunal de las constancias de autos y del propio interrogatorio del actor se despeja toda duda sobre el real destino del vehículo.
Destaca que lo que la contraria pretende es tergiversar la prueba y los dichos de la demanda a fin de pretender que la inscripción en AFIP del actor, y su actividad económica pueda excluirlo del régimen de consumo, todo lo cual si bien es recurrente resulta estéril al caso. Agrega que el a quo valora la prueba rendida y concluye lógica y racionalmente.
Por todo lo expuesto solicita que el presente agravio sea rechazado con especial imposición de costas y se confirme la sentencia.
En relación con el segundo agravio, señala que la crítica carece de fundamento y es infundada, por lo que no puede prosperar. Denuncia que es falso que el actor haya reconocido en su demanda la aplicación de un plazo extraordinario de 60 días por el cambio de modelo. Explica que ese argumento constituye una tergiversación de los hechos y la sentencia es concluyente en este aspecto.
Refiere que si bien el pedido de cambio de rodado fue realizado el 29/1/2016, tanto el actor como la empresa Plan Ovalo reconocen que el pago de una alícuota extraordinaria de $3,850 realizado el 11/2/2016 fue un requisito para solicitar la entrega de la unidad. Dice que según la empresa, este pago fue esencial para el proceso de adjudicación, y como tal, a partir del 12/2/2016 comenzó a contarse el plazo para la entrega del vehículo, que, en consecuencia, no se puede considerar el pago realizado por el actor el 17/2/2016 como el inicio del plazo de entrega, como lo argumenta la demandada. Apunta que la empresa también propuso que el plazo comenzara el 31/3/2016, pero no presentó justificación normativa ni contractual para respaldar esta postura.
Remarca que el agravio planteado por la demandada es irrelevante, ya que todos los plazos ya estaban vencidos y la demandada no cumplió con su obligación. Sostiene que la sentencia es correcta al valorar adecuadamente los plazos y concluir que no existía un plazo extraordinario aplicable.
Arguye que es falso que la parte actora haya aceptado el plazo extraordinario de 60 días, como pretende argumentar la demandada. Señala que la sentencia desestima esta afirmación, señalando que el actor reclamó intereses por demora a partir de los 75 días de retraso desde el 13/4/2017, fecha en la que debió haberse entregado la unidad.
Destaca que la sentencia es clara al indicar que los cambios de modelo no constituyen una justificación válida para modificar el plazo de entrega establecido en el contrato. Indica que estos plazos adicionales no estaban previstos en el contrato y no fueron aceptados por el actor, y que la responsabilidad de la disponibilidad de stock recae sobre la automotriz, no sobre el consumidor. Señala que la pretensión de la demandada de imponer plazos no acordados para ajustes logísticos no puede ser aceptada como un agravio válido.
Hace presente que la sentencia también destaca la falta de información y el trato indigno recibido por el actor durante el proceso; y que el actor fue sometido a una prolongada incertidumbre sin recibir información adecuada sobre el estado de la unidad adquirida, lo que agrava aún más la conducta de la demandada. Refiere que la actitud de la empresa fue manifiestamente indiferente ante los reclamos del consumidor, lo que se refleja en la falta de respuesta y en la falta de cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Arguye que la queja de la demandada sobre los gastos a cargo del actor también carece de fundamento, ya que el actor no fue informado sobre estos gastos y no tuvo conocimiento de ellos hasta que se hizo evidente el incumplimiento de la empresa. Puntualiza que la sentencia valora correctamente la falta de información y la desatención a los reclamos, concluyendo que la demandada no cumplió con sus responsabilidades.
Entiende que la sentencia es coherente con las pruebas presentadas en el caso y ha evaluado correctamente los hechos, y que la demandada intenta desvirtuar la sentencia mediante una queja infundada y un intento de atribuir mala fe al actor, lo que resulta inapropiado e injustificado. Considera que, en lugar de asumir la responsabilidad por sus propios incumplimientos, la demandada intenta desviar la atención hacia el actor.
En conclusión, considera que la sentencia es justa, lógica y debe ser mantenida, que la demanda de la contraria debe ser desestimada y la sentencia confirmada con costas, ya que la actitud de la demandada ha sido la de un abuso de poder, y su intento de atribuir mala fe al actor es infundado y debe ser rechazado.
Respecto del tercer agravio, señala que constituye una reiteración de las mismas quejas infundadas y estériles planteadas en el agravio anterior, adaptándose a la queja sobre la multa que implica la demora. Por ello, reitera los argumentos ya expuestos, solicitando nuevamente el rechazo íntegro de este agravio.
Manifiesta que se ha acreditado la demora en la entrega del vehículo y la falta de información, ambos hechos imputables a la parte demandada, en consecuencia, la sentencia aplica de manera razonada la multa prevista en el contrato que vincula a las partes.
Refiere que el tribunal, basándose en valores objetivos (como la facturación del vehículo), aplica la tasa activa del Banco Nación según lo estipulado en el contrato y concluye que la multa es de $137.937,50 a favor de la parte actora, lo cual resulta irrefutable. Apunta que todos los valores y pautas para calcular la multa fueron determinados por el tribunal de manera objetiva, utilizando las tasas publicadas por el Banco Nación de Argentina, las cuales no admiten cuestionamiento alguno.
Considera falso que los hechos hayan sido parcializados por el actor en su demanda, ya que en el expediente se acredita la indiferencia por parte de la demandada hacia el actor, como se señala en la sentencia en crisis.
Argumenta que la demandada cuestiona la tasa de interés fijada por el tribunal, argumentando que es excesiva en relación con la realidad económica del país, y sostiene que este planteamiento es falso y arbitrario, ya que se trata de una disconformidad infundada que no cumple con los requisitos para una expresión de agravios válida.
Expone que la tasa de interés establecida por la sentencia de primera instancia (la tasa pasiva más un 5% mensual hasta el efectivo pago) no es excesiva, teniendo en cuenta las fluctuaciones del mercado financiero argentino y la necesidad de preservar el valor de la indemnización a lo largo del tiempo. Sostiene que el tribunal justifica la aplicación de estas tasas de interés para abordar las distorsiones económicas y asegurar que el valor real del reclamo del consumidor se mantenga. Señala que las tasas impuestas están alineadas con la jurisprudencia reciente y buscan garantizar una compensación justa y proporcional, considerando el contexto económico actual. Considera que el argumento del apelante no demuestra de manera convincente un error en el cálculo realizado por el tribunal.
Respecto del cuarto agravio, dice que la quejosa intenta nuevamente impugnar la sentencia, alegando vicios inexistentes y falta de fundamentación, sin éxito, que trata de rebatir los argumentos de la sentencia que le son adversos, pero estos no tienen sustancia, que afirma falsamente que la sentencia otorgó la privación de uso solicitada por el actor sin justificar su atribución.
Refiere que la sentencia, sin embargo, establece que la cláusula penal tiene naturaleza punitiva y no cubre de manera anticipada los daños que la demora en la entrega del vehículo pueda causar al actor, lo cual está debidamente fundamentado en la resolución, y que cita textualmente la normativa aplicable, destacando que el artículo 9.2 del Anexo A de la Resolución 8/2015 establece que los contratos deben prever penalidades pecuniarias por incumplimiento, las cuales no obstruyen las acciones de daños y perjuicios correspondientes. Entiende que esta interpretación es irrefutable y debe rechazarse el agravio de la quejosa.
Destaca que la sentencia aplica correctamente la normativa vigente, en particular los artículos 37 inc. b de la Ley 24.240, el artículo 9.2 del Anexo A de la Resolución 8/2015, el artículo 1094 del Código Civil y Comercial (CCC) y el artículo 3 de la Ley 24.240, interpretando estos preceptos de manera lógica y fundamentada, respetando el principio in dubio pro consumidor y abordando la causa dentro del marco de la Ley de Defensa del Consumidor (LDC).
En cuanto a la privación de uso, señala que la quejosa sostiene que no fue probada, pero que esta afirmación es maliciosa. Expone que la sentencia valoró todas las pruebas presentadas en el expediente, incluidas las presuncionales, las pruebas documentales, las testificales y otras circunstancias del caso. Señala que la cuantificación del rubro fue prudente y respaldada por la doctrina y jurisprudencia dominante, citando el precedente del TSJ en el caso «DEFILIPPO, DARIO EDUARDO y OTRO C/ PARRA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO» (Sent. Nº 72 del 10/5/2016). Aduce que la privación de uso fue acreditada de manera justificada y la sentencia ordena su resarcimiento de manera prudente, tomando en cuenta los valores mínimos al momento de la condena.
Resalta que la sentencia también constató que el actor no tenía acceso a otro vehículo y que la privación de uso le causó un daño, el cual fue resarcido de manera justa, por lo tanto, considera que debe rechazarse el agravio relacionado con la privación de uso, ya que esta existió y fue debidamente probada.
Finalmente, en relación a la queja reiterada sobre la tasa de interés, reafirma los argumentos previamente expuestos. Destaca que el apelante sostiene que las tasas de interés aplicadas son excesivas, pero el tribunal justifica su aplicación en la necesidad de abordar las distorsiones económicas y mantener el valor real del reclamo del consumidor. Entiende que las tasas impuestas están en línea con la jurisprudencia reciente y buscan garantizar una compensación justa y proporcional, teniendo en cuenta el contexto económico. Asevera que el uso de la tasa pasiva del BCRA más un porcentaje variable responde a la inflación y tiene como objetivo compensar al consumidor por la demora. Refiere que el argumento del apelante, basado en precedentes jurisprudenciales, no demuestra un error en el cálculo del tribunal. Por todo lo expuesto, solicita el rechazo del presente agravio.
Respecto del quinto agravio, señala que la quejosa cuestiona la indemnización por daño moral dispuesta en la sentencia, sin aportar justificación alguna. Enseña que la procedencia de este daño ha sido debidamente justificada por la sentencia, que desarrolla de manera detallada la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, concluyendo en la correcta valoración de la prueba presentada, lo que llevó a la aceptación del rubro de daño moral.
Refiere que la sentencia ha considerado adecuadamente toda la evidencia en el expediente, incluyendo las intimaciones extrajudiciales realizadas por el actor, las siete audiencias administrativas, el tiempo de espera para la entrega, el daño moral por la privación de uso, las molestias ocasionadas, la indiferencia de la demandada, la falta de respuesta y el incumplimiento del pago de la multa pactada. Menciona que este análisis fue exhaustivo y lógico en la sentencia.
Manifiesta que las manifestaciones de la quejosa, que argumentan haber cumplido con la información, los plazos y demás obligaciones, son falsas y carecen de fundamento. Estima que esas quejas no tienen cabida, ya que solo demuestran su disconformidad con el fallo, que la sentencia concluye que el daño moral solicitado por el actor, además de ser evidente in re ipsa, fue debidamente probado en el expediente. Por lo tanto, entiende que el fallo es correcto y está bien fundamentado en cuanto a la procedencia del daño moral.
Resalta que el monto de la condena por daño moral ha sido prudente y no es excesivo ni desmesurado, como lo sugiere la parte contraria. Apunta, en cuanto al daño moral reclamado, que se ha diligenciado toda la prueba que acredita su existencia, procedencia y cuantía, por lo que la sentencia concede dicho rubro con base en una valoración correcta de la evidencia.
Respecto al cuestionamiento acerca de la tasa de interés aplicada al rubro, sugiriendo que debería aplicarse desde la sentencia y no desde el hecho dañoso. Aduce que planteamiento es considerado absurdo y abusivo, que la sentencia justifica la aplicación de las tasas de interés como una medida para abordar las distorsiones económicas y preservar el valor real del reclamo del consumidor. Denota que las tasas aplicadas son coherentes con la jurisprudencia reciente y buscan garantizar una compensación justa y proporcional, teniendo en cuenta el contexto económico. Indica que la tasa del 8% anual desde el 27/4/2016 hasta la fecha de la sentencia y, en adelante, hasta el pago efectivo, junto con la tasa pasiva del BCRA más un 5%, tiene como objetivo compensar adecuadamente al consumidor por la demora. Señala que el argumento de la quejosa, basado en precedentes jurisprudenciales, no demuestra un error en el cálculo del tribunal. Por lo tanto, entiende que corresponde el rechazo del agravio planteado.
Respecto del sexto agravio, señala que la quejosa cuestiona la sentencia y se opone a la aplicación de la multa civil, conocida como daño punitivo. Insiste en los mismos argumentos presentados en agravios previos, los cuales ya fueron correctamente valorados por el a quo. Expone que la sentencia en crisis ha acreditado adecuadamente la calidad de consumidor del Sr. Reinante y su legitimación pasiva para solicitar la multa, que además, se han acreditado tanto los presupuestos objetivos como subjetivos necesarios para la procedencia de la figura de daño punitivo.
Arguye que es falso y carece de fundamento la queja de la demandada, que argumenta la falta de fundamentación en la aplicación de la figura. Sostiene que el contrato ha sido analizado de manera detallada, considerando cada uno de los presupuestos y doctrinas que justifican su aplicación.
Señala que la quejosa se agravia del monto de la multa y de la tasa de interés establecida en la sentencia, pero sus objeciones son caprichosas y maliciosas, pues solo reflejan su desacuerdo con el fallo adverso, insistiendo erróneamente en que no se acreditó el carácter de consumidor de Reinante, pero la sentencia ha rebajado, valorado y probado lo contrario.
Refiere que la sentencia ha evaluado todos los presupuestos subjetivos, como los 350 días de demora en la entrega, la falta de información, la pérdida de confianza en la marca, la frustración sufrida, la indiferencia por parte de la demandada, el dolo directo (art. 1724 del CCC), la suspensión de audiencias, y las dificultades constantes en el proceso de reclamo, y que con base en todo este análisis, la sentencia llega a una conclusión lógica y razonada respecto a la procedencia de la multa.
Dice, en cuanto al monto de la multa, que la quejosa considera que es excesivo, pero en realidad es razonable y mesurado. La sentencia ha impuesto un monto que es solo el 50% de lo solicitado por el actor, y se ajusta al 1% del tope de la multa prevista por la ley. Aduce que, además, la sentencia justifica este monto en función de la necesidad de cumplir con la doble función de la figura: castigar y disuadir conductas lesivas. Por todo lo anterior, solicita que el agravio sea desestimado y que se confirme la sentencia con la imposición de costas.
Respecto al séptimo agravio, señala que la quejosa no toma en consideración que los intereses corren desde que el daño en que se produce el hecho dañoso. Indica que la sentencia haya determinado el valor de condena a la fecha de su dictado (obligación de valor) en modo alguno implica que los intereses correrán desde el dictado de la sentencia.
Destaca que lo que acertadamente realiza el a quo y que el apelante pretende ignorar es que los intereses fijados desde la fecha de hecho hasta la sentencia son intereses moratorios puros, porque se tratan de valores actualizados capital sobre el cual se determinan, por ello tal agravio debe ser rechazado.
Resalta que la sentencia determina los valores indemnizables a la fecha de su dictado, y que los intereses dispuestos han sido correctamente fijados en su lapso, en tanto su tasa también de modo correcto discrimina aquel interés puro desde el hecho hasta la sentencia que se hace sobre un capital determinado a la fecha, y a partir de la sentencia en adelante los intereses también deben cubrir los efectos espurio de la inflación y desvalorización del dinero. Expone que, ante ello, es correcta la tasa y la imposición de intereses, por ello el presente agravio debe ser rechazado.
Sobre el octavo agravio, señala que la sentencia al respecto es correcta y aplica adecuadamente el art. 130 del CPCC toda vez que la demandada reviste el carácter de vencida en este proceso. Destaca que se determinó su responsabilidad en el hecho, todos y cada uno de los rubros fueron admitidos, y aquella morigeración que la sentencia determina entre lo reclamado y finalmente concedido, tiene su fundamento en que son rubros que dependen del prudente arbitrio judicial u otros que de antemano no era posible determinar con exactitud hasta tanto se diligenciara la prueba rendida. Aduce que, ante ello, este agravio no puede prosperar y solicita su rechazo con costas.
6)En fecha 7/2/2025 emite dictamen la Sra. Fiscal, el cual transcribo en honor a la brevedad: “… VI. La materia del dictamen
De la traba de la litis en segunda instancia, y en función de lo explicitado en el apartado anterior, esta Fiscalía de Cámaras advierte que la cuestión sobre la cual le corresponde emitir dictamen gira en torno a definir los siguientes aspectos:
(a) En primer lugar, si existió incumplimiento de parte de las demandadas, relacionado con la demora en la entrega de la unidad adquirida por el actor.
(b) De responderse afirmativamente el interrogante anterior, corresponderá analizar la procedencia de los siguientes capítulos indemnizatorios cuestionados: privación de uso y daño moral.
(c) Se cuestiona, además, la aplicación de intereses sobre el capítulo resarcitorio “privación de uso” y “daño moral” por tratarse de montos fijados a valores actuales, así como la concreta tasa de interés fijada, por apartarse del precedente “Seren” del TSJ.
(d) A su vez, cabe definir si corresponde condenar a las accionadas por “daño punitivo” y su concreta cuantificación.
VII. Primera cuestión controvertida: la demora en la entrega del vehículo
Cuestionan las demandadas apelantes, que se haya determinado la existencia de incumplimiento de su parte en la fecha de entrega de la unidad, señalando la falta de consideración por parte del a quo que el actor consintió en la extensión del plazo en virtud del cambio de modelo peticionado y que ello no fue controvertido en la instancia anterior. Asimismo, señalan que fue el pedido de refacturación del actor, dada su condición impositiva, lo que hizo que debiera realizarse nuevamente, y que ello justificaría la demora en la entrega, la que dice fue realizada en término si se considera el pedido realizado por el actor el 14/01/2017, la facturación realizada por su parte el 07/02/2017 y la efectiva entrega el 13/04/2017. Aducen la falta de pago de los gastos de entrega como justificativo no tenido en consideración.
En este punto, cabe decir que los embates impugnativos de las demandadas lucen insuficientes para controvertir el extenso examen realizado por el sentenciante, de los pormenores ocurridos entre las partes entre el primer pedido de entrega de la unidad del actor y la fecha de la efectiva entrega. Es decir, ambas demandadas insisten con su postura defensiva relativa al pedido de facturación conforme la situación impositiva del actor en enero de 2017 y falta de pago de los gastos, más nada dicen de todo aquello que fuera analizado por el Juez al respecto. No explican porque el razonamiento del Juez resulta erróneo o alejado de las constancias probatorias incorporadas o, en este caso, no incorporadas por su parte.
Adviértase que el sentenciante expresamente consideró: “(…) si bien el pedido de cambio del rodado fue suscripto el 29/01/2016, lo cierto es que tanto el actor como PLAN OVALO reconocen que el primero abonó una alícuota extraordinaria de $ 3.850 con fecha 11/02/2016. Ese pago, según la firma mencionada, era el «requisito imprescindible para resultar adjudicatario y solicitar la entrega de la unidad… la aludida orden jamás podría haber sido ingresada con anterioridad» (sic, fs. 171).
En consecuencia, en virtud de los propios dichos de la administradora, a partir del 12/02/2016 inició el plazo para que cumpliera su obligación de entregar el vehículo, lo que a su vez, impide asignarle esa virtualidad al pago realizado por el actor con fecha 17/02/2016 por la suma de $ 62,83 (cfr. fs. 32).
No paso por alto que la empresa propuso que ese plazo se computara a partir del 31/03/2016 cuando la concesionaria habría procesado la solicitud de cambio (cfr. fs. 171); sin embargo, no expresó razón alguna que justificara su posición en las disposiciones de las CGC o en la normativa aplicable, por lo que no trasciende de ser un mero voluntarismo de la codemandada.
En segundo lugar, si bien el actor optó por un rodado distinto del que era objeto del plan originario, no consta en autos que las partes hubieran acordado un plazo mayor al de 75 días para realizar la entrega; ni las codemandadas invocaron -ni tampoco acreditaron- que existieron «dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido» para gozar del término adicional de 60 días.”
“(…) al evacuar el traslado de la demanda, PLAN OVALO adujo que no incurrió en demora en el cumplimiento de la obligación de entregar el vehículo.
Al respecto, en un primer momento, alegó que el actor no cumplió con los requisitos previstos en la cláusula 6, punto I, inc. f) y en la cláusula 7 de las CGC, pero no especificó cuáles eran las condiciones puntualmente insatisfechas (cfr. fs. 171vta).
En cambio, a renglón seguido, sostuvo que «… se produjeron al menos dos facturaciones durante el año 2016, con las consecuentes “desfacturaciones” a los treinta días de emitidas por la falta de pago de los gastos de entrega de la unidad. La primera de factura se materializó el 28/04/2016 y la segunda el 28/10/2016, habiendo ingresado el concesionario el nuevo pedido de la unidad el día 04/10/2016… Cabe destacar V.S. que no resulta habitual la “desfacturación” de un pedido de unidad en tantas oportunidades. Sin embargo, dada la tesitura del actor, en este caso a la terminal automotriz no asistió más remedio que proceder en tal sentido y lógicamente la entrega del automotor se dilató. Ya comenzado el año 2017, el accionante solicitó -recién en esta oportunidad- que se le realizara una facturación especial, esto es como responsable inscripto exento de IVA, y tras acompañar la documentación pertinente, se dio ingreso a su nuevo pedido el 14/01/2017 y el 07/02/2017 se emitió la factura respectiva. Finalmente, en fecha 13/04/2017, esto es 100 días después del último pedido de entrega de la unidad, se efectivizó la misma. Recuérdole a V.S. que, conforme se señalara supra en el punto 6 in fine in fine el plazo de entrega previsto era de 135 días» (sic). Del párrafo transcripto surge que, según PLAN OVALO, con motivo de 2 «desfacturaciones» se había dilatado la provisión del vehículo, porque el actor no había cumplido con el pago de los gastos de entrega de la unidad.
Sobre el punto, cabe señalar que:
a) Las demandadas no acompañaron las 2 primeras facturaciones mencionadas;
b) Si bien en el marco de la audiencia celebrada ante la Dirección de Defensa del Consumidor el día 06/11/2017, PLAN OVALO agregó lo que parece ser una impresión de pantalla de un sistema informático, en la que figura que la primera facturación para el actor habría sido de fecha 28/04/2016 (las otras 2 datarían del 28/10/2016 y el 07/02/2017) (cfr. fs. 120), en el curso de este pleito no acreditó la autenticidad de dicho elemento probatorio, que tampoco ofreció como prueba documental.;
c) Aún si fuera cierto que la primera facturación del rodado fue de fecha 28/04/2016, no consta en autos que dicho extremo hubiera sido puesto en conocimiento del actor y que se le hubiera informado el monto de los gastos debía abonar, la forma de pagarlos, etc.” (el subrayado es propio, Considerando III.1). Esto es, invocan la falta de pago de los gastos de entrega, no obstante ninguna prueba luce direccionada a acreditar tal extremo.
No han señalado las apelantes dónde reside el yerro del Juez en este razonamiento, insistiendo con su postura negacionista de incumplimiento pero sin dar una razón que justifique revocar lo decidido. No acreditó la demandada la situación por ella alegada, de falta de pago de los gastos de entrega. Tampoco, las razones por las cuales procedió a “refacturar” la unidad en el decurso del año 2016, no obstante el pedido de la unidad ya había sido ingresado, así como el pago de los diferentes montos que le fueron requeridos al actor.
En este punto resultan relevantes las constancias obradas en el expediente administrativo ante la Dirección de Defensa del Consumidor, en donde el actor formuló su denuncia, señalando la falta de respuestas de la Administradora y concesionario, desde el abono de su parte de los montos requeridos (febrero de 2016), acompañando carta documento (fs. 61/2) remitida con fecha 30/06/2016. En este sendero, la conducta de ambas demandadas en sede administrativa evidencia el efectivo incumplimiento al deber de información, tratando la concesionaria de deslindar su responsabilidad escudándose en su carácter de mera intermediaria y su ajenidad al contrato suscripto por el actor con la administradora del plan. Por su parte, la administradora nada dijo o alegó respecto del reclamo, limitándose a señalar en la audiencia del 15/12/2016 que el plan de ahorro se encontraba “cancelado”, reconociendo un ingreso del pedido del bien con fecha 31/03/2016 y una facturación del 27/10/2016; lo que denota a las claras la demora injustificada en la entrega.
En este sentido, cabe destacar lo expuesto por el Juez: “(…) Según lo indicado anteriormente, el plazo de 75 días para cumplir la obligación de entrega feneció el día 26/04/2016. En consecuencia, la supuesta primera facturación del 28/04/2016 habría sido efectuada cuando la firma PLAN OVALO ya se encontraba en el segundo día de mora a ella imputable. Además, por lo expuesto en la letra c) del párrafo precedente, el estado de mora se hubiera igualmente configurado si el plazo para la entrega se computara desde el 17/02/2016 o desde el 31/03/2016.
Más aún, la versión de que la primera desfacturación se habría producido por la falta de pago de los gastos de entrega fue desmentida por la Sra. Susana Veneranda, socia de la firma codemandada y encargada administrativa de los planes de ahorro de la marca Ford a la fecha de los sucesos bajo juzgamiento, según sus dichos. En efecto, luego de reconocer, en la audiencia complementaria, los mails que había intercambiado con personal de Ford en los meses de marzo y abril de 2016, declaró que -por petición de Ford- se cargó en el sistema un modelo distinto del elegido por el Sr. Reinante, porque el solicitado no figuraba disponible, y que luego se procedería internamente a hacer el cambio correspondiente. Empero, añadió que Ford facturó un modelo distinto del solicitado por el actor, por lo que procedió a la desfacturación, todo lo cual «llevó un tiempo importante» (sic).
Debo remarcar, entonces, que esa cuestión operativa interna entre las empresas involucradas perjudicó al actor, porque trasuntaba la inobservancia del plazo para la entrega del rodado.”
Con posterioridad el Juez concluyó: “(…) de estar a los dichos de la misma administradora, a la data de la audiencia (15/12/2016) había transcurrido más de 30 días desde que había sido emitida la factura de fecha 27/10/2016, por lo que esta última se habría dado de baja automáticamente. En consecuencia, no las exime de responsabilidad la circunstancia de que el actor hubiera solicitado una facturación especial por su condición tributaria (IVA exento) en el mes de enero de 2017, que él mismo admitió durante la audiencia complementaria, en tanto continuaba el estado de mora respecto a la obligación de entrega del rodado” (…) Durante la cuarta audiencia celebrada el 17/02/2017 (cfr. fs. 75) (…) El Sr. Reinante adujo que «en fecha 08/02/2017 recibe un mensaje con numero de Buenos Aires informando que el auto ha sido facturado (es decir que fue facturado con fecha 08/02/2017) y que debe abonar la suma de $6190,32 sin especificar en concepto de qué. Que para más información debía ingresar a su casilla de mail, pero que no ha recibido ningún correo electrónico al respecto. Que se le informa [en esta audiencia] que debe abonar seguro y patentamiento a Ford y luego los demás gastos en el concesionario, sin especificar dónde debe pagar a Ford y de qué manera, así como tampoco en qué consisten los demás gastos que se deben abonar al concesionario. Que en noviembre de 2016, fecha en que se le informó que ya había sido facturada la unidad y que debía abonar $7.000 aproximadamente, se dirigió Banco Santander Río y se dio con que la cuenta se encuentra en saldo cero» (sic).
De lo expuesto se desprende que: a) La facturación especial solicitada por el actor se había efectuado el 07/02/2017, pero a 10 días de dicha novedad ni el actor, ni las codemandadas, contaban con la factura en cuestión; b) El actor seguía sin contar con información veraz y detallada de los gastos que debía abonar; c) La tardía facturación, incidió en la demora de la entrega del vehículo, pues hasta que no se emitiera la factura pertinente, no se podía conocer en detalle las erogaciones que faltaban satisfacer. El actor no pagó los gastos correspondientes, no porque no quisiera, sino porque no se facturaba la unidad ni se le informaba lo concerniente a los desembolsos que debía efectuar para retirar el rodado. Luego, como ya he señalado, con fecha 13/04/2017 el actor recibió el vehículo, haciendo reserva de reclamar por los daños derivados de incumplimientos contractuales varios (cfr. fs. 39).” (el subrayado es propio, Considerando III. 2).
Por todo ello, no cabe más que concluir que debe confirmarse lo resuelto por el Juez de la primera instancia, en lo que respecta a la demora injustificada en la entrega del bien, así como a la fecha determinada del incumplimiento.
VIII. Segunda cuestión controvertida. Procedencia de los rubros indemnizatorios
VIII. 1. Privación de uso
Cuestiona la Administradora del plan, el otorgamiento al actor de la indemnización solicitada bajo el rubro privación de uso, en el entendimiento de que lo único que correspondería sería la concesión de la “cláusula penal” prevista en el art. 7 del contrato suscripto entre las partes. Cuestiona asimismo, la concreta cuantificación del rubro realizada por el Juez, señalando la inexistencia de prueba respecto de los traslados invocados.
Al analizar la defensa opuesta por la administradora, el Juez consideró que la mentada cláusula tiene naturaleza exclusivamente punitoria por lo que no podía considerarse que con ella se liquidase de manera anticipada todo otro daño causado por la demora en la entrega del vehículo.
A poco que se repasan las constancias de la causa (fs. 26), este Ministerio Público Fiscal advierte que la cláusula 7 del convenio de adhesión constituye una previsión contractual de la responsabilidad de la proveedora para el caso de demora en la entrega de la unidad objeto del contrato. Es así que la misma reza: “(…) si la Administradora no cumpliera con la entrega del bien en el plazo estipulado, abonará al adjudicatario, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega del bien, intereses no capitalizables calculados a la tasa activa del Banco Nación Argentina para operaciones comerciales, los cuales se calcularán sobre el valor del bien tipo por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiera correspondido su entrega hasta la de su efectivización (…)”.
Dicha convención implica, sin más, un “acuerdo” de las partes, de los efectos de un eventual cumplimiento tardío, prefijando una indemnización de los daños derivados del mismo y que, a la vez, genera un elemento extra de compulsión en el deudor de la obligación, a fin de actuar como disuasivo de la inconducta prevista.
Ahora bien, cabe tener presente que la relación habida entre las partes de la Litis, ha sido enmarcada como de consumo. Cuestión que obliga a cambiar la óptica y analizar la “convención” a la luz de los principios rectores del Derecho del Consumidor.
Es así, que el art. 37 de la LDC impone un análisis de las cláusulas del contrato, en el sentido más favorable al consumidor, proscribiendo aquellas que desnaturalicen la relación de equivalencia de los derechos y obligaciones entre proveedor y consumidor, limitando las responsabilidades o ampliando los derechos de las empresas (abusivas). Y, dicho análisis, puede y debe ser realizado en el caso concreto, por el juez de la causa, en virtud del carácter de orden público que reviste la normativa consumeril (art. 65 LDC): “(…) Esta facultad nulificatoria realza la importancia de la tarea del juzgador, cuya función en estos casos será “[…] intervenir en la cláusula abusiva y neutralizarla encaminándola de manera manifiesta hacia un resultado justo, borrando su coloración inequitativa” (Tinti, Guillermo P. – Calderón, Maximiliano R., Derecho del Consumidor. Ley n° 24.240, 4° ed., Córdoba: Alveroni Ediciones, 2017, pág. 172). De nada servirían los parámetros tuitivos fijados en la LDC si luego pudiese el empresario proveedor imponer la renuncia a los mismos: “(…) Se trata de un orden público de protección, tendiente a proteger a una de las partes reestableciendo el equilibrio contractual, habida cuenta de una “falla estructural en el mercado”, atendiendo a las situaciones de poder (…) las normas de la ley 24.240 son imperativas (las parte no pueden dejarlas sin efecto) y los derechos que acuerda son irrenunciables de manera anticipada” (Tinti – Calderón, ob. cit., pág. 345).
En este derrotero, y sentada la existencia de una cláusula con las funciones indemnizatorias y compulsorias indicadas, cabe analizar si la misma, en el marco del contrato de consumo, puede ser convalidada y aplicada con la extensión que pretenden las apelantes.
Se ha dicho que “(…) cuando se trata de una relación de consumo, o de un contrato por adhesión a cláusulas generales predispuestas, la cuestión de su inmutabilidad relativa debe valorarse a la luz de lo dispuesto los arts. 987 a 989 y 1117 y ss. del CCyC. En tales situaciones, existe ya una presunción de debilidad negocial que, por ser tal, no necesita ser acreditada [….] No cabe dudar que cuando el orden público se encuentra comprometido, los jueces deben intervenir de oficio, reduciendo las cláusulas penales abusivas, y sea cual sea la naturaleza del proceso” (Ossola, Federico A., Responsabilidad Civil, 1ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2016, p. 260 y ss).
En este punto, cabe tener presente lo que dispone expresamente el art. 37 de la LDC, en cuanto establece que “(…) se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños”. Entiende la doctrina, que son abusivas aquellas cláusulas que, impuestas por una de las partes –generalmente, la empresa y de manera unilateral- perjudican ilegítimamente a la otra –consumidor- provocándose de esta manera una situación de desequilibrio económico entre los derechos y las obligaciones de las partes (Junyent Bas, Francisco y otros, Ley de Defensa del Consumidor. Comentada, anotada y concordada, Errepar, Buenos Aires, 2013, p. 319).
En el caso concreto del convenio de autos –que reviste, sin lugar a dudas, el doble carácter de ser un típico contrato de adhesión a cláusulas predispuestas y de consumo-, la cláusula en análisis ha sido prevista como una predeterminación de la responsabilidad de la proveedora (Administradora del Sistema) para el caso de demora en la entrega de la unidad comprometida y bajo el rótulo de “intereses no capitalizables”. Ello así, puesto que en virtud de la misma, la propia Administradora del Sistema (parte predisponente del contrato) ha limitado su responsabilidad por la falta de cumplimiento en tiempo y forma de su obligación de entrega del automóvil comprometido, independientemente de cada caso concreto.
En este punto, se hace necesario reparar en las distintas normas previstas en el Código Civil y Comercial que tratan las cláusulas abusivas. Así, el art. 1119 que establece la regla general: “…es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor”; el art. 1117 en cuanto determina aplicable al capítulo los arts. 985/8 (contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas) en donde la limitación de la responsabilidad por daños de los proveedores –cláusula de irresponsabilidad- coincide con la cláusula prohibida por el art. 988 inc. a del CCC: “Cláusulas abusivas. (…) se deben tener por no escritas: a) Las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente b) las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente”; el art. 1743 del CCC que fija la invalidez de las cláusulas que eximen o limitan la obligación de indemnizar, cuando afectan derechos indisponibles, atentan contra la buena fe, las buenas costumbres o leyes imperativas, o son abusivas.
Por otro lado, la Resolución 53/2003 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor (B.O. 24/4/2003), que expone de manera enunciativa, una serie de cláusulas que no pueden ser incluidas en los contratos de consumo, por ser consideradas abusivas. De esta manera, enumera en el punto g) de su Anexo: “Las que excluyan o limiten la responsabilidad del proveedor por los daños causados al consumidor por el producto adquirido o el servicio prestado o respecto de cualquier resarcimiento o reembolso legalmente exigible”.
Dado el marco normativo y exegético señalado, no cabe más que coincidir con la solución adoptada en la sentencia, respecto que la cláusula en cuestión no puede ser considerada como cumpliendo la función de “cláusula penal” y abarcadora de todo los daños que la demora en la entrega pudiera haber ocasionado al consumidor, sin perjuicio a sus derechos afectados. En esta inteligencia, no cabe otra interpretación que la realizada en la sentencia, atento configurar un supuesto de cláusula abusiva, el considerar a la cláusula séptima en el apartado pertinente como abarcativa de todo daño provocado al consumidor por la demora, ya que provoca un desequilibrio entre las obligaciones y derechos de las partes, en perjuicio del actor, que ve menguada la reparación de los daños a su persona.
Dentro de este orden de ideas, cabe destacar que en el horizonte jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un emblemático fallo del año 2017, sostuvo que “(…) frente al orden público contractual que impera en la materia consumeril, las cláusulas abusivas no pueden ser materia de una renuncia anticipada, ni cabe considerarlas subsanadas por una suerte de consentimiento tácito del consumidor. Es más, deben tenérselas por no convenidas, lo que trae como consecuencia que ni siquiera la anuencia expresa pueda validarlas”, poniendo de relieve que “(…) frente a una cláusula abusiva, la mayor o mejor información que se le brinde a la víctima acerca del aprovechamiento del que será objeto, no puede de ningún modo validar el acto” (CSJN, Fallos: 340:172, “Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor e/ BankBoston N.A. s/ sumarísimo”, 14 de marzo de 2017).
Por ello, es opinión de este Ministerio Público Fiscal que la cláusula limitativa de la responsabilidad de la predisponente en el contrato de autos (Sociedad administradora del Sistema de ahorro previo) para el caso de demora en la entrega del automóvil pactado resulta abusiva y, por lo tanto, debe tenerse por válida la interpretación realizada por el Juez. En consecuencia, luce conforme a derecho la indemnización íntegra y plena todos y cada uno de los daños que el incumplimiento contractual derivado de la demora haya ocasionado en la persona y patrimonio del consumidor afectado.
Sentado lo anterior, la existencia del menoscabo de que se trata –privación de uso- queda acreditado in re ipsa en su existencia. Ello así, dado que -salvo excepciones que, como tales, deben probarse- nadie adquiere un vehículo para no usarlo, en la manera en que sus necesidades, gustos y predilecciones lo ameriten. En este sentido, cabe recordar que la doctrina y la jurisprudencia tienen dicho al respecto que se presume que quien tiene y usa un automotor no lo hace por puro gusto sino por llenar una necesidad y contribuir al desarrollo de actividades de la vida en general, entre ellas, el desarrollo de actividades de esparcimiento tanto personal como familiar, y laboral, cuya razonabilidad no puede desconocerse (Cámara Civil y Com. de 6° Nominación, Cba. Sent. Nº 84 del 30/07/14 en autos: “Arguello, Carla Lorena c/ Libertad S.A. – Ordinarios – Otros”, Exp: 1908895/36). A partir de esta premisa se concluye que la deuda indemnizatoria surge aun cuando la víctima no ha efectuado los gastos de traslado (o, lo que es lo mismo, no los prueba) ya que inclusive en esta hipótesis es la entidad de aquéllos la que define económicamente el daño. No es necesario ningún esfuerzo probatorio adicional por el actor, debiendo concederse la indemnización pertinente a partir de aquella sola situación de hecho, sin importar cuál era el destino que se daba al automotor o la índole de la profesión el usuario.
Por todo ello, es opinión de esta Fiscalía de Cámara que el agravio de la demandada debe ser rechazado.
VIII. 2. Daño moral
El a quo condenó a las demandadas a reparar el daño moral infligido al actor, en virtud de las consecuencias perjudiciales que el incumplimiento contractual ocasionó en sus sentimientos y afecciones legítimas. Señaló, al efecto, que el incumplimiento de las demandadas implicó una mella en la integridad espiritual del actor, pues “(…) a) Luego de la cancelación de la alícuota extraordinaria en febrero de 2016, su expectativa de recibir el vehículo dentro del plazo contractual se vio frustrada por razones ajenas a él;
b) En ese marco, su incertidumbre se prolongó porque, a pesar de la intimación extrajudicial dirigida a las demandadas, éstas que no se expidieron sobre la situación;
c) Ello lo colocó en la necesidad de denunciar a las empresas ante la Dirección de Defensa del Consumidor en donde tampoco obtuvo una respuesta apropiada y oportuna a sus requerimientos, no obstante haberse llevado a cabo siete audiencias durante más de un año, a la postre infructuosas, con la enorme pérdida irrecuperable de «tiempo vital» que eso implicó;
d) Hasta días después de la audiencia de fecha 17/02/2017, no se le brindó al actor información adecuada, detallada y veraz sobre la facturación del vehículo y demás gastos que restaban abonar, extremo de por sí suficiente para provocar un verdadero estado de preocupación, indignación, pérdida de confianza y malestar;
e) La demora en la entrega del vehículo se extendió por más de 350 días. Va de suyo que semejante lapso implicó para el actor no poder gozar plenamente de toda la utilidad que reporta a una persona disponer de su vehículo para la satisfacción de las necesidades más variables, máxime cuando el actor era estudiante universitario y además debía trasladarse desde esta Ciudad hasta Villa Dolores para estar con su pequeño hijo, según los testimonios receptados en la causa;
f) Hasta el presente las demandadas no asumieron la responsabilidad por los daños provocados al actor, a quién tampoco se le ofreció en tiempo oportuno la suma representativa de la pena pactada en el contrato” (Considerando VI.2).
Ninguna de estas consideraciones fueron rebatidas por la demandada apelante, limitando sus agravios a cuestionar la procedencia misma del rubro, destacando que el hecho motivador del daño debe tener particular entidad, tratándose de responsabilidad en el ámbito contractual.
El art. 1716 del CCyC dispone: “Deber de reparar. La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”. Así, con el nuevo código se ha operado una unificación en lo que hace a la Teoría General de la Responsabilidad Civil, que se proyecta a todas las situaciones dañosas. En este derrotero, el nuevo régimen ha establecido una unificación relativa de ambas órbitas de responsabilidad, subsistiendo algunas diferencias, entre ellas, en lo que hace a la extensión del resarcimiento.
Así, como regla, al igual que ocurría en vigencia del anterior Código Civil, se adopta la teoría de la causalidad adecuada para determinar el nexo causal entre el accionar del agente y el daño producido, y se mantiene el régimen de las consecuencias para determinar la extensión del resarcimiento, que se equipara en las dos órbitas de responsabilidad: se resarcen las consecuencias inmediatas y las mediatas previsibles (art. 1726). La excepción está dada en el ámbito contractual, en donde se prevé para supuestos de contratos discrecionales o paritarios, un criterio de previsibilidad para determinar la extensión del resarcimiento. Esto es, cuando el daño se produce como consecuencia del incumplimiento de un contrato celebrado paritariamente entre las partes, la causalidad adecuada es desplazada por un estándar distinto: el de la previsibilidad contractual.
No obstante ello, es preciso tener en cuenta que “(…) la regla de la previsibilidad contractual no es aplicable a los contratos de consumo, pues dicha limitación se asienta, justamente, en que las partes han podido negociar libremente los alcances y características de la relación contractual que las vincula, situación que no se presenta en el ámbito protectorio del consumidor. En este último caso regirán las reglas establecidas en los arts. 1726 y 1727 CCyC” (Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián; Herrera, Marisa, Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, T. IV, 1° ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015, pág. 433).
En consecuencia, las críticas ensayadas por la demandada carecen de asidero jurídico, puesto que en materia del derecho de consumo, rige en plenitud las normas contenidas en los arts. 1726 y 1727 del CCyC, por lo que son plenamente reparables las consecuencias dañosas que tienen un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del mismo. En este sentido, de conformidad a lo relacionado supra, cabe puntualizar que la condena por daño moral contractual no es “facultativa”, sino “imperativa”, en la medida que se configuren los presupuestos de la responsabilidad civil (Confr. Zavala de González, Matilde, Tratado de Daños a las personas…, ob. cit., págs. 150 y 151; González, Eduardo José, “El daño moral por incumplimiento de contratos”, en AA.VV., Daño moral, Ed. Alveroni, Córdoba, 1994, páginas 97 a 99, entre muchos otros).
En lo que respecta a la prueba del daño moral, se ha señalado que “(…) A partir de la acreditación del evento lesivo y del carácter de legitimado activo del actor, puede operar la prueba de indicios o la prueba presuncional, e inferirse la existencia del daño moral” (Pizarro, Ramón Daniel, Daño moral, 2da. edición, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2004, pág. 626); poniéndose de relieve que “(…) es equivocado requerir siempre prueba específica sobre el daño moral contractual, o sea, descartando apriorísticamente la posibilidad de que sea presumido por el magistrado sobre la base de elementos objetivos aportados a la causa, aunque no versen sobre la directa afectación del equilibrio existencial del acreedor, cómo sufre o cambió su vida” (Zavala de González, Matilde, Tratado de Daños a las personas…, ob. cit., pág. 191).
En el caso que se analiza, el incumplimiento de la obligación a cargo de la empresa demandada, esto es la entrega en tiempo y forma del automóvil adjudicado, ha quedado fuera de discusión, y es dicha situación fáctica la que determina los padecimientos que refiere haber sufrido el actor y que habilitan el resarcimiento en discusión en este apartado.
Por otro lado, surge de las constancias incorporadas (cartas documento, mails intercambiados con la demandada, actuaciones administrativas en sede de la Dirección de Defensa del Consumidor) la desazón provocada en el actor por el accionar de la empresa Administradora del sistema, así como el destrato recibido, habiendo resultado las demandadas evasivas en sus respuestas a los distintos requerimientos del actor, sin dar una solución o, al menos, debida información de la situación de su contrato. Tampoco puede soslayarse que el señor Reinante cumplió con todas las obligaciones a su cargo, a los fines de ver satisfecha su expectativa relacionada con disponer para sí de un auto 0 km. Expectativa que se vio frustrada durante casi un año, puesto que –pese haber pagado el precio total- el automóvil no le era entregado. En virtud de ello, el consumidor se vio sumido en un contexto de incertidumbre y angustia que lo llevaron no sólo a enviar sendas CD, sino a formular la correspondiente denuncia en Defensa del Consumidor, con los trastornos y gastos de tiempo y dinero que ello implica.
Lo dicho permite tener por configurada la procedencia del daño moral: así pues, con arreglo a las máximas de la experiencia, las circunstancias enunciadas a lo largo del presente, poseen virtualidad suficiente a los fines de producir en el actor un estado de desasosiego, preocupación y angustia, que excede las incomodidades que puede generar cualquier incumplimiento.
A ello se le suma, el largo camino que tuvo que transitar el demandante, el que incluyó requerimientos extrajudiciales y el inicio del presente proceso judicial, todo lo cual trasunta en una perturbación espiritual que se posiciona como presupuesto suficiente para tener por cierta la procedencia del rubro tratado en este apartado.
Por ello, este Ministerio Público Fiscal entiende que resulta plenamente procedente la indemnización por daño extrapatrimonial o moral, debiendo rechazarse el agravio vertido por la demandada al respecto.
IX. Tercera cuestión controvertida. Los intereses
Al resolver, el Juez estimó que el rubro privación de uso debería ser mensurado tomando en cuenta el costo de los viajes, fijando un estimado de $10.000 diario -a valores actuales- desde el 27/04/2016 y hasta el 13/04/2017, fijando un interés moratorio a una tasa pura anual del 8% desde la fecha de cada monto diario y hasta la resolución (10/09/2024) y desde allí, la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del BCRA con más un interés mensual del 5% hasta su efectivo pago.
Respecto del daño moral, fijó el resarcimiento también a valores actuales ($2.000.000) determinando la misma forma de liquidación de los intereses moratorios.
Frente a ello se alzan ambas demandadas, cuestionando la aplicación de intereses desde la fecha de la mora, así como la tasa mensual del 5% a aplicar desde la fecha de la resolución. Cabe adelantar opinión en sentido coincidente con lo resuelto por el sentenciante.
En el punto, es dable traer a colación la jurisprudencia del TSJ relacionada con el punto, en donde sostuvo: “(…) la fuente de los intereses es distinta a la de la reparación a la que accede; mientras que los ítems resarcitorios se deben por causa del daño derivado del hecho lesivo primario, la obligación de pago de intereses moratorios responde a otro hecho dañoso, claramente distinto, cual es el no cumplimiento oportuno de la obligación de reparar el daño. En consecuencia, la obligación de pago de intereses moratorios no es «necesaria» frente a un daño, por el contrario, es «eventual» toda vez que sólo surge si media un intervalo temporal entre el daño a resarcir y el momento en que se compensa el menoscabo. En cambio, si el perjuicio no se ha producido, o si acaecido es inmediatamente compensado por el responsable, no se genera la obligación de pago de intereses resarcitorios». «Siendo los intereses resarcitorios verdaderamente ‘moratorios’, aparece necesario que en oportunidad de establecer el dies a quo de su cómputo- el juzgador efectúe una cuidadosa determinación del momento de producción de cada detrimento. Ello así por cuanto sólo una vez producido cada débito resarcitorio surge la obligación de indemnizarlo y, consecuentemente, la eventualidad de que exista demora en el cumplimiento de aquella. Tal labor viene impuesta por el principio de reparación integral y plena, según el cual la indemnización no debe ser inferior a lo que se debe, pero tampoco superior al daño efectivamente causado” (Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil y Comercial, «Matthes, Katharina c/ Plus Ultra SRL y otros Ordinario Daños y perj. Accidentes de tránsito Recurso de Casación», expediente N° 1307526/36, Sentencia N° 7 del 14/2/2017).
Así, la obligación de responder por el daño causado surge a partir de su producción, y es inmediatamente exigible a partir de dicho momento. En este sentido, la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria es conteste en afirmar que la sola circunstancia de que la deuda pueda considerarse ilíquida no es obstáculo para que el deudor se halle incurso en mora ni impide el curso de los intereses moratorios (cfme. Revista de Derecho de daños, 2010-1. Juicio de daños – Doctrina – Jurisprudencia, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2010, p. 654).
Ahora bien, sentado ello, se impone aplicar dos tasas diferentes: una desde que la obligación se hizo exigible hasta que se determinó el valor de la prestación; y otra desde este último momento hasta su pago.
La primera de dichas tasas no debe contener escorias inflacionarias puesto que la razón de ser de estas últimas es compensar por vía indirecta la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, situación que no se presenta hasta el momento de la cuantificación toda vez que el monto de la obligación se determina de acuerdo al valor que ella reviste en dicho instante. No hay depreciación alguna. Por consiguiente, la tasa de interés debe ser pura porque de lo contrario se estaría mandando a pagar dos veces lo mismo con el consiguiente enriquecimiento sin causa del acreedor.
Una vez determinado el valor de la obligación, las escorias inflacionarias deben integrar la tasa de interés moratorio dado que a partir de ese momento se aplican las reglas correspondientes a las obligaciones dinerarias -artículo 765, primera parte, CCCN- y ya no será posible una nueva operación de cuantificación a valores reales y actuales.
El Tribunal Superior de Justicia ha expresado que “(…) En cumplimiento de tal propósito, y al solo fin de brindar un marco conceptual adecuado a la respuesta que corresponde asignar a la cuestión debatida, resulta dable recordar que la deuda resarcitoria constituye una obligación de valor, y en consecuencia, admite la determinación de lo adeudado en un momento posterior al acaecimiento del hecho lesivo- (…) la tasa de interés puro está destinada exclusivamente a reparar el daño causado derivado de la mora incurrida en el cumplimiento de la obligación, despojada, por lo tanto, del componente que resguarda la pérdida del valor adquisitivo de la moneda. En cambio, la tasa de uso judicial usualmente utilizada (tasa pasiva más el plus del dos por ciento mensual) contempla -entre otros componentes- un extra por deterioro del signo monetario. De allí que, añadir la aplicación del dos por ciento (2%) mensual en el supuesto de valores reajustados a una fecha posterior a la de la mora, implicaría una duplicación de la valorización monetaria, desde que – precisamente- se entiende que la actualización del valor indemnizable cumple ya con el objetivo de mantener incólume el monto adeudado frente a una moneda que no es estable” (TSJ, Sala CyC, Sentencia N° 66, 11/06/2019, “Murad, Nélida y otro c/Montoya, Santiago – Ordinario – Daños y perjuicios – Otras formas de responsabilidad extracontractual”, expediente N° 5663794).
En este orden de ideas, cabe poner de manifiesto que es tarea de los magistrados en el ejercicio de sus facultades, la selección de las tasas fijadas por las reglamentaciones de la autoridad monetaria, sirviéndole como pautas en el ejercicio de su función, las particularidades de la causa judicial a la que se atiende, todo ello para arribar a una solución justa en el caso concreto, conforme las precisiones del art. 768 del CCCN. Por otro lado, y en lo relativo a la tasa de interés fijada por el lapso posterior a la fecha de cuantificación de la deuda, esta Fiscalía de Cámaras ha tenido oportunidad de expedirse (“Gatica Lohiolaberry, Lucas Rafael c/Torres, Gonzalo Flavio – Abreviado – Daños y perjuicios – Otras formas de responsabilidad contractual – Trámite oral”, Expediente N° 9578512, dictamen del 09/11/2022; “Vasallo, María José c/Next Carl SRL y otro – Abreviado – Cumplimiento/resolución de contrato – Trámite Oral”, Expediente N° 7654841, dictamen del 25/11/2022, entre otros) considerando que el escenario inflacionario es un “hecho notorio” que no requiere prueba alguna (Ferrer Martínez, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba, Advocatus, Córdoba, 2000, Tomo I, p. 364; Ramacciotti, Compendio de Derecho Procesal Civil y Comercial de Córdoba, Depalma, Buenos Aires, 1981, Tomo 1, pp. 531/532; Bianchiman, Roberto Gabriel, El hecho notorio, La Ley, 1995-B, 226, La Ley Online: AR/DOC/2417/2001, entre muchísimos otros). En este contexto, una decisión que contenga una tasa de interés moratorio que no cubra el mínimo umbral de inflación, conspiraría con el derecho a la reparación integral.
Efectuado un análisis del caso de autos, se advierte que de la página oficial del INDEC surge que en el año 2024 el nivel general del índice de precios al consumidor registró un i n c r e m e n t o i n t e r a n u a l a c u m u l a d o d e l 1 1 7 , 8 % (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_2517A7124C09.pdf). Realizando los cálculos anuales según la planilla de la página web del Poder Judicial, tomando como referencia la Tasa Pasiva promedio que fija y publica el BCRA con más un interés mensual del 3%, para todo el 2024, se observa una tasa aproximada del 87,85%.
Desde esta perspectiva se observa que frente a un escenario de desvalorización de la moneda de curso legal producto de la inflación reinante en la economía local, proceso que se acentuó con posterioridad al año 2020, la tasa pasiva promedio que fija y publica el BCRA con más el 3% nominal mensual, queda desfasada y favorece, de tal modo, al deudor moroso incumplidor, incentivando la reticencia en el cumplimiento de las obligaciones.
De este modo, mientras que la porción variable de la tasa de uso judicial –TPBCRA- se dirige a mantener la incolumidad de la deuda frente a la inflación, la tasa fija mensual, se orienta “(…) a resarcir al acreedor por la indisponibilidad del dinero (interés compensatorio), a justipreciar la demora en el pago (interés moratorio) o a sancionar al deudor por incumplir con su obligación de hacerlo (interés punitorio)” (TSJ, Sentencia N° 129, del 30/12/2003 en “Silvestrini, Antonio Jorge p.s.a. homicidio culposo -Recurso de casación e inconstitucionalidad”).
Asimismo, cabe destacar que con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, el Tribunal Cimero expuso que “(…) los intereses moratorios devengados con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (01/08/15) se determinarán de conformidad al art. 768 del Código Civil y Comercial. (…) En el lapso que corre desde el día 7 de enero de 2002 y hasta el 31 de Julio de 2015, la tasa de interés moratorio que se aplica es la fijada en el precedente “Hernández” (TSJ, Sala Laboral, Sent. Nº 39/02), es decir, tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, con más el 2% nominal mensual. A partir de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial (01/08/15), en la etapa de ejecución de sentencia, el Tribunal de juicio deberá determinar la tasa de interés conforme el art. 768 inc. c) CCC y, en su caso, de corresponder y estimarla adecuada, mantener la establecida en “Hernández” o, fundadamente, modificarla en la búsqueda de una solución justa que preserve los derechos constitucionales de las partes” (el subrayado es propio TSJ, Sala Civil y Comercial, “Nasi, Alberto Hugo Saúl c/Rosli, Never Alberto y otros –Ordinario-Daños y Perjuicios otras formas de responsabilidad extracontractual – Recurso de casación” expediente 1044800/36; Sentencia N° 112 del 01/11/2016).
Con acierto se ha sostenido que “(…) la determinación de la tasa de interés debe confrontarse con la concreta realidad económica subyacente en el lapso en que los intereses se devengan, y si en el periodo anual la depreciación del dinero, supera el límite de la tasa de interés prevista para el mismo periodo, se provoca una lesión al derecho de propiedad del acreedor. Es que cuanto la tasa de interés se torna negativa, se deja de cumplir la función propia de los intereses por mora (esto es, resarcir el daño moratorio derivado del incumplimiento de la obligación de dar dinero), y además termina por depreciar la cuenta de capital” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Octava Nominación, Sentencia N° 24, del 09/03/2023, en “Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo Bicentenaria Limitada c/Galván, Marcela del Valle – P.V.E. – Mutuo”, Expediente N° 9240250).
Claro está que, bajo estas circunstancias económicas fluctuantes, cualquier solución en materia de intereses es esencialmente provisional y, por tanto, el juez de la causa se encuentra facultado a revisar los criterios establecidos, aun de oficio, para adaptarlos a nuevas realidades económicas.
Incluso el propio TSJ ha considerado pertinente incrementar la tasa de interés por sobre lo establecido en “Hernández”, en los autos referidos por ambas apelantes “Seren, Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. – Ordinario – Despido – Expediente N° 3281572”, en los que con la Sentencia N° 128 del 01/09/2023, admite el recurso de casación deducido por la parte actora -quien había cuestionado los intereses moratorios aplicados por el a quo- y, en consecuencia, anula el pronunciamiento disponiendo: “…que al crédito que se ordena pagar, se adicionen intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio mensual según encuesta que publica el BCRA con más un 2% nominal mensual desde que cada suma es debida y hasta el 31/12/2022. A partir del 01/01/2023, a la mencionada tasa bancaria se adicionará un 3% nominal mensual hasta el efectivo pago”.
Por todo ello, atendiendo el planteo entablado por las apelantes y el análisis efectuado en los párrafos precedentes, es opinión de esta Fiscalía de Cámaras que resulta ajustada a derecho la fijación de la tasa pura para el período anterior a la determinación de la deuda, en el 8% anual hasta el momento de la efectiva cuantificación de la deuda (sentencia), y la fijación de la tasa de interés mensual posterior sin encontrarse atado estrictamente a los porcentajes establecidos por el tribunal cimero, ya que tal cuestión depende de las particularidades de cada causa. Así se estima que la tasa de interés que se adicione a partir de la fecha en la que se determinó cada suma mandada a pagar, debe contemplar –al menos- la inflación observada en el país, contribuyendo así a tutelar los “intereses económicos” del consumidor (artículo 42, CN).
X. Cuarta cuestión controvertida. El daño punitivo
La sentencia en crisis condena a las demandadas a abonar en concepto de daño punitivo, la suma equivalente al valor de 21 canastas básicas total para el hogar 3, a la fecha en que adquiera firmeza la resolución, señalando que equivalía a un 1% del máximo aplicable, razón por la cual no la consideró excesiva de conformidad a la gravedad de los hechos juzgados. Para así decidir, el Juez luego de analizar los caracteres de la figura, consideró cumplimentados ambos elementos configurativos, considerando que “(…)la gravísima negligencia de PLAN OVALO en el cumplimiento de las obligaciones que le incumbían como administradora del plan y mandataria del adherente, de lo que constituye muestra bastante la demora de más de 350 días en entregar el vehículo, excediendo con creces el plazo máximo del que habría podido contar (135 días) en la hipótesis más favorable”, así como la violación al deber de información que afectó el derecho del actor a la protección de sus intereses económicos y, por otro lado, respecto de la concesionaria “(…) la excusa de ser «mera intermediaria» y, por ello mismo, estar supuestamente exenta de responsabilidad, la concesionaria soslaya que aunque no contrate en forma directa con el consumidor, al intervenir en la operatoria de sistemas destinados a la colocación de planes de ahorro, regularmente es quien debe entregar los rodados por cuenta de la sociedad administradora, por lo que constituye un nexo imprescindible entre ambas partes, participando de esa actividad y compartiendo un mismo interés económico”; puntualizando, además, el trato indigno al que se vio sometido el actor, ya que ninguna de las demandadas contestó adecuadamente las intimaciones extrajudiciales cursadas resultando –incluso- infructuosas las gestiones ante la Dirección de Defensa del Consumidor (Considerando VII. 2).
Ahora bien, a poco que se repasan los escritos recursivos de las demandadas en el punto en cuestión, se advierte que no se agravian con suficiencia argumental de lo que ha sido el eje de la cuestión. No logran rebatir la aplicación del instituto bajo análisis, por cuanto solo se limitan a indicar que en el caso de autos no se configurarían los elementos objetivo ni subjetivo, pero sin rebatir las acertadas afirmaciones del a quo en cuanto a las razones brindadas para la procedencia de la figura. Las demandadas no logran conmover los fundamentos expuestos en la resolución en crisis, no dejando de ser sus quejas un mero planteo de disconformidad con lo resuelto.
En definitiva, cabe afirmar que tanto Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados como administradora del autoplan, así como Veneranda Automotores SA, en su rol de concesionaria, actuaron en el caso de autos con grave menosprecio hacia los derechos del actor en su condición de consumidor, por lo que este Ministerio Público Fiscal comparte plenamente los argumentos expuestos en la primera instancia. Así, se concluye que se encuentran acreditados los requisitos para la aplicación del daño punitivo, tal como lo entiende la doctrina y la jurisprudencia, de conformidad a la correcta télesis del art. 52 bis de la LDC.
Asimismo, cuadra destacar que ambas demandadas califican de excesivo al monto fijado en la sentencia. Entienden que el daño punitivo no puede prescindir de considerar el menoscabo o presunto daño generado para su cuantificación.
En este punto, cabe destacar que no le asiste razón a las apelantes, puesto que la figura del daño punitivo reviste naturaleza esencialmente sancionatoria, lo que implica que su cuantía no está limitada a la cuantificación del daño causado (indemnización) sino que, incluso, puede superarlo, graduándose de conformidad a diversos parámetros, como los expuestos por el a quo.
Cabe señalar en este acápite que, a lo largo del proceso, lo único que se observa es una clara intención de las firmas en deslindarse de responsabilidad y dilatar el cumplimiento de la obligación asumida contractualmente, actitud que denota una indiferencia hacia el consumidor, e implica una violación al trato digno y equitativo que éste merece, en los términos del art. 8 bis de la ley 24.240, criterio ratificado por el art. 1097 del Código Unificado. Tal como establece el art. 8 bis, “…tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el art. 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieran al consumidor…”.
La resolución del a quo se cimienta en circunstancias objetivas demostrables, tal como son la gravedad de la falta –demora de un año en la efectiva entrega del automóvil-, la situación particular del dañador, la posición de mercado o de mayor poder del punido, el carácter antisocial de la inconducta, la repercusión que su obrar tiene en la sociedad, la posibilidad de reiteración, la finalidad disuasiva futura perseguida, entre otros.
Finalmente, la finalidad disuasiva del daño punitivo resulta clara en este caso. El objetivo es que la empresa revise sus políticas internas y evite actuar en contra de los derechos de sus clientes. El daño punitivo también busca enviar una señal fuerte y clara a otras empresas y organizaciones similares, para que sepan que no se puede actuar irresponsablemente y sin consecuencias.
En definitiva, se estima que la procedencia del daño punitivo deviene incuestionable en autos, por el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales perpetrado por la firma; y su cuantificación justificada en la gravedad de la conducta endilgada a la demandada, de menosprecio y desinterés hacia los derechos del consumidor; y teniendo en cuenta además la naturaleza sancionatoria del daño punitivo, con finalidades de carácter preventivo y disuasivo ante conductas reprochables.
XI. Conclusión
En definitiva, es criterio de esta Fiscalía de Cámara que corresponde desestimar los recursos de apelación intentados por las demandadas, en todo aquello que fue objeto del presente dictamen….”
7) Tratamiento del recurso. Litis recursiva
Corresponde ingresar al análisis de los recursos de apelación interpuestos en contra de la Sentencia N° 173 de fecha 10/9/2024, que hace lugar a la demanda entablada por el Sr. Lautaro Nehuén Reinante en contra de Plan Ovalo SA de Ahorro para Fines Determinados y Venerando Automotores S.A.
Conforme las constancias de la causa, emerge que no se encuentra discutido en el caso: a) que en fecha 4/12/2015 el Sr. Javier Acosta (adherente originario) suscribió la solicitud de adhesión Nº 399819, correspondiente al Plan de Ahorro de Plan Ovalo S.A., a través del concesionario Veneranda S.A. para la adquisición de un automotor 0Km marca Ford, Modelo Ranger, la cual fue agrupada en el mes de septiembre de 2012, integrando el Grupo 8183 Orden 147, mediante la modalidad del plan H pagadero en 84 cuotas (cfr. fs. 149) y que le cedió al Sr. Reinante dicha Solicitud de Adhesión.
b) Que en enero de 2016, el Sr. Reinante resultó adjudicatario de una unidad modelo Ford Ranger 2 DC 4×2 XI Safety.
c) Que el actor optó por requerir la entrega de una unidad modelo FOCUS 5 ptas. 2.0L A.T. TITANIUM, esto es un rodado de mayor valor al bien tipo de su plan. El 29/1/2016 el actor suscribió la orden de pedido de entrega de la unidad elegida.
d) Que el día 11/2/2016 el actor abonó una alícuota extraordinaria por la suma de $3.850.
e) Con fecha 3/10/2016 el actor, tras enviar cartas documentos a las demandadas, presentó su reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor en contra de las firmas aquí demandadas.
f) En enero de 2017, el accionante solicitó una facturación especial del vehículo en cuestión (en virtud de su condición respecto del IVA). La nueva factura fue emitida el 7/2/2017.
g) El 13/4/2017 el actor recibió disconforme el rodado elegido (f. 39)
h) Ahora bien, en torno a los agravios expresados por las partes, resulta que las objeciones vertidas pueden agruparse a los fines de su tratamiento, de la siguiente manera:
i. Aquellas relacionadas a la normativa aplicable, es decir, si existe una relación de consumo entre las partes y, más precisamente, si puede predicarse la condición de consumidora respecto de la actora (primer agravio de ambas codemandadas).
ii. Aquellas relacionadas a la existencia de la obligación de entrega del vehículo en cuanto al plazo y las sanciones previstas en el contrato (segundo agravio de la demandada Plan Ovalo).
iii. Aquellas relacionadas a la responsabilidad solidaria de la concesionaria demandada (esto es, la correcta aplicación y alcance de la responsabilidad derivada del art. 40 de la LDC) y lo relativo a la sanción por daño punitivo, impuesta a ambas codemandadas (primer agravio de Veneranda y sexto agravio de Plan Ovalo).
iv. Aquellas relativas a la imposición de la multa contractual por la demora en la entrega, la reparación del daño moral derivado del incumplimiento, la indemnización por privación de uso y su vinculación con la cláusula penal (tercer, cuarto y quinto agravio de Plan Ovalo).
v. Aquellas relativas a la condena por intereses como accesorios a los rubros condenados (segundo agravio de la demandada Veneranda y séptimo de Plan Ovalo)
vi. La relativa a la corrección en la imposición de costas determinada en la anterior instancia (octavo agravio de la demandada Plan Ovalo).
8) Relación de consumo (primer agravio de ambas codemandadas)
En su primer agravio, sintéticamente, la codemandada Veneranda Automotores S.A. cuestionó el encuadre jurídico del caso como una relación de consumo. Enfatizó que existió una incorrecta aplicación de la ley de defensa del consumidor entendiendo que el Juez no valoró correctamente la prueba ni tuvo en cuenta elementos que demostraban que el actor no era consumidor final sino un profesional del transporte. Esgrimió que el actor no probó acabadamente su condición de consumidor y que de la prueba presentada (informe de AFIP y testimoniales) se extrae claramente que el vehículo adquirido formaba parte de su actividad empresarial.
Por su parte, sintéticamente, la codemandada Plan Ovalo de Ahorro para Fines Determinados S.A. arguyó que el Magistrado interpretó erróneamente el contrato y la relación entre partes. Resaltó que la condición de consumidor no es automática y debe analizarse en el caso concreto. Enfatizó en que el actor adquirió el vehículo para fines comerciales como transportista y no para uso personal, destacando incluso que en los documentos reconoció que era transportista por lo que no se lo puede considerar consumidor. Hizo hincapié en la falta de análisis sobre la legitimación del actor y la carga de la prueba.
En este sentido, si bien las codemandadas fustigan la calificación de la relación jurídica efectuada por el a quo como una relación de consumo, lo cierto es que lo alegado en sus quejas refiere principalmente a la actividad principal que manifestó tener el actor, la cual per se no inhabilita su posibilidad de ser considerado consumidor ya que, en este caso, tal calidad la adquiere en virtud del uso que le dé al vehículo y no únicamente por la profesión que ejerce, y es por ello que resulta de vital importancia el material probatorio incorporado a la causa. Así, respecto de esto, debo remarcar que de la prueba presentada se extrae que:
a) De fs. 41 surge que al momento de llenar el formulario para la cesión del plan de ahorro el Sr. Reinante manifestó ser de profesión “transportista”.
b) Que conforme oficio de AFIP (incorporado 14/6/2024) registra como actividad económica “SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS” (sic) desde el mes de noviembre de 2013.
c) De lo informado por la Municipalidad de Villa Dolores se extrae que para el año 2023 el Sr. Reinante se desempeñaba en diferentes centros de atención primaria de la salud como médico Matrícula 43167/7 realizando tareas de consultorio (respuesta a oficio incorporada en fecha 17/11/2023);
d) De lo informado por el Centro de Salud de Villa Sarmiento surge que para el año 2023 el Sr. Reinante se encontraba desarrollando tareas de consultorio en medicina general como Médico Matricula 43167/7 (respuesta a oficio incorporada en fecha 17/11/2023)
e) Del informe nominal histórico de la DNRPA se extrae que, al mes de diciembre de 2015, el actor era titular registral de 4 vehículos (2 Renault Kangoo Sportway, 1 Renault Kangoo Confort y 1 Mercedes Benz Sprinter) (informe incorporado en fecha 22/5/2024).
f) Del certificado expedido por el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba se informa que el actor se encuentra registrado bajo M.P. Nro. 43167 habilitado y autorizado a ejercer la profesión médica en todo el territorio provincial (incorporado en fecha 15/11/2023).
La reseñada es la única prueba que figura en la causa respecto a la actividad económica y laboral del actor al momento de la adquisición del vehículo y con posterioridad, lo que a todas luces resulta insuficiente para tener por acreditado que en virtud de la misma el Sr. Reinante no reviste la calidad de consumidor y que por el contrario el vehículo adquirido lo haya sido para integrar un proceso productivo de bienes y servicios.
Así, el Magistrado dijo: “… no existe prueba concreta respecto a que el automóvil FORD FOCUS hubiera sido afectado a la prestación de servicios comerciales. Por otro lado, en el curso de la audiencia complementaria, el actor explicó que los 4 rodados antes mencionados pertenecían a la flota de vehículos utilizados por la empresa de transporte de sus padres. En igual sentido se expidieron los testigos Muriel Antichipay Avilés y Fernando Nieto, novia y amigo respectivamente del actor Según estos mismos testimonios, a diciembre de 2015, el Sr. Reinante era estudiante de medicina, no tenía vínculo alguno con la empresa de transporte que explotaban sus padres y había adquirido el rodado para uso personal (…) También con fecha 03/10/2023 se incorporó copia de la escritura pública Nº 51 en cuya virtud el escribano Gustavo Adolfo Godoy constató que, al día 08/09/2023, el vehículo FORD FOCUS de propiedad del actor registraba un kilometraje de 81995 km. Las demandadas, por su lado, no diligenciaron prueba tendiente a demostrar que dicho kilometraje fuera incompatible con un uso estándar o particular del automóvil que recibió el actor en abril de 2017 (0 km). Así las cosas, en defecto de prueba que proporcione convicción suficiente, no es posible concluir que la unidad FORD FOCUS fue adquirida para integrarla a un proceso productivo de bienes o servicios. De tal manera, el vínculo entre las partes debe ser calificado como relación de consumo, con la consiguiente aplicación al caso de la normativa pertinente, la que no las releva de la carga de acreditar los extremos de su pretensión o defensa…”
Se suma a lo antes dicho, el hecho de que el Sr. Reinante, por cesión, forma parte de un contrato de consumo y, por tanto, como suscriptor por cesión de un plan de ahorro se encuentra tutelado por la Ley de Defensa del Consumidor.
En este sentido se ha dicho que:“…no pueden caber dudas acerca de que el contrato de círculo de ahorro es un contrato de consumo, conforme las pautas que surgen de la ley 24.240…los suscriptores del plan de ahorro previo y con la finalidad de adquirir un bien determinado como destinatario final…están tutelados por la ley de Defensa del Consumidor por engastar dicho sujeto en el art. 1 de la LDC…” (Junyent Bas, Francisco, Cuestiones claves de derecho de consumidor: a la luz del Código Civil y Comercial, 1° ed. Córdoba, Advocatus, 2016, p. 147).
Por otro lado, en relación con el “destino final” del bien, es importante señalar que la doctrina ampliamente aceptada ha indicado que: “…la tutela normativa corresponde, pues serán, por regla general, actos de consumo a menos que se demuestre lo contrario, probando que se trata, en realidad, de actos comerciales y en la existencia de ánimo de lucro” ( Chamatrópulos, Demetrio A. Estatuto del consumidor, 2 ed. Ampliada y actualizada: Tomo I, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2019, p. 80).
Por tanto y siendo que no se ha aportado prueba suficiente por parte de las demandadas que dé cuenta de la existencia de la utilización del automotor para actos comerciales y del ánimo de lucro del actor, sumado al hecho de que en el sub lite se verifica que el accionante es persona física (elemento subjetivo), quien forma parte, por cesión, de un contrato (causa fuente) como destinatario final, para la adquisición de un automóvil, (elemento material), con las empresas (proveedoras) dedicadas profesionalmente a la comercialización de dichos bienes, no cabe duda de que el vínculo existente entre estas partes, encuadra en una relación de consumo regulada por los arts. 1, 2 y 3 de la ley 24.240, como así también de los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se ha sostenido que “Las normas de defensa del consumidor son aplicables a los contratos de ahorro previo, pues las sociedades comerciales que se crean y organizan para cumplir con la función de captación de ahorros de los consumidores a efectos de aplicarlos a la adquisición del ‘bien-tipo’ que en cada caso corresponda no son sino instrumentos que sirven para facilitar que el fabricante pueda llegar al mercado mediante el ofrecimiento de la financiación pertinente ” (CNCom, Sala C en autos: “Plan Ovalo S.A. de ahorro p/f determinados c. Mary, Alicia Mabel s/ejecución prendaria”, 05/06/2012, RCyS2013-I, 252). Sin perjuicio de ello, para mayor satisfacción de las apelantes, el art. 1 de la LDC define al consumidor como “…la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”, mientras que el art. 2 establecer que el proveedor “…Es la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada, que desarrolla de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios…”, y el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario es una “relación de consumo” (art. 3 LDC).
Por su parte, el art. 1092 del CCC establece que “Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”. A la vez el contrato de consumo es aquel “es celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social” (art. 1093 del CCC).
De acuerdo a tales términos, no existe duda en relación a que las codemandadas revisten el carácter de proveedoras, dada su participación en el mercado de automotores, como gerenciadora y administradora de planes de ahorro para la adquisición de unidades 0km (Plan Ovalo de Ahorro Para Fines Determinados) y como concesionaria (Veneranda Automotores SA); extremos que, por cierto, no lucen controvertidos en esta instancia.
En cuanto a la calidad de consumidor del Sr. Reinante, las codemandadas al contestar la demanda, desconocen el carácter de consumidor de la parte actora, no obstante, dicha impugnación se reduce a una simple negación, sin que hayan acreditado el específico y real destino alternativo que el actor podría haber dado al bien adquirido. De hecho, incluso en el caso que alguna de las codemandadas, por la actividad económica denunciada ante AFIP, hubiese probado que el vehículo era utilizado tanto para fines personales como comerciales, es decir, no solo para satisfacer necesidades personales o familiares, sino también para actividades relacionadas con su actividad profesional o comercial, engastaría igualmente en una relación de consumo, porque lo importante es que el fin con que se tiene el mismo, y –dicho por el propio actor, basando en ello parte de su reclamo- es personal, incluido en la norma protectora.
Se comparte y hace propio lo expuesto por la Sra. Fiscal de Cámara al considerar que “… De las constancias de la causa, ha quedado acreditado que no obstante figurar el actor como titular de la empresa transportista, el vehículo objeto del presente litigio era adquirido para ser utilizado con fines de su uso particular y no para incorporarlo en la empresa señalada. Ninguna de las pruebas incorporadas conduce a concluir de la manera en que lo pretenden las apelantes. En efecto, debe tenerse en cuenta que, conforme surge del informe de DRNPA los tres vehículos afectados a la actividad empresarial indicada, son del tipo utilitarios (2 Renault Kangoo y una Sprinter), lo que da cuenta de que con dichos automóviles se realiza el servicio de transporte referido. Esta Fiscalía de Cámara comparte en todo lo argumentado por el a quo, que –por otro lado no ha sido suficientemente rebatido en esta instancia por las demandadas, en cuanto a que no ha sido acreditado en la causa que el automóvil en cuestión –uno del tipo “sedán”- haya sido utilizado por la empresa para el traslado de personas. Cabe destacar que no resulta incompatible ser titular de una empresa de traslado de personas y, a la vez, tener a título personal un automóvil para uso cotidiano y familiar… En definitiva: las pruebas a que se hizo referencia, sumadas al razonamiento (incontrovertido) del juez conducen a presumir el uso particular y con destino final del rodado. Por otro costado, cuadra destacar que los arts. 3 y 37 de la LDC, y art. 1094 del CCCN permiten concluir que, en aquellos casos de duda, debe prevalecer una interpretación que sea más favorable para el consumidor; esto se traduce en el presente caso que, ante la absoluta falta de prueba acerca de la incorporación del vehículo en cuestión –no utilitario- a la empresa de transporte de la familia del actor, debe concluirse que su uso era particular del propio actor. En definitiva, se estima que el actor engasta en la noción de consumidor en el caso concreto. Por las razones expuestas, y resultando de aplicación la Ley de Defensa del Consumidor…” Considero que, en esta instancia apelativa, las codemandadas no han logrado revertir la argumentación dada por el Juez, en tanto se limitan a insistir en la posición defensiva planteada al contestar la demanda, siendo que quien adquiere y utiliza un automotor, por lo general, lo hace para satisfacer una necesidad y contribuir al desarrollo de las diversas actividades cotidianas. Por lo que, si las codemandadas aducen la existencia de un destino distinto al habitual y normal para el tipo de bien en cuestión, debían invocarlo, con la debida precisión, y aportar las correspondientes pruebas que lo respaldara, lo que no aconteció.
En sentido similar se pronunció la Excelentísima Cámara Cuarta, al resolver que “…si la demandada pretendía que se declarara inaplicable la normativa de defensa del consumidor, le correspondía esgrimir y acreditar, en forma indubitada, y con apoyo en elementos de las constancias de la causa, que la adquisición de la unidad no fue para destino final, sino que había sido utilizado a los fines de comercialización…” (Cám. 4ª CC Cba, Auto N° 103, 05/05/2022, en “Brunetti, Carlos Salvador c/ Gama S.A. – Abreviado – Cumplimiento / Resolución de Contrato”, Expte. 9465547).
Por ende, atento la existencia de una relación de consumo, deben aplicarse los principios tuitivos de los consumidores establecidos en tal ley, y la interpretación de los hechos y el derecho se debe hacer a la luz de tales principios. Estas normas contienen un sistema deprotección al impetrante, a través del principio favor debitoris; ya que considera que constituye el sujeto débil frente al comerciante o proveedor que tienen una posición dominante en la relación contractual. Así, el art. 3° Ley 24.240 reza: «…En caso de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la más favorable al consumidor...».
Sin perjuicio de ello, si bien el caso se encuentra regido por las disposiciones de la LDC, cabe mencionar que dichos preceptos están comprendidos en el art. 7 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCC) que en su parte final establece que: “…Las nuevas leyes supletorias no son aplicables a los contratos en curso de ejecución, con excepción de las normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo…”, y en el art. 1094 de este último cuerpo legal, que determina: “Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable.- En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor.”.
Estas normas imponen pautas interpretativas a considerar cuando exista duda sobre la cuestión, lo que debe ser tenido en cuenta al tiempo de resolver el caso en análisis. Además, debe verificarse si en el decisorio en crisis se han aplicado sus principios rectores.
Por lo expuesto, el primer agravio de ambas codemandadas no es de recibo, manteniéndose la declaración de existencia de una relación de consumo subyacente al conflicto de autos.
9) Obligación de entregar la unidad en plazo. Daño punitivo. Responsabilidad solidaria de la concesionaria.
9.1) Obligación de entregar la unidad en plazo (segundo agravio de Plan Ovalo).
En su segundo agravio la codemandada Plan Ovalo se queja de diferentes cuestiones referidas a la entrega del vehículo, a saber:
Plazo de entrega de la unidad y cambio de modelo con plazo adicional:
Argumenta que erróneamente el Magistrado concluyó que el plazo para la entrega de la unidad era de 75 días, el cual finalizó el 26 de abril de 2016, y que por tanto el período de devengar intereses comenzó el 27/4/2016 hasta el 13/4/2017 (fecha en que se entrega el vehículo). Entiende que, en última instancia, el plazo debería haberse contado desde el 31/3/2016, fecha en que se realizó el primer pedido de la unidad, luego de que el demandante abonara una cuota extraordinaria, y no desde el día 11/2/2016 como lo computa el Juez.
Esgrime que no hubo demora en la entrega de la unidad, toda vez que el último pedido fue ingresado el 14 de enero de 2017, y la unidad fue entregada el 13 de abril de 2017, dentro del plazo de 135 días establecido por el contrato, por lo que no hubo demora imputable a la parte demandada. Arguye que el actor reconoció en su demanda que dado el cambio de modelo del vehículo solicitado se aplicaba un plazo adicional de 60 días lo que refuerza su argumento de que no hubo demora imputable.
Respuesta al planteo: Respecto de este punto es de destacar que a los fines de computar los plazos para determinar el tiempo de entrega del rodado debemos considerar el contrato suscrito por las partes. Así, tenemos que en su art. 7 se dispone: “… El adherente que haya resultado adjudicatario del bien tipo, sea por Sorteo o Licitación, podrá solicitar la entrega de un bien de producción local o importado distinto del bien tipo, de igual, mayor o menor valor, dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber sido notificado de la adjudicación, siendo facultativo de la Administradora aceptar o denegar dicha solicitud, condicionada a las disponibilidades del fabricante, dentro de los 10 (diez) días hábiles de ingresada la nota de pedido de la unidad a la Sociedad Administradora, debiendo entenderse aceptada en caso de no resultar denegada en dicho lapso. En tales casos la Sociedad Administradora podrá pactar con el adherente adjudicatario un plazo de entrega adicional, que no podrá exceder de los 60 días adicionales sobre el plazo original. Dicho plazo adicional será aplicado por la Sociedad Administradora en caso de que existieran dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido y le será comunicado al adherente adjudicado en el momento de completar la nota de pedido de la unidad al realizar la elección del bien distinto. En caso que el bien elegido fuese de mayor valor al del modelo base de contrato, la diferencia de precio deberá ser abonada a los valores vigentes indicados por el Fabricante a la fecha de factura y antes del retiro del bien elegido…”
Conforme lo aquí expuesto puede extraerse que la extensión de 60 días en el plazo de entrega del vehículo por cambio de rodado se hace efectiva si: a) fue pactado entre las partes un plazo de entrega adicional, o b) si existieran dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido, lo cual deberá ser comunicado al adherente adjudicado en el momento de completar la nota de pedido de la unidad al realizar la elección del bien distinto.
De estas dos opciones que el contrato establece, las cuales fueron impuestas por la codemandada toda vez que este es un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas respecto del cual el consumidor (Sr. Reinante) no puede hacer más que aceptar (adherirse) a las mismas, ninguna de las dos se ha materializado, ya que tal como señala el Magistrado “… si bien el actor optó por un rodado distinto del que era objeto del plan originario, no consta en autos que las partes hubieran acordado un plazo mayor al de 75 días para realizar la entrega; ni las codemandadas invocaron -ni tampoco acreditaron- que existieron «dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido» para gozar del término adicional de 60 días…”.
Por tanto, no resulta prueba suficiente lo aducido por la codemandada Plan Ovalo respecto al reconocimiento efectuado por el actor en su demanda toda vez que lo dicho en esa oportunidad no deja de ser una manifestación efectuada por el antes nombrado pero que de ninguna manera tiene mayor valor o fuerza convictiva que lo establecido en el contrato suscripto por ambas partes, cuya observancia en el caso era peticionada. Razón por la cual, al no existir acuerdo de partes para un plazo mayor, así como tampoco, por parte de la codemandada, especificación alguna acerca de cuáles eran las condiciones puntualmente insatisfechas que ameritaban extender el plazo de entrega, es que entiendo que resulta acertada la decisión del sentenciante de computar el plazo para la entrega en 75 días, tal como lo establece el contrato antes mencionado.
No encuentro falla en el razonamiento del Magistrado cuando señaló: “… En el caso, si bien el pedido de cambio del rodado fue suscripto el 29/01/2016, lo cierto es que tanto el actor como PLAN OVALO reconocen que el primero abonó una alícuota extraordinaria de $3.850 con fecha 11/02/2016. Ese pago, según la firma mencionada, era el «requisito imprescindible para resultar adjudicatario y solicitar la entrega de la unidad… la aludida orden jamás podría haber sido ingresada con anterioridad» (sic, fs. 171). En consecuencia, en virtud de los propios dichos de la administradora, a partir del 12/02/2016 inició el plazo para que cumpliera su obligación de entregar el vehículo, lo que a su vez, impide asignarle esa virtualidad al pago realizado por el actor con fecha 17/02/2016 por la suma de $ 62,83 (cfr. fs. 32). No paso por alto que la empresa propuso que ese plazo se computara a partir del 31/03/2016cuando la concesionaria habría procesado la solicitud de cambio (cfr. fs. 171); sin embargo, no expresó razón alguna que justificara su posición en las disposiciones de las CGC o en la normativa aplicable, por lo que no trasciende de ser un mero voluntarismo de la codemandada…”
Se suma a ello lo señalado por la Sra. Fiscal en cuanto señaló que “… los embates impugnativos de las demandadas lucen insuficientes para controvertir el extenso examen realizado por el sentenciante, de los pormenores ocurridos entre las partes entre el primer pedido de entrega de la unidad del actor y la fecha de la efectiva entrega. Es decir, ambas demandadas insisten con su postura defensiva relativa al pedido de facturación conforme la situación impositiva del actor en enero de 2017 y falta de pago de los gastos, más nada dicen de todo aquello que fuera analizado por el Juez al respecto. No explican porque el razonamiento del Juez resulta erróneo o alejado de las constancias probatorias incorporadas o, en este caso, no incorporadas por su parte…”
Es por lo expuesto que comparto el razonamiento seguido por el Juez en cuanto a que es en fecha 12/2/2016, luego de que el Sr. Reinante abonara la totalidad de la alícuota extraordinaria (requisito imprescindible para resultar adjudicatario y solicitar la entrega de la unidad según dichos de la propia codemandada a fs. 171) que comenzó a correr el plazo contractual de 75 días para la entrega de la unidad, venciendo el mismo el día 26/4/2016, a partir del cual la codemandada entró en mora por incumplimiento en la entrega.
Pago de gastos para retiro de vehículo. Desfacturaciones.
Argumenta que el actor no abonó los gastos de entrega dentro del plazo previsto y que por cuestiones atinentes al actor se debió desfacturar la unidad en dos ocasiones en 2016. Resalta que los gastos de entrega estaban claramente establecidos en el contrato, y que el demandante fue notificado adecuadamente sobre su obligación de pagarlos, sin embargo, no realizó el pago dentro del plazo, lo que llevó a la desfacturación de la unidad.
Respuesta al planteo: Sobre este punto es de destacar, en primer lugar, que no existe prueba suficiente que demuestre que Plan Ovalo o Veneranda informaron de manera fehaciente, completa y correcta al actor sobre los gastos que debía abonar para retirar el vehículo. Así, de la tercera audiencia llevada a cabo en defensa del consumidor (15/12/2016) ya encontrándose en mora la codemandada en cuanto a la entrega del vehículo, Plan Ovalo, a través de sus representantes dijo “… el plan de ahorro se encuentra cancelado con 41 pagas, una licitada y 42 adelantadas. El pedido del bien ingresó el 31/03/2016 y la fecha de factura es de 27/10/2016 pero al día de hoy Plan Ovalo no cuenta con la constancia de entrega del bien. Asimismo se informa que en el caso de haber existido cambio de modelo al ingresar el pedido del bien, el plazo de entrega se extiende 60 días más, del prescripto las condiciones generales de contratación”, siendo la primera oportunidad en que, de acuerdo a las constancias de la causa, Plan Ovalo informó al actor que la unidad había sido facturada, pero sin brindar precisiones sobre los conceptos que restaban abonar, lo cual tampoco surge de los dichos de Veneranda quien no solo que ninguna información aportó, sino que además negó que el vehículo hubiera sido efectivamente facturado.
Entonces es aquí donde corresponde destacar la vulneración al principio de trato digno y de información (exigidos por los arts. 8 bis y 4, respectivamente, de la LDC) para con el consumidor. Así, teniendo en cuenta el marco normativo conforme el cual es analizada la cuestión, debo decir que el accionar de ambas proveedoras codemandadas lo fue en claro detrimento de uno de los principios más importantes del derecho de consumo, como lo es el deber de información, el que, en definitiva, representa un deber para el proveedor y un derecho para el consumidor si tenemos en cuenta que “el fundamento del deber de informar está dado por la desigualdad que presupone que una de las partes se encuentre informada y la otra desinformada sobre un hecho que gravite o ejerza influencia sobre el consentimiento, de tal suerte que el contrato no hubiera llegado a perfeccionarse o lo hubiera sido en otras condiciones” (Junyent Bas, F.; Garzino, M. C., &Rodríguez Junyent, S. Cuestiones claves de derecho del consumidor a la luz del Código civil y comercial. Córdoba. Advocatus. 2016, p. 65)
Sobre el tema, la doctrina tiene dicho que “… De la lectura del art. 4 de la LDC que regula el deber de información, se siguen determinadas notas o características mínimas que debe reunir la información para respetar los derechos del consumidor o usuario. El artículo citado puntualiza que se trata de una obligación, y no de una mera carga del proveedor, de manera tal que pone en juego la responsabilidad de éste y la eficacia del negocio jurídico. Asimismo, la norma indica que la información debe ser cierta, clara y detallada en los aspectos relativos a las características esenciales de los bienes y servicios, y sobre las condiciones de su comercialización (…) En síntesis, los caracteres legales (CN, LDC y CCC) del deber de información pueden sintetizarse en los siguientes: – Cierta: verdadero, seguro, indubitables (RAE); – Clara: inteligible, fácil de entender (RAE). Lenguaje, tamaño de letra; – Veraz: verdadera, no falsa; –Detallada: por parte, minuciosa, circunstanciadamente (RAE); – Comprensible: para el destinatario. Es obligación del proveedor analizar el nivel de conocimiento del mercado para poder informar en base a ello. En idioma castellano (art. 10, 2° párrafo); – Adecuada: a las necesidades o condiciones de los consumidores. Que no haya carencia ni exceso que confunda; – Gratuita: sin costo para el consumidor (…)” (Junyent Bas, F.; Garzino, M. C., &Rodríguez Junyent, S. Ob. Cit., pp. 68 y 70 )
En la misma línea se ha dicho que “… una información para ser clara debe, no solamente ser verdadera, sino que también no tiene que generar incertidumbre. lo cierto entonces es que se relaciona tanto con lo verdadero como con lo preciso. La claridad se vincula con aquellos que es inteligible o fácil de comprender. Siendo así, resulta algo vital para la debida protección de los intereses del consumidor. (…)
(…) el proveedor no solo debe informar, sino que, además, no puede desentenderse de que el consumidor efectivamente comprenda el mensaje. No obstante, lo que la ley señala no es que la información sea “efectivamente comprendida” sino que sea “comprensible”, es decir, que tenga una potencialidad razonable para que se produzca aquello (…) si bien no puede decirse que el deber de información es de resultado (es decir, que solo se cumple si el consumidor en concreto toma y comprende los datos que se le suministran), no menos cierto es que su cumplimiento exige un nivel de diligencia especial por parte del proveedor (…)” (Chamatrópulos, Demetrio A. Estatuto del consumidor comentado. Tomo I. CABA. La Ley. 2019., pp. 325, 337 y 338)
Teniendo en consideración lo antes dicho puedo afirmar que, en la causa, respecto a los gastos de retiro del vehículo necesarios para la facturación, no existió información alguna hacia el actor, por lo que mal se puede decir que el antes nombrado no los pagó por haber sido remiso, sino que fue porque no contaba con la información necesaria, o en su caso tenía acceso a información incompleta.
Así, tal como lo señala el Magistrado: “… El actor no pagó los gastos correspondientes, no porque no quisiera, sino porque no se facturaba la unidad ni se le informaba lo concerniente a los desembolsos que debía efectuar para retirar el rodado. Luego, como ya he señalado, con fecha 13/04/2017 el actor recibió el vehículo, haciendo reserva de reclamar por los daños derivados de incumplimientos contractuales varios (cfr. fs. 39). Adviértase, sin embargo, que recién en su descargo de fecha 04/08/2017 ante la autoridad administrativa, VENERANDA AUTOMOTORES SA explicó que el Sr. Reinante «debía abonar la suma de pesos $21.969,50 en concepto de 1) Derecho de adjudicación $5.887,50; 2) Gastos de entrega / alistamiento $4.924; 3) Gestión Administrativa $9.848; 4) Impuesto al Expediente SAC 8092204 – Pág. 82 / 109 – Nº Res. 173 débito/crédito bancario por el cheque de la licitación $1.320» (sic). No obstante, esta discriminación de conceptos no figura en el recibo otorgado, donde solamente se hace constar que percibió la suma de $ 9.777,50 en efectivo (cfr. fs. 111). Valga añadir que en ese mismo escrito sostuvo que, al momento de la entrega de la unidad, efectuó una atención a favor del Sr. Reinante por la suma de $10.872 en los gastos a abonar, y que tampoco pagó la suma de $1.320 en concepto de impuesto al cheque (cfr. fs. 110)…”
Por otro lado, si bien no desconozco la facturación especial que pidió el Sr. Reinante el 7/2/2017 respecto a su condición en IVA, la cual toma la codemandada para afirmar que en virtud de la misma el plazo para la entrega debería correr desde ese día, lo cierto es que al momento de efectuarse dicho pedido no solo que la codemandada ya se encontraba en estado de mora respecto a la obligación de entrega del rodado, sino que además no acompañó a la causa prueba alguna que me permita inferir que en virtud de ese pedido se efectuó una desfacturación que sea suficiente como para afectar la mora en la entrega, la cual reitero ya se encontraba corriendo. Se pone a un mero trámite administrativo que no debería generar demora alguna como justificativo de la dilación de un cumplimiento que, a ese momento, ya no se había verificado en tiempo propio.
Se suma a ello que en la cuarta audiencia de Defensa al Consumidor se reveló que, después de transcurridos 10 días desde que el actor solicitó la facturación especial, ni él ni las codemandadas habían recibido la factura correspondiente. Esta demora en la facturación afectó el tiempo de entrega del vehículo, ya que no era posible conocer con precisión los pagos pendientes hasta que no se emitiera la factura correspondiente. Por lo tanto, el actor no pagó los gastos que debía, no por falta de voluntad, sino porque la unidad no había sido facturada y no se le proporcionaba la información necesaria sobre los pagos que debía realizar para retirar el vehículo, tal como mencioné precedentemente.
Sobre ello el Magistrado atinadamente señaló “..no se probó que el actor solicitara las “desfacturaciones” y que lo hiciera antes de transcurrir los 30 días desde la emisión de la factura de que se trate, además que tal versión de los hechos se contradice con lo expuesto por la misma empresa al contestar la demanda, cuando su apoderado sostuvo que las “desfacturaciones” se habían producido «a los treinta días de emitidas por la falta de pago de los gastos de entrega de la unidad» (sic), añadiendo que «no resulta habitual la “desfacturación” de un pedido de unidad en tantas oportunidades. Sin embargo, dada la tesitura del actor, en este caso a la terminal automotriz no asistió más remedio que proceder en tal sentido…»(sic). Más aún, reitero, la testigo Sra. Susana Veneranda declaró que fue Ford la que realizó una supuesta primera “desfacturación” por haber facturado un modelo distinto del elegido por el Sr. Reinante…”
Es por lo expuesto que entiendo que la decisión adoptada por el Juez es correcta y refleja el resultado de un análisis minucioso respecto a lo acontecido en la causa. Ello por cuanto la parte interesada, codemandadas, no han acompañado prueba alguna que me permita inferir que las desfacturaciones y la falta de pago de los gastos de retiro del vehículo sean imputables al actor.
9.2) Daño punitivo (primer agravio de Veneranda y sexto agravio de Plan Ovalo).
Plan Ovalo: En su agravio resumidamente señala que este tipo de resarcimiento solo puede ser solicitado por un consumidor y que el actor no detenta dicha calidad. Refiere que no hubo violación al deber de información porque la misma estaba prevista en el contrato y se le comunicó al actor. Asimismo, considera que el monto concedido es desproporcionado. Veneranda Automotores SA: Entiende que no le corresponde responder por el daño punitivo.
Señala que el fallo carece de precisiones sobre cuáles son esas conductas de cada una de las partes que constituían violaciones de esos derechos del consumidor. Entiende que solidarizar objetivamente con el pago constituye un claro error del a quo en la interpretación y aplicación de la norma. Reitera que de la prueba colectada en autos surge con meridiana claridad que el único incumplimiento contractual es imputable a Plan Ovalo (así ha sido declarado en la sentencia), quien no entregó en término el vehículo, no contestó las cartas documentos enviadas por el actor, no dio respuesta adecuada a sus reclamos extrajudiciales, judiciales, etc. Considera que el tribunal no explicó adecuadamente cómo influyeron los parámetros establecidos por el artículo 49 de la Ley de Defensa del Consumidor (LCD) en la cuantificación de la multa, en particular, cuestiona la falta de claridad sobre el impacto de los valores económicos, la responsabilidad de cada parte en los incumplimientos, y la gravedad de los daños causados.
Respuesta al planteo: Ingresando al análisis del tema expresado en los agravios de las codemandadas la misma refiere a la improcedencia del rubro “daño punitivo”. En primer lugar, sobre el rubro en cuestión (sanción punitiva) la doctrina tiene dicho que “En esencia se trata de un instituto muy vinculado con el sistema resarcitorio; aunque no es propiamente un mecanismo de reparación del daño. Concretamente se relaciona con un cierto matiz de corte sancionatorio del llamado “derecho de daños”. El instituto se orienta, concretamente, al castigo de determinadas conductas que han producido daños en el patrimonio o la mónada espiritual de las personas. Esta sanción puede consistir en una suma de dinero o en alguna otra prestación que se adiciona a la reparación ordinaria de los daños acaecidos.” (Carlos A. Molina Sandoval, Derecho del Consumo, Ed. Advocatus, pág.69).
En este sentido, los daños punitivos han sido definidos como aquellas “sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro”(Pizarro, Ramón Daniel, Daño Moral, Hammurabi, Buenos Aires, 1996, p. 453).
Así, ante determinadas situaciones lesivas, la mera reparación del perjuicio puede resultar insuficiente para desmantelar los efectos nocivos del ilícito. Frente a esto, la Ley de Defensa al Consumidor 24.240 introdujo un sistema de multas.
El art. 52 bis de la mencionada ley establece: “Daño Punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el art. 47, inc. b) de esta ley”.
La verdadera finalidad del daño punitivo, apunta a dos objetivos esenciales: prevenir el acaecimiento de hechos similares, favoreciendo la prevención de futuras lesiones y por otro, punir graves inconductas. Por ello, se ha dicho que la terminología utilizada es impropia, pues lo que se pune no es el daño, sino la inconducta del proveedor, resultando más adecuada la expresión indemnización punitiva o sanción punitiva o multa civil.
Ahora bien, en cuanto a las pautas a considerar respecto de dicho rubro, este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, tal como en autos “Ferrer Alfredo José c/ Telefónica Móviles Argentina S.A. (movistar) – Abreviado – Cumplimiento/ Resolución de contrato – Expte. N° 7114336” expresando: “(…) Por este motivo, respecto a las pautas para su procedencia, se ha dicho que estas, de acuerdo a una interpretación sistemática y funcional de sus notas típicas, son:-
“a) el incumplimiento de obligaciones legales y contractuales;-
b) la gravedad de la falta, como dato objetivo que no requiere necesariamente de un daño físico o patrimonial, pero que de algún modo debe impactar en el consumidor, tal como sería la hipótesis del art. 8º bis de la LDC.-
c) la situación particular del dañador, especialmente en lo atinente a su fortuna personal;–
d) los beneficios procurados u obtenidos con el ilícito;—
e) la posición de mercado o de mayor poder del punido;—
f) el carácter antisocial y reprochable de la inconducta y su repercusión en el medio social, es decir, el factor de atribución subjetivo, que se descubre ante el menosprecio a los derechos de los consumidores y usuarios;-
g) la finalidad disuasiva futura perseguida;-
h) la actitud ulterior del demandado, una vez descubierta su falta, debiendo también considerarse muy especialmente la conducta asumida sea en sede administrativa, sea en sede judicial;-
i) el número y nivel de empleados comprometidos en la inconducta de mercado;-
j) los sentimientos heridos de la víctima.” (JUNYENT BAS, Francisco, “Recaudos de procedencia del Daño Punitivo. A propósito de la disparidad de criterios en «Teijeiro» y «Esteban»”, LA LEY 14/08/2017,7, Cita Online: AR/DOC/2153/2017)”.—
En virtud de lo señalado, rescato como requisito fundamental la necesidad de un factor de atribución de responsabilidad de índole subjetiva donde adquiere especial importancia la conducta desplegada por las demandadas.
En el caso de autos considero que se ha configurado una clara situación de inconducta grave por parte de las codemandadas, por lo que, el rubro mal denominado “daño punitivo” requerido por la accionante, en coincidencia con el a quo y con la Fiscal de Cámara, es procedente. Así surge de las siguientes constancias de autos y de la sentencia recurrida:
A. El Sr. Reinante, por cesión, pasó a ser propietario de un Plan de Ahorro de Plan Ovalo S.A., a través del concesionario Veneranda S.A. para la adquisición de un automotor 0Km marca Ford, Modelo Ford Ranger (solicitud de Adhesión Nº 399819), en enero de 2016, el Sr. Reinante resultó adjudicatario de una unidad modelo Ford Ranger 2 DC 4×2 XI Safety, y que optó por requerir la entrega de una unidad modelo FOCUS 5 ptas. 2.0L A.T. TITANIUM, esto es un rodado de mayor valor al bien tipo de su plan, solicitando el 29/1/2016 la orden de pedido de entrega de la unidad elegida (tal como lo regula el contrato)
B. En fecha 11/2/2016 abonó una alícuota extraordinaria de $ 3.850 la cual según la codemandada Plan Ovalo, era el «requisito imprescindible para resultar adjudicatario y solicitar la entrega de la unidad… la aludida orden jamás podría haber sido ingresada con anterioridad» (sic, fs. 171). Por lo que, en virtud de los propios dichos de la administradora, a partir del 12/2/2016 inició el plazo para que cumpliera su obligación de entregar el vehículo.
C. Si bien el actor optó por un rodado distinto del que era objeto del plan originario, no consta en autos que las partes hubieran acordado un plazo mayor al de 75 días para realizar la entrega; ni las codemandadas invocaron -ni tampoco acreditaron- que existieron «dificultades objetivas en la fabricación del bien elegido» para gozar del término adicional de 60 días.
D. El incumplimiento por parte de las codemandadas de los términos y condiciones pactados en el contrato de adhesión. En dicho sentido, ha sido probado en autos que la demandada no entregó el vehículo Ford Focus al actor en el plazo estipulado, demorando en su entrega más de 350 días.
E. Con fecha 30/6/2016 el actor remitió cartas documento a Plan Ovalo y a Veneranda Automotores SA, requiriendo que cumplimentaran el deber de información de la fecha en que la unidad sería facturada y entregada. Plan Ovalo no contestó la misiva. Por su parte, la apoderada de Veneranda Automotores S.A respondió que el reclamo debería ser dirigido al domicilio de la firma en cuestión, sin más. Sobre ello el Magistrado, en posición que compartimos, dijo “… Ambas conductas patentizan la absoluta indiferencia de las codemandadas por la situación que atravesaba el actor, lo que resulta particularmente grave por revestir una de ellas la condición de mandataria del Sr. Reinante…”
F. Frente a la falta de información, el actor denunció a las codemandadas por ante la Dirección de Defensa del Consumidor, donde tampoco obtuvo una respuesta apropiada y oportuna a sus requerimientos. Se llevaron a cabo siete audiencias durante más de un año, resultando todas infructuosas.
G. Tal como señala el Juez, hasta días después de la audiencia de fecha 17/2/2017, no se le brindó al actor información adecuada, detallada y veraz sobre la facturación del vehículo y demás gastos que restaban abonar.
H. Las demandadas nunca asumieron la responsabilidad por los daños provocados al actor, a quién tampoco se le ofreció en tiempo oportuno la suma representativa de la pena pactada en el contrato.
Ahora bien, luego de enumerar las inconductas en las que incurrieron las demandadas en autos, y considerando su posición de mercado de mayor poder, así como el carácter reprochable de su accionar, entiendo que el no haber brindado información alguna acerca de los gastos de entrega, el no haber procedido a efectuar la facturación en tiempo y forma, y el haber entregado el auto casi un año después de la fecha en que correspondía; sumado a la ostensible falta de interés demostrada a lo largo del presente proceso desconociendo el incumplimiento que se le endilgaba; poniendo de relieve y enfatizando en la existencia de culpa del actor para deslindar su propia responsabilidad; y la clara violación al derecho al trato digno basada en la cantidad de reclamos a los que se vio sometida la parte actora en el plano extrajudicial y judicial; conjuntamente con la indiferencia y menosprecio por parte de las demandadas hacia los derechos protegidos por el bloque consumeril; y la omisión de concretar en tiempo y forma la facturación y entrega del vehículo a favor del actor, son actitudes más que suficientes para, a partir del requerimiento del actor, merecer la aplicación de una sanción civil, como bien lo consideró el Sentenciante.
Sobre la cuestión, hago mías las consideraciones efectuadas por la Sra. Fiscal de Cámara: “…En relación al elemento subjetivo requerido para la imposición de la pena, he destacado también la gravísima negligencia de PLAN OVALO en el cumplimiento de las obligaciones que le incumbían como administradora del plan y mandataria del adherente, de lo que constituye muestra bastante la demora de más de 350 días en entregar el vehículo, excediendo con creces el plazo máximo del que habría podido contar (135 días) en la hipótesis más favorable. También fue especialmente capital el incumplimiento del deber de información, conducta que transgrede lo dispuesto por el art 42 de la CN y los arts. 4 de la LDC y 1100 y concs. Del CCyCN, pues afectó el derecho del actor a la protección de sus intereses económicos y a una información veraz, adecuada y suficiente, sumiéndolo en un escenario desesperante de falta de certeza durante un lapso desmedidamente prolongado…” En el caso de autos, surge patente el destrato propiciado al actor, quien no obtuvo respuesta satisfactoria ante la reiteración de reclamos efectuados por el Sr. Reinante, lo que resulta una conducta antisocial y un trato vejatorio hacia el consumidor por parte de las codemandadas. En definitiva, cabe afirmar que Plan Ovalo S.A. y Veneranda S.A. actuaron, cada una dentro del rango de actuación que le corresponde respecto del Sr. Reinante, con grave menosprecio hacia los derechos del accionante en su condición de consumidor.
La actitud de trato indigno, probada claramente en autos, soslayando la condición de consumidor, tal como si estuviera ante un contrato de otra índole, es poco comprensible en los tiempos que corren. Es que los paradigmas en la relación de consumo han pretendido equilibrar la posición de las partes en dicha relación, invitando a los proveedores a velar, también, por una buena y digna relación para con sus clientes. Lejos de ello, fue la actitud de las demandadas quienes, frente a los reiterados reclamos de su cliente –la parte actora-, no arbitraron los medios necesarios para efectuar la entrega tempestiva del vehículo adquirido. Entiendo que un trato digno respecto del cliente, hubiera implicado recibir el reclamo, efectuar las averiguaciones correspondientes, y arbitrar los medios necesarios para la pronta entrega del rodado, incluyendo en sus deberes informar acabadamente cualquier obligación pendiente a cargo del consumidor con impacto en la entrega del rorado. Sin embargo, la actitud de las apelantes fue la de no arbitrar los medios necesarios para concretar la puesta a disposición en tiempo y forma de la facturación y del vehículo a favor del actor. Así intentaron doblegar la voluntad del usuario quien sin haber tenido ninguna inconducta tuvo que lidiar con toda esta situación hasta el día de la fecha.
Por todo lo expuesto, entiendo que tanto el elemento objetivo como el subjetivo, necesarios para dar lugar al daño punitivo, se configuran claramente en los presentes. Por lo que el agravio, en cuanto a que se revoque el rubro cuestionado, resulta improcedente y debe rechazarse.
En este estado, siendo que ambas codemandadas han incidido en la situación padecida por el accionante, conforme establece el art. 52 bis LDC, son solidariamente responsables en el pago de la multa civil impuesta.
Cuantificación del daño punitivo
Ambas codemandadas manifiestan que la suma condenada en concepto de daño punitivo resulta excesiva y desproporcionada. Asimismo, destacan que el Magistrado no explicó cómo influenciaron en el monto de la multa los parámetros establecidos por la Ley de Defensa del Consumidor por lo que resulta ser una sanción arbitraria.
Al referirse a la cuantificación del rubro el Juez resolvió: “…En tal sentido, si se pretende que la multa a imponer tenga la virtualidad para cumplir sus finalidades, deben ponderarse: a) Los valores económicos involucrados en este pleito; b) La gravedad del mal individual. Para graduar la multa es relevante tomar en cuenta que la excesiva demora en la entrega del vehículo y la inobservancia del deber de información provocaron daños patrimoniales y extrapatrimoniales al Sr. Reinante ya descriptos c) La imposición de la sanción legal bajo examen se acumula con la pena pactada en el contrato por demora en la entrega del vehículo (arg. arts. 1714 y 1715 CCyCN; Sánchez Herrero, Andrés: La cláusula penal, La Ley, 2020, pp. 488/497); d) La posición de las empresas demandadas en el mercado; e) La necesidad de compeler al acabado cumplimiento de sus obligaciones. No puede ser más económicamente conveniente para las empresas especular con la suerte adversa de una denuncia en sede administrativa o de un litigio individual, que observar en tiempo y forma los deberes que les conciernen, máxime en un contexto inflacionario. Si el monto de la sanción es irrisorio, no servirá para desalentar la comisión de las conductas reprochadas. f) La falta de prueba acerca de antecedentes de condenas por una situación de hecho similar a la que es objeto de juzgamiento. En este orden de ideas, considero razonable (art. 3 CCyCN) cuantificar la sanción de que trata en la suma equivalente al valor de 21 canastas básicas total para el hogar 3, correspondiente a la fecha en que adquiera firmeza la presente resolución. No se advierte que dicho monto resulte excesivo, por cuanto representa el 1% del máximo aplicable y luce proporcionado a la ya señalada gravedad de los hechos juzgados, y apto para concretar los fines del instituto, a saber, sancionar a los causantes de un daño inadmisible, hacer desaparecer los beneficios injustamente obtenidos provenientes de la actividad dañosa, y prevenir o evitar el acaecimiento de hechos lesivos similares al que mereciera la punición El rubro generará intereses a partir de la fecha en que quede firme esta sentencia, los que se calcularán por aplicación de la tasa pasiva que publica el BCRA más el 5% mensual hasta su efectivo pago…”
Conforme los cuestionamientos, lo resuelto por el Magistrado y lo desarrollado precedentemente respecto a la finalidad principal del instituto de esta sanción, el cual es prevenir el acaecimiento de hechos similares y punir graves inconductas, es que entiendo que el monto concedido resulta acorde y adecuado a este caso en particular, ya que de lo analizado precedentemente surge el claro incumplimiento por parte de las codemandadas respecto al deber de información y trato digno para con el cliente, el cual desencadenó en numerosos reclamos extrajudiciales y judiciales, lo que no llegaron a una solución tempestiva. Resulta de más gravoso el hecho de que a lo largo de todo este tiempo las codemandadas, sin aportar material probatorio suficiente, no solo que siguen negando su responsabilidad, sino que intenten hacer responsable al propio consumidor por una negligencia en el accionar de aquellas.
Es por lo expuesto que hago mío el argumento esgrimido por la Sra. Fiscal cuando señala que “...La resolución del a quo se cimienta en circunstancias objetivas demostrables, tal como son la gravedad de la falta –demora de un año en la efectiva entrega del automóvil-, la situación particular del dañador, la posición de mercado o de mayor poder del punido, el carácter antisocial de la inconducta, la repercusión que su obrar tiene en la sociedad, la posibilidad de reiteración, la finalidad disuasiva futura perseguida, entre otros. Finalmente, la finalidad disuasiva del daño punitivo resulta clara en este caso. El objetivo es que la empresa revise sus políticas internas y evite actuar en contra de los derechos de sus clientes. El daño punitivo también busca enviar una señal fuerte y clara a otras empresas y organizaciones similares, para que sepan que no se puede actuar irresponsablemente y sin consecuencias. En definitiva, se estima que la procedencia del daño punitivo deviene incuestionable en autos, por el incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales perpetrado por la firma; y su cuantificación justificada en la gravedad de la conducta endilgada a la demandada, de menosprecio y desinterés hacia los derechos del consumidor; y teniendo en cuenta además la naturaleza sancionatoria del daño punitivo, con finalidades de carácter preventivo y disuasivo ante conductas reprochables…”
Es por lo expuesto que entiendo que la cuantificación del rubro daño punitivo en la suma equivalente al valor de 21 canastas básicas total para el hogar 3, correspondiente a la fecha en que adquiera firmeza la resolución de primera instancia resulta acorde y adecuada.
No podemos, además, olvidar la presencia en el mercado principalmente de la demandada gerenciadora de Plan Ovalo, que determina la necesidad de una sanción lo suficientemente importante como para prevenir inconductas del tipo de las analizadas en autos para el futuro – lo que por la solidaridad establecida en el art. 52 bis transcripto, se extiende a la codemandada-.
9.2) Responsabilidad de Veneranda (primer agravio de Veneranda): En cuanto a los responsables por el incumplimiento, corresponde confirmar lo resuelto por el Magistrado, y disponer que son responsables tanto la administradora del plan de ahorro, Plan Ovalo de Ahorro Para Fines Determinados, como la concesionaria Veneranda Automotores SA.
En este orden, la queja de la concesionaria referida a que no tuvo ninguna vinculación con el contrato celebrado entre actora y administradora, no merece recibo, en virtud de la aplicación del régimen de responsabilidad solidaria previsto en el art. 40 de la LDC, el que fue aplicado adecuadamente por el a quo.
Entiendo que en el caso resulta de aplicación el art. 40 de la LDC, en tanto establece que si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderá el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el vendedor y quien haya puesto su marca, por los daños ocasionados con motivo o en ocasión del servicio, siendo ésta responsabilidad solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan entre los distintos coobligados.
De manera textual, el art. 40 del estatuto del consumidor prescribe: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio. El transportista responderá por los daños ocasionados a la cosa con motivo o en ocasión del servicio. La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.
Si bien la apelante entiende que el artículo mencionado no puede ser aplicado al caso en tanto no se configura el supuesto fáctico de aplicación, lo cierto es que ya quedó establecido que el contrato base de autos engasta en la figura de un contrato de consumo, y que el precepto legal consagra un régimen de responsabilidad objetiva aplicable tanto por el “vicio o riesgo de la cosa” como también por “la prestación del servicio”, hipótesis esta última en la que encuadra el caso, respecto de la cual cabe predicar un alcance amplio (cfme. Tinti, Guillermo P. – Calderón, Maximiliano R., Derecho del Consumidor. Ley 24.240 de Defensa del Consumidor Comentada, 4ª ed., Alveroni, Córdoba, 2017, pp. 198/199). En este caso, el servicio fue mal prestado, en tanto no se realizó conforme lo pactado, sumado a que no surge de la prueba colectada que la concesionaria haya brindado información clara, precisa y adecuada respecto a la facturación y entrega del vehículo siendo que era la intermediaria entre ambas (Plan Ovalo y la actora)
Por otro lado, la disposición legal transcripta menciona a todos los que pueden intervenir en la cadena de comercialización y busca responsabilizar a todas aquellas personas que han participado en la concepción, creación y comercialización del servicio, predicando la unidad del fenómeno resarcitorio. Es por ello que la norma determina la amplia responsabilidad de los proveedores: menciona al productor, fabricante, importador, distribuidor, proveedor, vendedor y a quien haya puesto su marca en la cosa o servicio.
Además, este tipo de responsabilidad implica que, a menos que se acredite la ruptura del nexo causal, todos los que se encuentran en la cadena que fija el art. 40 LDC deban responder en forma objetiva y solidaria, sin que sea posible desligarse de responsabilidad con el argumento de que otro miembro de la cadena de comercialización sea el verdadero responsable.
En este contexto y, dado que la norma extiende la responsabilidad derivada a todos los sujetos que han intervenido en la cadena que condujo a tal prestación, es forzoso concluir que, sin perjuicio del derecho de repetición que pudiere asistirle en el plano interno, todos los sujetos que intervienen en la operatoria –administradora, concesionaria, fabricante, etc. – son solidariamente responsables frente a terceros.
Entonces, no existen dudas acerca de que la concesionaria y la administradora formaban una red contractual, por lo que ambas deben responder ante el consumidor, por aplicación en conjunto de los arts. 2, 3, 10 bis y 40 de la LDC.
Reitero: la norma es imperativa al disponer la responsabilidad solidaria de la totalidad de los miembros de la cadena de intervinientes en una relación de consumo, y así parece excluir la necesidad de investigar las conductas de cada miembro en función de sus diversas obligaciones concurrentes, relegando esa discusión para las acciones de regreso que posteriormente se puedan articular entre ellos.
Al contrario de lo que sostiene la apelante, no importa si efectivamente tenía o no posibilidades reales de acción en la ejecución del contrato que tenía la accionante con Plan Ovalo de Ahorro para Fines Determinados, sino que todo aquel que intermedia en algún tramo del negocio que facilite la adquisición de un producto, queda alcanzado por la Ley de Defensa del Consumidor y la responsabilidad consiguiente.
En cuanto a la posibilidad de que la demandada se sujete a la última frase del dispositivo legal, en cuanto dispone que “Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”, y aleguen la responsabilidad exclusiva de algún miembro de la cadena, lo cierto es que la técnica legislativa dejó la discusión interna entre los responsables solidarios para un litigio posterior y diferente al primigenio donde al consumidor le es permitido demandarlos de manera conjunta o individualmente, sin que para ello sea requisito determinar cuál de los integrantes de la cadena ha sido el causante del incumplimiento. Siendo ello así, si bien el artículo admite la liberación de los demandados demostrando que la causa del daño les ha sido ajena, aquel refiere a terceros ajenos, distintos de la sucesión de integrantes en la cadena de producción o comercialización. De otro modo, si ambas normas que integran el mismo precepto se aplicaran a la situación de los miembros de la cadena, serían contradictorias y se excluirían mutuamente a la hora de pretender regular la cuestión. Es necesario que quede claro que la norma, sin dudas, excluye la necesidad de investigar las conductas de cada miembro, en función de sus diversas obligaciones concurrentes. La discusión en torno a cuál de los proveedores ha sido el causante del incumplimiento sufrido por el destinatario final, importa un extremo que no puede obstaculizar el derecho del consumidor a reclamar el cumplimiento de la prestación pendiente o la reparación del daño ocasionado. Este tipo de responsabilidad implica que, a menos que se acredite la ruptura del nexo causal, todos los que se encuentran incursos en la cadena deban responder en forma objetiva y solidaria, sin que sea posible desligarse de responsabilidad con el argumento de que otro miembro de la cadena de comercialización es el verdadero responsable.
Esta codemandada, por más que se esfuerce en sostener que se encuentra exenta de responder por los incumplimientos que pesaban sobre la otra codemandada, lo cierto es que forma parte de una “organización” que trasciende lo meramente individual y justifica la responsabilidad de todos los que han participado en aquella.
En operatorias comerciales complejas como la de la especie, en donde intervienen diversos sujetos y en la que la relación contractual se proyecta por un período prolongado, son múltiples los servicios que brindan las proveedoras pese a que la obligación nodal se dirija a la transferencia de un bien. De allí que, en el marco de la enajenación de vehículos, la responsabilidad objetiva se extienda solidariamente a todos los que intervienen en la cadena de comercialización, pues existe entre ellos un marco previo de concertación para que los usuarios puedan adquirir un automóvil. En esta línea, las infracciones cometidas por otro proveedor no constituyen una causa ajena en los términos del art. 40 de la LDC, pues la solidaridad que impone la norma implica precisamente lo contrario.
Esta postura fue sostenida en su totalidad por la Cámara 1º Nominación en lo Civil y Comercial de esta ciudad, en un planteo análogo, el cual comparto: “La puesta a disposición de un sistema de ahorro a favor del consumidor para la adquisición de un automóvil forma parte de una cadena de comercialización en la que se encuentran inmersas ambas demandadas. Se trata, claramente, de integrantes de un sistema de producción y comercialización complejamente articulado, en el que el retiro de uno de ambos demandados importaría la frustración completa del negocio. Ante ello, es por demás evidente que, ante el incumplimiento obligacional de uno de los integrantes, los efectos necesariamente han de proyectarse a los demás, pues se activa la solidaridad consagrada en el art. 40. Es que función de lo señalado, no puede sino concluirse que es aplicable el art. 40 de la ley 24.240, desde que nos encontramos ante un complejo entramado contractual en donde si bien su finalidad esencial es la venta de un automotor, lo cierto es que el contrato no se reduce sólo a la entrega del bien, sino que comprende toda una serie de deberes jurídicos de hacer, lo que importa también la prestación de un servicio. De allí que frente a eventuales incumplimientos, incluso los obrados de manera individual, ambos respondan solidariamente. Es que cuando se trata de integrantes de la cadena de producción o de comercialización de un bien o de un servicio, entre ellos, recíprocamente, revisten la calidad de “terceros por quienes deben responder”, por oposición a los denominados “terceros por quienes no se debe responder” que son aquellos (ahora contemplados en el art. 1731 del Cód. Civil y Comercial) cuya actuación configura hecho ajeno que exime de responsabilidad, y que es lo que, inapropiadamente, de algún modo pretende el aquí demandado invocar como eximente. La solidaridad estatuida por la ley sella la suerte del planteo, sin perjuicio de las eventuales acciones de regreso que correspondan entre coobligados solidarios, en caso de que ellas procedan lo que es una cuestión ajena a esta causa.” (Ibarra Salas, Tomás Alberto c/ Volkswagen SA de Ahorro Para Fines Determinados y Otro – Abreviado – Cumplimiento/Resolución de contrato – Tram. Oral” Sentencia Nº 10 de fecha 8/2/2023). En definitiva, si la concesionaria demandada considera que la responsable de lo ocurrido fue sólo la administradora, podría intentar -de corresponder- la acción de regreso, pero de modo alguno, dicha circunstancia puede oponerse como defensa contra el consumidor.
Por las consideraciones expuestas, la aplicación del precepto legal en cuestión luce ajustada a derecho y, en su mérito, mal podría Veneranda pretender eximirse en virtud de los alegados incumplimientos de la administradora, por lo que cabe rechazar la queja en relación a este punto.
10) Agravio relativo al daño moral y privación de uso. Incompatibilidad con la cláusula penal prevista en el art. 7° del contrato de adhesión de autos. Procedencia de ambos rubros (agravios tercero, cuarto y quinto de Plan Ovalo)
Resumidamente Plan Ovalo SA impugna la Sentencia bajo el argumento de contradicciones respecto de los rubros indemnizatorios, pues sostiene que la aceptación de la cláusula penal desvirtuaría la procedencia de otros conceptos indemnizatorios, como el daño moral y la privación de uso. En tal sentido, señala que la aplicación de la cláusula penal, conforme al artículo 793 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCC), absorbería la totalidad de los perjuicios, limitando la procedencia de cualquier otra indemnización.
Por otro lado, manifestó respecto de la privación de uso que no se encuentra probado que el actor hubiera utilizado servicios de transporte alternativos ya que no presentó ticket o factura alguna. Que respecto al daño moral lo resuelto por el Magistrado resulta infundado y que no existió incumplimiento de su parte ya que la información solicitada estaba en el contrato, siendo que fue el propio actor quien no cumplió con el pago de los gastos de entrega en dos ocasiones lo que retrasó la entrega del vehículo. Critica también la falta de detalles respecto a cómo el a quo llegó a la cifra concedida.
Respuesta al planteo: De lo expuesto, puede advertirse que, en la sentencia apelada, el Magistrado concedió simultáneamente la imposición de la cláusula penal prevista en el artículo 7° del contrato de adhesión, por la demora injustificada en la entrega del bien, y los rubros “privación de uso” y “daño moral”, fijados en la suma de $10.000 por cada día de demora y $2.000.000 respectivamente, más los intereses correspondientes.
Al referirse a la procedencia de privación de uso el sentenciante destacó que “…el daño patrimonial emergente resultante de la privación del uso de un automotor se presume por las siguientes razones: a) el vehículo es una cosa destinada, naturalmente, a ser usada; b) cualquiera sea la actividad de su titular, la indisponibilidad de un vehículo genera la necesidad de sustituirlo por otro medio de movilidad; c) la imposibilidad de usar el rodado produce prima facie al damnificado una reducción de sus posibilidades de traslado y no faltan casos en que el propietario no puede pagar taxis o automóviles de alquiler; y d) las circunstancias precedentes configuran un hecho público y notorio que, como tal, no necesita ser probado. El menoscabo queda acreditado por la fuerza de los mismos hechos en cuanto a su existencia, dado que -salvo excepciones que, como tales, deben probarse- nadie adquiere y mantiene un vehículo para no usarlo, en la manera en que sus necesidades, gustos y predilecciones lo ameriten. Si de tales proposiciones se trata, corresponde conceder la indemnización peticionada, pues el actor tenía derecho a usar el vehículo adquirido como instrumento para satisfacer requerimientos cotidianos, y la privación del valor económico que representaba ese uso originó un daño cierto y resarcible, mensurable a través del costo de empleo de medios de traslación que reemplacen la función del que le fue tardíamente entregado…”
Al referirse a la procedencia del daño moral, el Magistrado destacó que “ … Con arreglo a estas directrices, considero que la actuación de las demandadas hizo mella en la integridad espiritual del actor, pues: a) Luego de la cancelación de la alícuota extraordinaria en febrero de 2016, su expectativa de recibir el vehículo dentro del plazo contractual se vio frustrada por razones ajenas a él; b) En ese marco, su incertidumbre se prolongó porque, a pesar de la intimación extrajudicial dirigida a las demandadas, éstas que no se expidieron sobre la situación; c) Ello lo colocó en la necesidad de denunciar a las empresas ante la Dirección de Defensa del Consumidor en donde tampoco obtuvo una respuesta apropiada y oportuna a sus requerimientos, no obstante haberse llevado a cabo siete audiencias durante más de un año, a la postre infructuosas, con la enorme pérdida irrecuperable de «tiempo vital» que eso implicó; d) Hasta días después de la audiencia de fecha 17/02/2017, no se le brindó al actor información adecuada, detallada y veraz sobre la facturación del vehículo y demás gastos que restaban abonar, extremo de por sí suficiente para provocar un verdadero estado de preocupación, indignación, pérdida de confianza y malestar; e) La demora en la entrega del vehículo se extendió por más de 350 días. Va de suyo que semejante lapso implicó para el actor no poder gozar plenamente de toda la utilidad que reporta a una persona disponer de su vehículo para la satisfacción de las necesidades más variables, máxime cuando el actor era estudiante universitario y además debía trasladarse desde esta Ciudad hasta Villa Dolores para estar con su pequeño hijo, según los testimonios receptados en la causa; f) Hasta el presente las demandadas no asumieron la responsabilidad por los daños provocados al actor, a quién tampoco se le ofreció en tiempo oportuno la suma representativa de la pena pactada en el contrato Bajo el prisma de las reglas de la experiencia, entendidas como «…el conjunto de conocimientos que el juez ha obtenido culturalmente con el uso, la práctica o sólo con el vivir…» y que, por lo tanto, «…no es necesario alegarlas ni probarlas…» (Arazi, Roland: La Prueba en el Proceso Civil, Rubinzal Culzoni, 3ra ed., 2008, p. 57), cabe entender que aquella situación conflictiva trajo aparejado una evidente afectación negativa de la tranquilidad espiritual, falta de certeza y malestar, que exceden las simples molestias a que puede dar lugar un cuadro de incumplimiento contractual, bajo la óptica de valoraciones sociales genéricas. Con ajuste a lo expresado, reconocida la existencia del perjuicio espiritual invocado y su gravedad, admitida la dificultad que supone cuantificar un rubro de tan especial naturaleza, pero a la luz de lo que nos permite conocer el expediente y acorde a su naturaleza de deuda de valor, procede fijar el monto indemnizatorio a la fecha de la presente resolución, a fin de evitar que la distorsión altamente significativa de las sumas dinerarias durante la mora de la deudora perjudique a la víctima, por la depreciación que pueda experimentar en el público y notorio contexto inflacionario, máxime ante la última devaluación sustancial de la moneda nacional…”
En cuanto a la cláusula penal contenida en el artículo 7° del contrato, se establece que “…si la Administradora no cumpliera con la entrega del bien en el plazo estipulado, abonará al adjudicatario, dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes a la entrega del bien, intereses no capitalizables calculados a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones comerciales, los cuales se aplicarán sobre el valor del bien tipo por el término transcurrido desde la fecha en la que hubiera correspondido su entrega hasta la de su efectivización…”
Tal como esta Cámara tiene dicho en pronunciamientos similares, entiendo que ésta disposición configura una clara estipulación de cláusula penal, en los términos del art. 790 CCCN, el cual establece que: “La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación”.
El artículo 792 del mismo cuerpo legal dispone que “El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente”, el que se relaciona con el art. 793 del mismo cuerpo, que determina: “La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente”. Por último, el art. 794, por su parte, prescribe que “Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno. Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.”.
En este contexto, se ha dicho que la cláusula penal es un medio para fijar, convencional y anticipadamente el monto de los perjuicios derivados del incumplimiento de la obligación principal, y, con dicha función indemnizatoria, para asegurar el cumplimiento de la prestación como medio de presión, o sea, en una función compulsiva. Es decir, cumple una doble finalidad: prefija voluntaria y anticipadamente una liquidación convencional de los daños y perjuicios que el incumplimiento causa al acreedor y, al mismo tiempo, actúa como un modo de compulsión para constreñir al deudor para que cumpla, a fin de evitar la pena.
Una vez fijada la pena, el acreedor carece de derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es indemnización suficiente y el deudor tampoco puede eximirse de satisfacerla probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno (arts. 793 y 794 CCC).
Excepcionalmente procede la revisión judicial de la cláusula penal por excesiva o ínfima (Cfr. Pizarro, Ramón D.-Vallespinos, Gustavo, Op Cit. pp. 363), a petición de parte.
Queda claro, entonces, que en nuestro ordenamiento legal actual, la cláusula penal importa la estipulación previa del resarcimiento por los daños que el acreedor pueda padecer como consecuencia de la inejecución de la obligación principal, lo que, conforme al artículo 793 del CCC, resulta incompatible con la procedencia de un reclamo por privación de uso y por daño moral.
En este entendimiento, corresponde analizar el presente caso, en tanto el contrato prevé que, ante la demora injustificada de la Administradora de entregar el bien adjudicado, se abonará en concepto de multa al adherente, un importe a determinar según variables del Banco de la Nación Argentina, desde el vencimiento del plazo contractual hasta la efectiva entrega del mismo.
Aquí, si bien la parte actora no ha impugnado la validez de esa cláusula 7 -aunque su planteo inicial se muestra contrario a la misma-, debemos tener en cuenta que se trata de un contrato por adhesión a cláusulas predispuestas, en el que la parte consumidora, parte débil en la relación de consumo, en verdad adhiere a todos los términos y condiciones previamente establecidos por el proveedor, sin posibilidad de efectuar ningún tipo de modificación, salvedad o aclaración, viéndose obligada a aceptar las condiciones impuestas por el proveedor.
En este marco, cobra relevancia la normativa contenida en los artículos 10 bis, 3 y 37 de la Ley de Defensa del Consumidor, así como los artículos 1094 y 1095 del CCC. En particular, el artículo 10 bis establece: “Incumplimiento de la obligación. El incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección a: a) Exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) Aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c) Rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato.”, “Todo ello sin perjuicio de las acciones de daños y perjuicios que correspondan” (el subrayado me pertenece).
Asimismo, el artículo 37 de LDC dispone que “Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.”, “La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.” (resaltado propio).
Este principio, también se consagra en los artículos 1094 y 1095 del CCC, que establecen cuál debe ser la interpretación y prelación normativa a aplicar en las relaciones de consumo, la que debe ser conforme el principio de protección al consumidor y en el sentido más favorable al mismo, debiendo en caso de duda aplicar la normativa que le sea menos gravosa.
Finalmente, conforme al art. 1118 CCCN: “Las cláusulas incorporadas a un contrato de consumo pueden ser declaradas abusivas aun cuando sean negociadas individualmente o aprobadas expresamente por el consumidor.”, y el art. 1119 del mismo cuerpo legal establece: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes especiales, es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes, en perjuicio del consumidor.”.
En virtud de lo anterior ante la incompatibilidad de la procedencia de los institutos (daño moral, privación de uso y cláusula penal) de manera conjunta, y para este caso en concreto, entiendo que la cláusula contractual citada debe tenerse por no convenida por limitar la responsabilidad de las proveedoras por daños, en contra del consumidor. Ello, además, es lo que -sin decirlo de tal modo- ha resuelto el Magistrado.
Es decir, en virtud de la incompatibilidad conceptual entre la procedencia de los rubros privación de uso, daño moral y la cláusula penal establecida en el contrato, y dado que en el caso bajo examen el monto establecido en concepto de cláusula penal resulta ser exiguo respecto a lo concedido conjuntamente en los otros dos rubros -de allí la declaración de ineficacia de tal cláusula en este caso concreto-, por el principio de in dubio pro consumidor, considero que, en los presentes corresponde declarar por no escrita la cláusula citada y, en consecuencia, confirmar la procedencia de la privación de uso y del daño moral.
Distinta sería la conclusión si al contrastarse el monto resultante de la multa, su aplicación resultara más favorable para el consumidor. De allí la diferencia con lo resuelto por este Tribunal, en el expediente “NAKAYAMA, VICTORIA C/ FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO – ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO – TRAM.ORAL – EXPEDIENTE SAC: 11946394”, en el cual, a pesar de que se había diferido la cuantificación de la multa para la etapa de ejecución de la sentencia, los cálculos practicados por el perito contador oficial permitían vislumbrar que el monto de la multa resultante era sensiblemente superior al monto pretendido en concepto de daño extrapatrimonial, lo cual no ocurre en el presente caso. En estos autos, en cambio, no resulta posible determinar, al menos en esta instancia, que la aplicación de la cláusula penal genere un beneficio manifiesto para el consumidor.
En consecuencia, dado que al realizar una confrontación objetiva me permite establecer que el monto derivado de la cláusula penal no alcanza los daños patrimonial y extrapatrimonial reconocidos, corresponde, en virtud de lo anterior, conceder la procedencia de estos últimos conceptos, por ser la opción más favorable para el consumidor. Esta conclusión se sustenta en que nos hallamos ante una cláusula predispuesta por el proveedor, limitante de su responsabilidad y debido a la existencia de dudas en cuanto a los efectos de su aplicación, corresponde declarar que, en este caso concreto, la misma debe ser tenida por no escrita.
Por esa razón, corresponde en este caso concreto, confirmar la procedencia de la privación de uso y del daño moral, por las siguientes razones.
El daño moral puede definirse como: «una minoración en la subjetividad de la persona, derivada de la lesión a un interés no patrimonial. O, con mayor precisión, una modificación disvaliosa del espíritu, en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial, que habrá de traducirse en un modo de estar diferente de aquel al que se hallaba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial» (Pizarro, Ramón D., Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. El daño moral en la diversas ramas del derecho, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, p. 31).
Es decir, se entiende por daño moral a la lesión que afecta al hombre en sus derechos extrapatrimoniales, teniéndose en cuenta los padecimientos sufridos en su faz íntima que repercuten negativamente en valores fundamentales de la vida, como son la libertad, el honor, la paz, la tranquilidad de espíritu, la felicidad y los más sagrados afectos, entre otros.
En lo que atañe a su prueba, cabe señalar que, a tenor del principio que sienta el art. 377 del CPCC, se encuentra en cabeza de la actora la acreditación de su existencia y magnitud, aunque, en atención a las características de esta especial clase de perjuicios, sea muy difícil producir prueba directa en ese sentido, lo que otorga gran valor a las presunciones (Bustamante Alsina, Jorge, Equitativa valuación del daño no mensurable, LA LEY, 1990-A, 655).
Asimismo, es de destacar que el daño moral no sólo es procedente ante mortificaciones o padecimientos que excedan lo ordinario, sino que, por el contrario, por imperativo constitucional (art. 19 Constitución Nacional, según la interpretación que viene haciendo de él la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en el precedente «Aquino», del 21/9/2004, Sup. Especial La Ley 2004, p. 39, con notas de Ramón D. Pizarro, Roberto A. Vázquez Ferreyra, Rodolfo E. Capón Filas, Marcelo López Mesa, Carlos V. Castrillo y Horacio Schick) todo daño debe ser objeto de una adecuada reparación, aun si su monto es relativamente poco importante.
En definitiva, para la existencia de un daño moral resarcible basta con que el incumplimiento haya lesionado intereses extrapatrimoniales de la víctima y tenido cierta repercusión en la esfera espiritual de la persona, sin que sea preciso que nos encontremos ante daños catastróficos o circunstancias excepcionales o gravemente lesivas.
Ahora bien, en este caso, la apelante Plan Ovalo SA, indica que la realidad de los hechos ha demostrado que no existieron las irregularidades alegadas en la sentencia, en tanto su parte no incumplió con las obligaciones a su cargo y por el contrario entregó la unidad en tiempo y forma.
Sin embargo, lo manifestado por aquélla no rebate lo sostenido por la sentenciante, quien consideró que “..aquella situación conflictiva trajo aparejado una evidente afectación negativa de la tranquilidad espiritual, falta de certeza y malestar, que exceden las simples molestias a que puede dar lugar un cuadro de incumplimiento contractual, bajo la óptica de valoraciones sociales genéricas…”
Conforme lo expuesto minuciosamente por el Magistrado, la apelante en nada rebate lo analizado. En este orden, hago propias las valoraciones realizadas por la Sra. Fiscal de Cámara, quien remarcó que “… En el caso que se analiza, el incumplimiento de la obligación a cargo de la empresa demandada, esto es la entrega en tiempo y forma del automóvil adjudicado, ha quedado fuera de discusión, y es dicha situación fáctica la que determina los padecimientos que refiere haber sufrido el actor y que habilitan el resarcimiento en discusión en este apartado. Por otro lado, surge de las constancias incorporadas (cartas documento, mails intercambiados con la demandada, actuaciones administrativas en sede de la Dirección de Defensa del Consumidor) la desazón provocada en el actor por el accionar de la empresa Administradora del sistema, así como el destrato recibido, habiendo resultado las demandadas evasivas en sus respuestas a los distintos requerimientos del actor, sin dar una solución o, al menos, debida información de la situación de su contrato. Tampoco puede soslayarse que el señor Reinante cumplió con todas las obligaciones a su cargo, a los fines de ver satisfecha su expectativa relacionada con disponer para sí de un auto 0 km. Expectativa que se vio frustrada durante casi un año, puesto que –pese haber pagado el precio total- el automóvil no le era entregado. En virtud de ello, el consumidor se vio sumido en un contexto de incertidumbre y angustia que lo llevaron no sólo a enviar sendas CD, sino a formular la correspondiente denuncia en Defensa del Consumidor, con los trastornos y gastos de tiempo y dinero que ello implica. Lo dicho permite tener por configurada la procedencia del daño moral: así pues, con arreglo a las máximas de la experiencia, las circunstancias enunciadas a lo largo del presente, poseen virtualidad suficiente a los fines de producir en el actor un estado de desasosiego, preocupación y angustia, que excede las incomodidades que puede generar cualquier incumplimiento. A ello se le suma, el largo camino que tuvo que transitar el demandante, el que incluyó requerimientos extrajudiciales y el inicio del presente proceso judicial, todo lo cual trasunta en una perturbación espiritual que se posiciona como presupuesto suficiente para tener por cierta la procedencia del rubro tratado en este apartado…”
En lo medular, la procedencia del rubro deriva del incumplimiento contractual, incumplimiento confirmado al tratar el agravio planteado por la aquí apelante con anterioridad.
A partir de lo expuesto, se colige, conforme las reglas de la experiencia, que el incumplimiento contractual de la demandada, acarreó en el ánimo del actor una importante cuota de estrés, aflicción, alteración, pérdida de tiempo y preocupaciones que justifica la procedencia del rubro. Así, el daño moral aducido por el actor, a mi entender, aparece palpable, resultando evidente la configuración de tal padecer ante el incumplimiento sufrido. Por ello, considero que el otorgamiento de esta indemnización ha sido correcto y debe mantenerse.
En lo que a la cuantificación del rubro respecta, considero la misma razonable, proporcional y ajustada a todo lo que el Sr. Reinante tuvo que atravesar, sin que la demandada haya aportado elementos aptos que me lleven al convencimiento que proceda la reducción de la misma. Solo tachó a la cantidad otorgada a favor de la actora de exorbitante, pero nada argumentó ni probó al respecto, todo lo cual me lleva a confirmar la suma concedida en concepto de daño moral en primera instancia.
Al respecto, cabe decir que la mentada queja resulta técnicamente inaceptable. Es que, en su argumentación, la impugnante se limita a sostener que la suma otorgada era desproporcionada. De este modo, al fundamentar su supuesto agravio, no brindó fundamento alguno para demostrar el vicio o error en que habría incurrido el sentenciante, poniendo en evidencia tan solo un simple desacuerdo con lo decidido lo cual, de suyo, resulta notablemente insuficiente para obtener la pretendida disminución de la indemnización.
La privación de uso, recordemos que se encuentra caracterizada por la indisponibilidad del automóvil durante el lapso en que el vehículo no le fue entregado. Es sabido que en la generalidad de los casos quien tiene un automotor lo tiene al fin de utilización, ya sea con fines sociales, recreativos, para el desplazamiento a sus actividades laborales, traslado de su familia, etc., lo cual le genera per se un perjuicio que justifica ser indemnizado, sin mayores requerimientos probatorios.
Sobre esa base es que resulta pertinente la doctrina que sostiene que: “ El usuario de un automotor (cualquiera sea el título en que se apoye esa calidad) tiene derecho a usarlo como instrumento de satisfacción de las necesidades cotidianas de la vida, y el valor económico que representa ese uso constituye la fuente de un daño cierto y resarcible. (…) Es que no se tiene y se usa un automotor si no es porque reporta alguna ventaja o satisface alguna necesidad. De allí que la privación de uso conduce a inferir el daño por la fuerza de los hechos mismos (re ipsa). (…) El ritmo de la vida actual no consiente tamaña paralización o suspensión de los imperativos cotidianos, y si en su desenvolvimiento el automotor (…) brilla por su ausencia, no queda sino reemplazarlo a través de medios diversos de transporte, que no son gratuitos (…) Por otra parte, sería engorroso y no siempre posible la acumulación de los comprobantes de viaje en taxi (de expedición no habitual). Además, el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, de modo que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya seguido la víctima; lo que importa es que jurídicamente tenía la facultad de desplegar con la indemnización que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proceso” (Zavala de González, Matilde, Doctrina Judicial- Solución de Casos 1, año 1998, Editorial Alveroni, Cba., págs. 214/5).
A su vez, se comparte lo sostenido en cuanto a que no resulta necesaria una prueba acabada del monto del daño para su procedencia, pues “se tiene dicho que la sola privación del automotor afectado a un uso particular produce por sí misma una pérdida susceptible de apreciación pecuniaria, que debe ser resarcida como tal” (CSJN, fallos 319:1975; 320:1567; 323:4065). No es necesario ningún esfuerzo probatorio por parte del actor más que acreditar la circunstancia que para moverse de un lugar a otro necesariamente debió acudir a otros medios de transporte sustitutivos de su automotor (…) Dicho perjuicio es mensurable económicamente, y por lo tanto resarcible (conf. Cám. 8a Civ. y Com. en autos «AVILA, Patricia Susana y otro c/ BERTERO, Maria Sonia y otro – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – ACCIDENTES DE TRÁNSITO – RECURSO DE APELACIÓN – EXPTE. N° 2313085/36», Sent. N° 127 de fecha 27/9/2016).
Entiendo que los Tribunales gozan de amplias facultades en cuanto a valoración y estimación del rubro privación del vehículo. Por lo tanto, la determinación del monto puede y debe hacerla el Tribunal en base al prudente arbitrio y conforme las reglas de la sana crítica racional entre las que se cuenta la de la experiencia.
Sobre ello el Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha resuelto que: “Asumida la conclusión de que la privación de uso es un daño de naturaleza patrimonial y que la indemnización debe resarcir el daño “efectivamente padecido”, va de suyo que su cuantificación debe ajustarse a lo alegado y probado sobre la materia, sin perjuicio de reconocer que frente a la ausencia absoluta de prueba concreta de la entidad económica deba no obstante presumirse la existencia del menoscabo y ordenarse su reparación. Sin embargo, frente a la absoluta falta de prueba directa y concreta sobre los gastos que -efectivamente- la víctima ha realizado a raíz de la privación del uso y goce-, la suma compensatoria debe ser fijada prudencialmente buscando un parámetro que -de un modo generalizado- resulte razonable y suficiente para satisfacer las erogaciones que de ordinario son requeridas al acudirse a medios de transporte sustitutivos.” (Cfr. TSJ, Sent. N.° 62 de 10/5/2016 in re: “DEFILIPPO, DARIO EDUARDO y OTRO C/ PARRA AUTOMOTORES S.A. Y OTRO – ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO – CUERPO DE COPIA – RECURSO DE CASACION E INCONSTITUCIONALIDAD (EXPTE 2748029/36)”.
Por tanto, comparto de manera acabada el razonamiento efectuado por el juzgador en cuanto a que: “... para cuantificar el rubro “privación de uso” deberá acudirse a un principio de razonabilidad indagando cuál habría sido la intensidad del empleo del rodado, para -de allí extraer un cierto número de traslados mínimos que no hubiera dejado de llevar a cabo el actor. Relevando las constancias de la causa conducentes a tal fin, pondero que: a) En el documento de cesión del plan, el domicilio denunciado del actor era calle Jesús Vidal 25, Villa Dolores (diciembre de 2015), figurando el mismo en los cupones de pago e, incluso, en la factura final del rodado (cfr. fs. 33, 37/38 y 41). Sin embargo, el domicilio del Sr. Reinante indicado en las cartas documento remitidas a las empresas y en la contestación de una de ellas, era calle Av. Colón 885, piso 13, departamento “A”, denunciado también por el actor en la demanda como su domicilio real (cfr. fs. 129/31) y confirmado por la declaración de los dos testigos antes mencionados. b) A la primera fecha antes indicada, el actor era estudiante de medicina y debía concurrir a la Ciudad de Córdoba a los fines del cursado de las materias y realización de prácticas. El testigo Facundo Nieto, compañero del Sr. Reinante en aquella época, puntualizó que la Facultad de Medicina no tenía un edificio propio, por lo que debían trasladarse a diversos lugares, como ciudad universitaria, hospitales, clínicas, Maternidad, etc.; c) Los testigos también refirieron que, como el Sr. Reinante no convivía con la madre de su hijo Benicio, para verlo debía trasladarse a Villa Dolores. De lo expuesto se infiere que, para satisfacer las necesidades de traslado que hubiera llenado con el rodado adquirido, necesariamente el actor debió efectuar gastos en taxímetros y colectivos. Sin embargo, dado que no se cuenta con la documentación de tales erogaciones, considero razonable mensurar la privación de uso del automóvil, tomando en cuenta el costo de viajes en taxis o remises (cuya bajada de bandera actual es de $ 1.004) y viajes en colectivo dentro de la Ciudad de Córdoba (con tarifa base actual de $ 940), como también hacia la ciudad de Villa Dolores ($15.000 el más barato desde la terminal de la Ciudad de Córdoba, según datos obtenidos en la web https://www.centraldepasajes.com.ar/cdp/pasajes-micro/cordoba/villadolores), juzgando equitativo estimarlo en la suma de $ 10.000 a valores actuales. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al rubro de marras y condenar a las demandadas a abonar al actor, la suma indicada en concepto de privación de uso por cada día de demora en entregarle el vehículo, desde el 27/04/2016 hasta el 13/04/2017…”
Así las cosas, la compensación por la privación de uso del vehículo establecida por el Iudex en la suma de pesos diez mil ($10.000) por cada día de demora, se estima razonable.
En función de lo expuesto, al tenerse por no escrita conforme art. 37 LDC la cláusula penal, la indemnización dispuesta por el Juez en función de la misma adquiere la misma naturaleza, y se deja sin efecto, subsistiendo exclusivamente la condena por daño moral y sustitución de uso, no así la establecida en el contrato por la entrega tardía de la unidad. En este aspecto, se modifica la sentencia en crisis.
11) La condena por intereses como accesorios a los rubros condenados (segundo agravio de la demandada Veneranda y tercer y séptimo agravio de Plan Ovalo)
En primer lugar, debo aclarar que no corresponde expedirme acerca de la queja pronunciada por Plan Ovalo SA en su tercer agravio toda vez que la misma ha devenido en abstracta por cuanto se queja de la imposición de los intereses fijados en la cláusula penal por demora en la entrega del vehículo, cuando dicha cláusula fue tenida por no escrita en este pronunciamiento. Por tanto, teniendo en cuenta la naturaleza accesoria de los intereses y que el rubro fue desestimado es que el presente agravio no merece ser tratado.
Ahora bien, en cuanto a lo referido a intereses, la codemandada Veneranda se queja por cuanto el juzgador no aplicó lo establecido por el Máximo Tribunal en el caso “Seren”, solicitando que se establezca la tasa de interés pasiva publicada por el BCRA más el 2% de interés nominal mensual y a partir del 1/1/2023 se incremente al 3% de interés nominal mensual.
Por su parte la codemandada Plan Ovalo SA considera injustificado y abusivo el cómputo de intereses sobre el daño moral y la privación de uso, ya que entiende que ambos conceptos fueron estimados a valores actuales al momento de dictarse la sentencia. En su opinión, los intereses aplicados desde la fecha de la sentencia hasta su pago generan una superposición de frutos incompatibles con el adecuado resarcimiento del daño, lo que implicaría un enriquecimiento sin causa del accionante.
Argumenta que los intereses sólo deben aplicarse si no se cumple con la condena, y desde que la sentencia quede firme hasta el pago efectivo. Además, señala que el valor del daño moral y la privación de uso fue determinado con base en apreciaciones judiciales sin pruebas específicas, considerando las condiciones del poder adquisitivo en la fecha de la sentencia. Resalta que la parte demandante no demostró haber sufrido gastos por la privación del rodado, lo que refuerza la inadecuación de la reparación. Respecto al daño moral, afirma que no debería compensarse desde 2016, ya que en esa fecha no existía el daño reclamado, lo que implicaría una doble compensación.
Respecto al tema de los intereses, tal como ya tiene dicho este Tribunal en precedentes similares, estimo pertinente resaltar siguiendo los lineamientos reiteradamente dados por el Alto Cuerpo Provincial que: “…cualquier solución que se adopte en materia de intereses moratorios es provisional, ya que responde a las fluctuantes condiciones de la economía de un país. Es un hecho notorio que los factores económicos no permanecen estáticos, sino que con el transcurso del tiempo y por el influjo de diferentes variables, son susceptibles de modificarse. Esas circunstancias pueden -en cualquier momento- obligar a revisar los criterios que hoy se establecen para adaptarlos a nuevas realidades (CFR: Excmo. Tribunal Superior de Justicia – Sala Civil in re: “Maidana Osvaldo H. C/ Coop. de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Vivienda y Urbanización Villa Del Rosario Ltda. y otro – Ordinario- Auto N° 100 del 21/4/2009).
En este orden de ideas, la tasa de interés no puede considerarse algo estático y definitivo dentro de una economía como la de nuestro País, habituada a profundos y reiterados cambios, pues “… La realidad jurídica del presente, al tener un indiscutido componente numérico, se impone que sea flexible. El derecho mientras resuelva en justicia el caso, puede también ser dúctil. Consecuentemente, es dable destacar que la tasa de interés ahora fijada no es pétrea, irrevisable ni destinada a regir indefinidamente la cuestión sometida a juzgamiento, sino que, por el contrario, se mantendrá hasta tanto el juego económico (intrínsecamente dinámico y variable) no altere las condiciones y circunstancias aquí analizadas…” (TSJ Sala Civil y Comercial y la Sala Laboral. Sent. N° 88 del 10/9/2007. in re: “Navarro Arce Fernando José c/ Bacchetti Héctor y otros- Ordinario- Daños y perjuicios – Accidentes de tránsito- Recurso de apelación”).
Ahora bien, respecto a lo manifestado por la codemandada Plan Ovalo, y si bien no ingresaré a tratar lo referido a la procedencia o no de los rubros mencionados, toda vez que ello ya fue analizado en los considerandos precedentes, si diré que su queja no resulta de recibo. Doy razones.
En primer lugar el cómputo del interés, para el daño moral y la privación de uso, a tasa pura del 8% anual desde la fecha de producción del daño (27/4/2016) hasta la fecha de la sentencia luce acertado y no debe ser modificado toda vez que los montos concedidos en ambos rubros fueron cuantificados a valores actuales, por lo que siendo que los daños surgieron y se prolongaron a lo largo del período de tiempo que va desde el vencimiento del plazo para la entrega del vehículo, los mismos deben ser abonados con un interés de tasa pura sin tener en cuenta la inflación. En este análisis no debe olvidarse que el daño ha sido producido con anterioridad, y solo su cuantificación se concretó en la Sentencia, por lo que la mora no se inicia con su cuantificación sino con la producción del daño, siendo ello lo que justifica la aplicación de la tasa pura dispuesta por el a quo que, en consecuencia, se mantiene.
Itero, dicha determinación de la tasa de interés se funda en el hecho de que los daños han sido cuantificados al momento de la resolución de primera instancia y no a la fecha del hecho, por lo que no han sufrido la desvalorización por inflación, por encontrarse actualizados. Así, la deuda de indemnización del daño moral y de la privación de uso son consideradas obligaciones de valor y como tal resultan insensibles a las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda (Conf. Pizarro, Ramón D.; Vallespinos, Gustavo; Instituciones de derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. I, 2004, Bs. As., pág. 372), por lo tanto, la tasa de los intereses por mora que corren desde el vencimiento de la obligación (fecha en que se produjo el daño -27/4/2016-) hasta la fecha de la sentencia (momento en que fue liquidada la deuda), no deben contar con escoria inflacionaria, sino que se devengan a tasa pura. Ello explica que los intereses anteriores a la sentencia tengan una tasa inferior que los intereses que corren con posterioridad a la misma y hasta su efectivo pago, lo que de ninguna manera implica un enriquecimiento sin causa para el actor.
Así lo ha indicado la doctrina: “La deuda de valor permite la adecuación de los valores debidos y su traducción en dinero al momento del pago. Dicho proceso, que puede contemplar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, se orienta a mantener incólume el valor debido.”, “Nada obsta a que la deuda de valor pueda también generar intereses, compensatorios o moratorios, según los casos, los que se deben calcular sobre el valor actualizado. (…) la actualización de la deuda de valor obedece al mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda, en tanto los intereses hacen a la productividad que se ha frustrado a raíz de permanecer impago el capital adeudado.”, “La tasa aplicable debe ser la que es propia de una economía estable –tasa de interés puro- y no superar del seis al ocho por ciento anual”. (Pizarro, Ramón D.; Vallespinos, Gustavo; Instituciones de derecho Privado. Obligaciones, Hammurabi, t. I, 2004, Bs. As., p. 425).
Por todo lo expuesto no corresponde hacer lugar al agravio séptimo de Plan Ovalo, sin perjuicio de modificar el porcentaje de los intereses en cada rubro, en caso de corresponder, conforme lo peticionado por la codemandada Veneranda.
Efectuadas estas precisiones y respecto al agravio esbozado por la codemandada Veneranda, debo señalar que, este Tribunal ya se ha pronunciado en materia de intereses y ha expuesto las razones por las cuales no comparte el mantenimiento de la tasa de interés establecida en la causa “Seren” resuelta por el Tribunal Superior de Justicia, al menos en el ámbito Civil y Comercial, especialmente porque los fundamentos de dicha resolución se asientan en variables macroeconómicas distintas, como el sostenimiento del empleo, entre otras. Dejando aclarado esto, y respecto a lo solicitado, abordaré lo correspondiente a la modificación de la tasa de interés aplicable pero siempre en los límites de la pretensión articulada, por lo que apelaré en tal sentido a traer a colación la postura actual de este Tribunal en materia de intereses.
A tal efecto diré que el criterio mantenido por esta Cámara, es que habiendo mantenido durante largo tiempo la tasa de interés fijada por el TSJ en autos “Hernández Juan Carlos c. Matricería Austral S.A” (Sent. n° 39 del 25/6/2002)”, esto es Tasa Pasiva que fija el BCRA más con más un 2% nominal mensual, a partir del precedente “COOPERATIVA DE VIVIENDA CREDITO Y CONSUMO BICENTENARIA LIMITADA c/ GALVAN MARCELA DEL VALLE – P.V.E. – MUTUO” (Expte. N° 9240250)” (Sent. N° 24 del 9/3/2024), adoptamos la postura de fijar un interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA desde el 1/1/2018 en una tasa de interés equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual hasta el 31/12/2021; la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 5% nominal mensual desde el 1/1/2022 hasta el 31/12/2022, la tasa pasiva promedio que publica el BCRA con más un 3% nominal mensual desde el 1/1/2023, conforme los argumentos vertidos en el fallo mencionado, la que mantuvimos como criterio aplicable hasta el 31/12/2023. Por su parte, desde el 1/1/2024 en adelante, consideramos aplicable doble tasa pasiva promedio que publica el BCRA, conforme los argumentos vertidos por este Tribunal en Sentencia N° 88 del 25/6/2024 en autos «SPOLLANSKY NATALIA DORA C/ BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA- ABREVIADO- OTROS- TRAM.ORAL- EXPTE. 11326546», así como en autos MICHELOTTI DIAZ, GASTON C/ VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A. Y OTRO – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – TRAM. ORAL – EXPTE. 10116083 (Sentencia N° 37, de fecha 03/04/2024), resoluciones a las que remito.
Como consecuencia de lo señalado, los intereses quedarán fijadas para cada rubro de la siguiente manera:
a) Daño moral
El monto establecido devengará intereses que se calcularán a razón del 8% anual desde el 27/04/2016 hasta la data de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y en adelante hasta el momento del efectivo pago, será aplicable doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina
b) Privación de uso
El monto diario establecido devengará intereses moratorios a una tasa pura del 8% anual desde el 27/04/2016 hasta la fecha de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y a partir de esa data se calcularán mediante la aplicación de la doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago.
12) La corrección en la imposición de costas determinada en la anterior instancia (octavo agravio de la demandada Plan Ovalo).
La codemandada se queja de que se le hayan impuesto las costas siendo que no existió incumplimiento de su parte. Solicita que se deje sin efecto la imposición de costas determinada y proceda a imponerlas por su orden o, de convalidarse los agravios expresados, directamente y en su totalidad al accionante.
Entiendo que corresponde hacer lugar parcialmente al presente agravio por cuanto han existido en autos vencimientos recíprocos (art. 132 CPCC), ya que no obstante a que todos los rubros peticionados han sido concedidos, se ha dejado sin efecto la indemnización en concepto de cláusula penal, al tener por no escrita la cláusula del contrato que la prevé, siendo que la misma se encuentra inmersa dentro de la indemnización concedida en concepto de privación de uso, tal como fue aclarado en considerando precedente.
Por tanto, corresponde imponer las costas siguiendo el principio objetivo de la derrota establecido en el art. 130 del CPC. Estas normas receptan como regla la teoría del vencimiento puro y simple (Chiovenda) para la cual el fundamento de la condena es el hecho objetivo de la derrota, importando la imposición de costas “una indemnización acordada al vencedor para la reintegración de los perjuicios sufridos por él durante el juicio o incidente” (Ferreyra de De la Rúa, Angelina-González De la Vega, Cristina, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba Comentado, Ed. La Ley, 1999, pág. 129).
La directriz del vencimiento constituye la pauta reguladora de la imposición de costas; y si bien no es absoluta, admitiendo excepciones, lo cierto es que la facultad judicial de eximir al vencido, total o parcialmente, es de carácter excepcional y de interpretación restringida (Cfr. Palacio, Derecho Procesal Civil, vol III, pág. 366). En ese lineamiento, si existe un vencido (entendido ello como a quien el fallo resulta totalmente adverso a la posición jurídica sumida en el proceso), las costas deben serle impuestas (Cfr. Venica, Oscar Hugo, Código Procesal Civil y Comercial Comentado…, Tomo II, págs. 4/5).
No obstante, las normas señaladas también admiten la posibilidad de que el juzgador se aparte de dicha regla cuando encontrare mérito para ello, eximiendo al vencido si existen determinadas razones tales como la equidad en el caso concreto, el error de hecho excusable o diferentes interpretaciones de la ley. «Esta característica admite apartarse de la regla general que pondera el sistema objetivo de la derrota. La existencia de una razón fundada para litigar no tiene autonomía para concretar la eximición de costas, de manera que la sola invocación no constituye argumento suficiente para su improcedencia. Por eso, ni la buena fe, ni el hecho de creerse con derecho para litigar fundan la limitación del principio general…» (Gozaini, Osvaldo Alfredo, Costas Procesales – Doctrina y Jurisprudencia, pág. 82). Esta Cámara comparte la doctrina sentada por el Alto Cuerpo en Sentencia. n°169 del 10 de septiembre de dos mil nueve, in re «SOSA RAMÓN RÓMULO Y OTROS C/ AGUAS CORDOBESAS – ORDINARIO – RECURSO DE CASACIÓN» (S – 74-06), cuando señaló que “VI.4. El precepto del art.130 del C.P.C. establece como principio general que las costas deben ser impuestas al «vencido», debiendo entenderse a este último como aquel que ha sido «…derrotado por completo». (Cfr. ALSINA, Hugo, «Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial», 2º ed., Buenos Aires, 1961,Ediar Soc.Anon. Editores, Tomo IV, pág. 546). En sentido concordante, señala Lino Enrique Palacio que, por parte vencida, debe entenderse a «aquella que obtiene un pronunciamiento judicial totalmente adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso», agregando que el actor es vencido «cuando su pretensión es rechazada en su integridad» y que el demandado es vencido » en el supuesto de que su oposición corre la misma suerte o de que, habiéndose verificado su incomparecencia (rebeldía) o falta de réplica, la sentencia actúe la pretensión del actor” (Cfr. autor citado, «Derecho Procesal Civil», Buenos Aires, Ed.Abeledo-Perrot,1970, t.III, pág.369).”
Por ello es que, en los supuestos como el de autos en que se hace lugar parcialmente a la demanda, debe reputarse que el vencimiento es «parcial y mutuo», ya que ninguna de las partes ha logrado ver satisfechos íntegramente sus planteos judiciales.
Cobra entonces aplicación el precepto del art. 132 del CPCC que dispone expresamente que » las costas se impondrán prudencialmente en relación al éxito obtenido por cada una de ellas «, principio que no sufre excepción en el proceso de daños.
Por todo lo expuesto corresponde hacer lugar parcialmente al agravio proferido e imponer las costas de primera instancia en un 95% a cargo de las demandadas y en un 5% a cargo de la parte actora.
Además, por el cambio en la base regulatoria -por la distinta conformación de la condena, y sus intereses- corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios de los letrados efectuada en primera instancia, la que deberá adecuarse a la presente resolución.
13) Costas y honorarios de segunda instancia por ambos recursos.
Respecto de las costas de segunda instancia de ambos recursos las mismas serán impuestas conjuntamente. Doy razones.
Si bien estamos en presencia de dos recursos independientes, los agravios de ambos resultan coincidentes en su temática de fondo. Así, en su primer agravio la codemandada Veneranda se queja del encuadre de la causa en el derecho de consumo asegurando que el actor no reviste la calidad de consumidor, agravio que resulta coincidente no sólo con el primer agravio de Plan Ovalo, razón por la cual ambos agravios fueron analizados y resueltos conjuntamente, sino también con el resto de los agravios proferidos por esta apelante, toda vez que el cuestionar la calidad de consumidor del actor implica el replanteamiento y revisión de todos los rubros refutados por Plan Ovalo.
Por tanto, teniendo en cuenta lo antes mencionado, el resultado de ambos recursos, y por los mismos fundamentos dados en el considerando 12), a los cuales me remito en honor a la brevedad, entiendo que corresponde imponer las costas de segunda instancia por ambos recursos en un 95% a cargo de las demandadas y en un 5% a cargo de la parte actora.
Ello, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 53 de la ley de defensa del consumidor, conforme los argumentos que a continuación desarrollamos.
Es postura de esta Cámara ya sostenida en numerosos precedentes, que no existe discusión respecto a que las personas consumidoras y usuarias, son sujetos de especial tutela, encontrando amparo constitucional en el art. 42 CN. De ahí, el Estado, a través de todo el ordenamiento jurídico, debe asegurar su efectiva protección, sin que ésta pueda ser afectada por las facultades provinciales; más aún, si se tiene en cuenta el carácter de orden público de la LDC y el principio que la misma establece respecto de que en caso de dudas, habrá de estarse a favor del consumidor. Si bien el beneficio de justicia gratuita contenido en el plexo consumeril tiene incidencia en el ámbito de las facultades impositivas reservadas a la Provincia de Córdoba, tal circunstancia no obsta su aplicación desde que no se trata de invadir ilegítimamente el ámbito legislativo de las provincias, sino de un modo de garantizar el ejercicio de los derechos del consumidor reconocidos en la Carta Magna. La CSJN en reiteradas oportunidades ha sostenido que «…si bien las provincias tienen la facultad constitucional de darse sus propias instituciones locales, y por ende, para legislar sobre procedimientos, ello es sin perjuicio de las disposiciones reglamentarias que dicte el Congreso, cuando considere del caso prescribir formalidades especiales para el ejercicio de determinados derechos establecidos en los códigos fundamentales que le incumbe dictar (…) ” (Cfr. Fallos: 141:254 y 138:157). Es que si así no fuera, el Congreso tampoco habría podido por ejemplo, limitar las excepciones que pueden oponerse contra la acción ejecutiva de las letras de cambio, ni señalar el procedimiento sumario en la acción de alimentos, ni determinar las acciones que corresponde seguir en causas posesorias y el orden en que deben ejercitarse, como igualmente el procedimiento para la sustanciación de ellas y tantas otras prescripciones formales para la vigencia y ejercicio de determinados derechos. Así entendemos que estamos en presencia de una norma de índole formal regulada en un cuerpo normativo substancial referido al acceso a la justicia en materia de defensa de derechos del consumidor.
De tal suerte, en cuanto a las obligaciones tributarias exigibles y la aplicación de costas en materia consumeril, consideramos que la ley establece una inversión respecto del común de los procedimientos, al señalar que «Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.» (art. 53 último párrafo, LDC). Así las cosas, no se trata de la no aplicación de costas en estos procesos, ni tampoco de que las mismas deban ser siempre por el orden causado, por cuanto esto implicaría también imponer una parte de las costas del proceso al consumidor, sino de establecer pautas distintas respecto de la posibilidad y momento de su ejecutabilidad. Ello por cuanto en el caso del art. 53 de la LDC se establece concretamente la posibilidad de la iniciación posterior de un incidente de solvencia, para acreditar la suficiencia patrimonial del consumidor. Dicha circunstancia, inexistente en el caso de las acciones colectivas, torna diferente el tipo de beneficio de gratuidad, por cuanto en el caso de los individuales, la exención se asienta en la necesidad de asegurar la protección y acceso a la justicia sin cortapisas de índole patrimonial.
En este orden de ideas, siendo que existe la posibilidad de cobro posterior, luego de haber realizado exitosamente el incidente de solvencia, entendemos que el pronunciamiento sobre las costas debe articularse conforme los canales regulares, pero quedando su ejecutabilidad supeditada al incidente mencionado.
En esta línea, y sin desconocer la existencia de doctrina en sentido diferente, se ha señalado que “si bien el consumidor cuenta con el beneficio de justicia gratuita y, por ende, está eximido de abonar las costas, ello no implica que no deban imponérselas. En otras palabras, las costas pueden imponérselas al consumidor, pero no puede exigírsele su pago” (Conf. Manterola, Nicolás, “Estudio del beneficio de justicia gratuita (arts. 53 y 55, ley 24.240)”, Publicado en: RDCO 310 , 273, Cita: TR LaLey AR/DOC/1698/2021). Como así también se ha interpretado localmente al apuntarse que si se optare por una solución sin costas, “si el proveedor quisiera iniciar el incidente de solvencia, luego de tramitarlo íntegramente y lograr acreditar la solvencia del contrario, no podrá cobrar su crédito, sino que deberá pedir la imposición de costas a cargo del consumidor y la fijación de los honorarios respectivos.” (Rodríguez Junyent, Santiago, Beneficio de gratuidad del consumidor. Sus contornos según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Semanario Jurídico N° 2348 del 07/04/2022).
Por ello, se comparte la doctrina que considera que las costas deben ser impuestas en los términos que las normas de rito imponen, tal como me pronunciado en los presentes, sin perjuicio de que su ejecutabilidad quede condicionada a la iniciación del incidente de cesación del beneficio de gratuidad (Conf. Rodríguez Junyent, ob. Cit.)
14) Honorarios de segunda instancia.
La determinación de honorarios de la letrada de la parte actora se hace de manera conjunta por ambos recursos, frente a cierta identidad en los recursos, que solo difieren en cuanto al agravio por las costas.
Ahora bien, el obrar de tal modo impacta en el porcentaje regulatorio de la letrada de la parte actora, quien actuara en ambas impugnaciones (art. 39 inc. 11 CA).
A los fines de la regulación de honorarios de esta instancia, se tiene en cuenta lo dispuesto por los arts. 26, 29, 36, 39, especialmente inciso 1 y 5, 40 y 109 del Código Arancelario – Ley 9459. Se establece el porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales de la Dra. Maria Cecilia Di Giusto – quien actuó en el carácter de letrada de la actora-, en el 43% del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del CA, por su labor en ambos recursos interpuestos. El porcentaje regulatorio de los honorarios profesionales del Dr. Lucas Caballero, se establece en el treinta y tres (33%) del punto medio de la escala aplicable del art. 36 del CA, de conformidad a las constancias de autos, tomando en cuenta el valor y la eficacia de la defensa, y el éxito obtenido (incs. 1 y 5 del art. 39 de la Ley 9459), sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).
Asimismo, corresponde regular los honorarios del abogado Álvaro Del Castillo en el treinta y cuatro (34%) del punto medio de la escala del art. 36 CA, sobre lo que ha sido objeto del recurso (art. 40 ley citada).
A los fines de la presente regulación, corresponde precisar que la base regulatoria debe estar constituida por lo efectivamente discutido en esta instancia, en este caso, el monto de lo concedido en primera instancia debidamente actualizado a la fecha de la presente regulación, conforme los parámetros fijados en la sentencia impugnada.
Así, tras efectuar los cálculos pertinentes a través de la planilla de cálculos del Poder Judicial se obtiene como resultado que la base actualizada asciende a la suma de pesos treinta y siete millones ochocientos once mil ciento doce con noventa y seis centavos ($37.811.112,96).
Aplicadas las pautas fijadas supra, considerando sobre dicha suma del 22,5% (punto medio del art. 36 del CA) y el 43% fijado por la Alzada se regulan de manera definitiva los honorarios de la Dra. María Cecilia Di Giusto en 110,87 Jus, lo que al día de la fecha asciende a la suma de pesos tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco con dieciocho centavos ($3.658.225,18).
Por otro lado, aplicadas las pautas fijadas supra, considerando sobre dicha suma el 22,5% (punto medio del art. 36 del CA) y el 33% fijado por la Alzada se regulan de manera definitiva los honorarios del Dr. Lucas Caballero en 85,086 Jus, lo que al día de la fecha asciende a la suma de pesos dos millones ochocientos siete mil cuatrocientos setenta y cinco mil con catorce centavos ($2.807.475,14).
Por último, aplicadas las pautas fijadas supra, considerando sobre dicha suma del 22,5% (punto medio del art. 36 del CA) y el 34% fijado por la Alzada se regulan de manera definitiva los honorarios del Dr. Alvaro Del Castillo en 87,665 Jus, lo que al día de la fecha asciende a la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos cincuenta con catorce centavos ($2.892.550,14).
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA
LORENA ESLAVA DIJO: Adhiero a la fundamentación expuesta por la Sra. Vocal Dra. Maria Rosa Molina de Caminal expidiéndome en igual sentido.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO
LIENDO DIJO: Adhiero a la argumentación de la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SRA VOCAL DRA. MARIA ROSA MOLINA DE CAMINAL DIJO:
Corresponde:
1) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación incoados por las codemandadas Veneranda SA y Plan Ovalo de Ahorro para Fines Determinados SA, y en consecuencia: a) Dejar sin efecto la indemnización por cláusula penal establecida en la sentencia de primera instancia, manteniendo la indemnización por privación de uso la cual se mantiene junto al daño moral tal y como fue concedida por el Magistrado. b) Dejar establecidos los intereses en los rubros concedidos de la siguiente manera: i) Para el daño moral: El monto establecido devengará intereses que se calcularán a razón del 8% anual desde el 27/4/2016 hasta la data de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y en adelante hasta el momento del efectivo pago, será aplicable doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina; y ii) Para la privación de uso: El monto diario establecido devengará intereses moratorios a una tasa pura del 8% anual desde el 27/4/2016 hasta la fecha de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y a partir de esa data se calcularán mediante la aplicación de la doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. c) Imponer las costas de primera instancia en un 95% a cargo de las demandadas y un 5% a cargo de la actora. d) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a los letrados en primera instancia, la que deberá adecuarse a la presente resolución.
2) Imponer las costas de ambos recursos en un 95% a cargo de las demandadas y un 5% a cargo de la actora.
3) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales de la Dra. Maria Cecilia Di Giusto, por su actuación en esta instancia en 110,87 Jus, esto es, en la suma de pesos tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco con dieciocho centavos ($3.658.225,18).
4) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales del Dr. Lucas Caballero, por su actuación en esta instancia en 85,086 Jus, esto es, en la suma de pesos dos millones ochocientos siete mil cuatrocientos setenta y cinco mil con catorce centavos ($2.807.475,14).
5) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales del Dr. Álvaro Del Castillo, por su actuación en esta instancia en 87,665 Jus, esto es, en la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos cincuenta con catorce centavos ($2.892.550,14). A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SRA. VOCAL DRA. GABRIELA
LORENA ESLAVA DIJO: Adhiero a la fundamentación expuesta por la Sra. Vocal Dra. Maria Rosa Molina de Caminal expidiéndome en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, EL SR. VOCAL DR. HECTOR HUGO
LIENDO DIJO: Adhiero a la argumentación de la Sra. Vocal preopinante expidiéndome en igual sentido.
Por todo lo expuesto, normas aplicables,
SE RESUELVE:
1) Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación incoados por las codemandadas Veneranda SA y Plan Ovalo de Ahorro para Fines Determinados SA, y en consecuencia: a) Dejar sin efecto la indemnización por cláusula penal establecida en la sentencia de primera instancia, manteniendo la indemnización por privación de uso la cual se mantiene junto al daño moral tal y como fue concedida por el Magistrado. b) Dejar establecidos los intereses en los rubros concedidos de la siguiente manera: i) Para el daño moral: El monto establecido devengará intereses que se calcularán a razón del 8% anual desde el 27/4/2016 hasta la data de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y en adelante hasta el momento del efectivo pago, será aplicable doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina; y ii) Para la privación de uso: El monto diario establecido devengará intereses moratorios a una tasa pura del 8% anual desde el 27/4/2016 hasta la fecha de la resolución de primera instancia (10/9/2024); y a partir de esa data se calcularán mediante la aplicación de la doble tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta su efectivo pago. c) Imponer las costas de primera instancia en un 95% a cargo de las demandadas y un 5% a cargo de la actora. d) Dejar sin efecto la regulación de honorarios efectuada a los letrados en primera instancia, la que deberá adecuarse a la presente resolución.
2) Imponer las costas de ambos recursos en un 95% a cargo de las demandadas y un 5% a cargo de la actora.
3) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales de la Dra. Maria Cecilia Di Giusto, por su actuación en esta instancia en 110,87 Jus, esto es, en la suma de pesos tres millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos veinticinco con dieciocho centavos ($3.658.225,18).
4) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales del Dr. Lucas Caballero, por su actuación en esta instancia en 85,086 Jus, esto es, en la suma de pesos dos millones ochocientos siete mil cuatrocientos setenta y cinco mil con catorce centavos ($2.807.475,14).
5) Regular de manera definitiva los honorarios profesionales del Dr. Álvaro Del Castillo, por su actuación en esta instancia en 87,665 Jus, esto es, en la suma de pesos dos millones ochocientos noventa y dos mil quinientos cincuenta con catorce centavos ($2.892.550,14). Protocolícese, hágase saber y bajen
Texto Firmado digitalmente por:
ESLAVA Gabriela Lorena
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2025.05.29
LIENDO Hector Hugo
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2025.05.29
MOLINA Maria Rosa
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2025.05.29