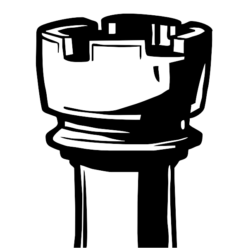Autos: GONZALEZ, MARÍA CONSTANZA C/ DESPEGAR COM AR S.A. - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO - TRAM.ORAL
Expte. Nº 11310865
CAMARA APEL CIV. Y COM 4A
Fecha: 02/07/2024
Ver sentencia de primera instancia acá.
Dictamen del MPF de segunda instancia acá.
SENTENCIA NUMERO: 93.
CORDOBA, 02/07/2024.
En el día de la fecha, conforme a lo establecido en los Acuerdos Reglamentarios N° 1622, serie “A” del 12/04/2020 y N° 1629, serie “A” del 06/06/2020, se dicta la presente resolución en estos autos caratulados “GONZALEZ, MARÍA CONSTANZA C/ DESPEGAR COM AR S.A. – ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO – TRAM.ORAL” (EXPTE. N° 11310865), con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la parte actora (por adhesión) en contra de la Sentencia N° 240 del 26/12/2023, dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 49° Nominación de esta Ciudad, quien resolvió:
“I. Rechazar las excepciones de falta de legitimación activa y falta de legitimación pasiva opuestas, en virtud de lo expuesto en el considerando respectivo.
II. Hacer lugar a la demanda interpuesta por la señora María Constanza González DNI 35.162.817 en contra de la firma Despegar.com.ar y, en consecuencia, condenar a la demandada a abonar a la actora en el plazo de diez (10) días de la presente, la suma actualizada de $1.831.965,75.
III. Imponer las costas del juicio a la demandada vencida, salvo los honorarios del Dr. Mariano Mansilla.
IV. Ordenar la publicación de la presente resolución a través de un diario judicial de formato digital, una vez que la sentencia adquiera firmeza; y poner a disposición de las Reparticiones Gubernamentales y las Asociaciones u Organizaciones de Consumidores testimonio de la presente, para su difusión en la medida y modo que sus reglamentos y estatutos lo autoricen, en los términos establecidos en el punto pertinente.
V. Regular definitivamente los honorarios profesionales del Dr. Rodrigo Paulí en la suma de $412.192,29 por la labor desplegada en autos, y en la suma de $36.408,09 por los honorarios previstos en el art. 104 inc. 3 de la Ley Nº 9459, con más el 21% en concepto de IVA, en caso de corresponder.
VI. Regular de manera definitiva los honorarios del Dr. Marcelo Roca, en la suma de $182.040,45, con más el 21% en concepto de IVA, en caso de corresponder.
VII. El arancel del Dr. Mariano Mansilla se regula definitivamente en la suma de $182.040,45, los que son a cargo de su mandante.
VIII. Los montos que integran la presente condena, incluidos los honorarios, de no ser abonados en término, devengarán desde la fecha del dictado de la presente resolución y hasta la de su efectivo pago, intereses que se fijan en el equivalente a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA incrementada en el 4% nominal mensual. Notifíquese”.
Texto Firmado digitalmente por: MONTES Ana Eloisa, JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA, Fecha: 2023.12.26.
Seguidamente, el Tribunal fijó las siguientes cuestiones a resolver:
Primera: ¿Procede el recurso de apelación interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
Conforme al sorteo oportunamente realizado, los Señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: Dr. Federico Alejandro Ossola y Dra. Viviana Siria Yacir.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA DIJO:
I.- LO ACTUADO EN ESTA SEDE.
Contra la sentencia cuya parte resolutiva fue transcripta más arriba, apeló la parte demandada DESPEGAR.COM.AR S.A., quien expresó agravios con fecha 04/04/2024.
El recurso fue respondido por la parte actora con fecha 22/04/2024, quien, a su vez, interpuso recurso de apelación por adhesión.
Este último fue respondido por la demandada con fecha 08/05/2024.
El Sr. Fiscal de las Cámaras Civiles y Comerciales emitió su dictamen con fecha 23/05/2024.
Cumplimentados los demás trámites de ley, quedan ambos recursos en estado de ser resueltos.
II.- CUESTIONES A RESOLVER.
Como bien se resume en el Dictamen del Sr. Fiscal, la Litis apelativa ha quedado trabada en los siguientes términos:
“I. a. DEL DEMANDADO
I. a. 1. LOS AGRAVIOS
Despegar.com.ar S.A. expresa agravios el 04/04/2024, de la siguiente manera:
Primer agravio – De la condena a Despegar – Incorrecta valoración de responsabilidad: El apelante expresa que en el caso de marras existió una causal de caso fortuito o fuerza mayor –pandemia decretada por la OMS–, y que, en todo caso, el daño alegado y sus consecuencias, fueron provocados por esta situación y no por él, por lo que la causa del supuesto daño le es ajena.
Manifiesta que de las pruebas surge que el servicio aéreo debía ser prestado por American Airlines Inc. y que, en virtud de la vitrina de servicios que el ahora apelante ofrece en su página web, en su calidad de intermediaria, la parte actora decidió voluntaria y libremente contratar un vuelo con esta empresa aérea y no otra. Dice que el a quo yerra en afirmar que Despegar intervino de manera directa e inmediata en el negocio jurídico celebrado electrónicamente con la actora, así como también al sostener que ella percibió el importe total; por el contrario, opina que se ha demostrado que la aquí apelante no fue la destinataria de las sumas abonadas en concepto de tickets aéreos.
Segundo agravio – Daño moral: Opina que ha quedado probado que la actora siempre fue atendida dignamente por el aquí apelante, que se le brindó una respuesta a cada una de las consultas y que se la mantuvo informada de cada determinación de la aerolínea, aunque ellas no hayan sido las esperadas por la accionante.
Le resulta claro, entonces, que ninguna responsabilidad puede endilgársele por ningún daño padecido por González.
Añade que la procedencia del rubro no ha sido correctamente evaluada por el a quo.
Afirma que la actora se embarcó voluntariamente en el presente proceso, por el solo hecho de estar en disconformidad con la solución brindada por American Airlines Inc., a raíz de la cancelación de su vuelo, que obedeció a un caso fortuito, no habiendo aceptado nunca las alternativas que se le fueron brindando.
Piensa que se encuentra demostrado que la pretensión de González de que las codemandadas cubran los costos actuales de los pasajes que oportunamente adquirió es y siempre fue, excesiva y abusiva.
Declara que el daño moral no se presume y que la actora ha fallado en arrimar pruebas que permitan siquiera suponer la existencia del daño moral.
También se agravia de la cuantía del daño moral y por la aplicación de intereses sobre el rubro, en cuanto opina que esta clase de perjuicio no se incrementa ni actualiza con el tiempo.
Por ello asevera que no corresponde actualizar el daño moral sino, en todo caso, tan solo adicionar los intereses correspondientes a partir del dictado de la sentencia definitiva y hasta su efectivo pago, si incurriera en mora.
Tercer agravio – Daño punitivo: La empresa apelante afirma que esta multa no podría aplicarse en el caso de autos, en donde no existe gravedad alguna originada con propósito deliberado, ni lesión, y mucho menos intención.
Declara que las constancias de la causa permiten concluir que su supuesto actuar doloso jamás existió.
Cuarto agravio – Monto del daño punitivo: La apelante manifiesta que en la sentencia no existe una sola explicación del quantum establecido.
Opina que el monto de condena no guarda ninguna relación con lo otorgado en concepto de daño material.
Destaca que la accionante peticionó por el rubro bajo análisis, la suma de $500.000.
Dice que es un caso de ultra petita, porque el sentenciante elevó el rubro indemnizatorio por una suma muy superior a la estimada por la demandante en torno al agravio moral.
Quinto agravio – Publicación de la sentencia: Sostiene la apelante que la publicidad de la sentencia en los términos del art. 54 bis, LDC, no aplica al presente caso, porque está dirigido a las sentencias que se dicten en acciones colectivas.
Remarca que dicha norma dispone que las sentencia definitivas y firmes deberán ser publicadas de acuerdo a lo previsto en la ley 26856, y que esa norma no impone ninguna obligación a los justiciables, sino al Poder Judicial.
Añade que la condena de daño punitivo adicionado a esta configura una doble condena por el mismo hecho.
Finalmente, advierte que no se ha acreditado el compromiso del interés general de toda la comunidad, máxime los efectos adversos y el daño irreparable que dicha orden provoca en la credibilidad negocial del aquí apelante.
Por último, plantea el caso federal.
I. a. 2. LA CONTESTACIÓN
El 04/04/2024 se corre traslado a la contraria para responder los agravios, quien los contesta con fecha 22/04/2024, escrito al que me remito por razones de brevedad.
I. b. DE MARÍA CONSTANZA GONZALEZ
I. b. 1. APELACIÓN ADHESIVA
Además allí mismo, la actora adhiere al recurso del demandado, expresando los siguientes agravios:
Primer agravio – La cuantificación de la restitución derivada de la resolución contractual: La apelante se queja porque la sentencia determinó que tiene derecho a percibir una suma que, considera hoy es insuficiente para poder obtener el mismo servicio, cuando fue esto último lo que requirió en la demanda. Manifiesta que la resolución cuestionada soslaya el principio de equidad y la protección de los intereses económicos del consumidor, receptados por el art. 42, CN.
Dice que con el criterio de la sentencia en crisis, se daría a la demandada una ventaja y un trato preferencial por sobre la actora, y hasta se alentaría a la primera a especular con la mengua del valor de la moneda argentina a costa del esfuerzo del consumidor. Agrega que el mismo servicio que ha sido objeto del contrato –dos pasajes ida y vuelta desde Miami a Nueva York–, supera los $800.000, por lo que el monto de condena no alcanza para cubrir ni la mitad del mismo servicio contratado, aun sumando todos los intereses.
Por eso solicita se haga lugar al rubro respetando el valor que tengan los pasajes al momento de sentenciar o, en su defecto, se difiera su cuantificación para la etapa de ejecución de sentencia. Agrega que a dicha suma, deberá adicionarse el correspondiente interés desde el incumplimiento.
Segundo agravio – Cuantificación del daño punitivo: Dice la apelante que la sentenciante ha omitido valorar cuestiones de trascendencia que derivarían en una mayor cantidad por este rubro.
Realiza su propio análisis de lo que considera fue omitido. Así, denuncia que el consumidor merece un trato digno aun en el marco del proceso judicial; la gravedad del incumplimiento contractual de los términos y condiciones generales y falta de valoración del contexto local.
Tercer agravio – Rechazo de la acción preventiva: La apelante opina que existen razones suficientes para considerar que la demandada adopta una postura contradictoria con su oferta contractual, no siendo sincero su ofrecimiento de apoyar al cliente en la búsqueda de soluciones frente a situaciones conflictivas. Por ello solicita se condene a la accionada a modificar su cláusula IV, eliminando el ofrecimiento engañoso.
Cuarto agravio – Alcance de la publicación de sentencia: Considera la apelante que la publicación ordenada por la a quo en un diario judicial no resulta adecuada para lograr los efectos que la medida debe tener, por lo que solicita se amplíe la condena para que se realice en un diario de circulación general, con un resumen en lenguaje claro para la comprensión de cualquier consumidor.
I. b. 2. LA CONTESTACIÓN
El 22/04/2024 se corre traslado a la demandada para contestar la apelación adhesiva, quien lo que hace con fecha 08/05/2024, escrito al que me remito por razones de brevedad expositiva.
II. LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS
En marras, María Constanza González demandó a Despegar.com.ar S.A., persiguiendo el cobro de una suma de dinero por los perjuicios que dice haber sufrido con motivo del incumplimiento contractual de la accionada, en el marco del contrato celebrado para la adquisición de dos tickets aéreos, el que no se realizó por haberse suspendido a causa de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.
De los agravios vertidos se advierte que lo cuestionado es:
a) Si existe responsabilidad de la demanda, o ha logrado romper el nexo de causalidad por caso fortuito.
b) La cuantificación de la restitución.
c) La procedencia, monto e intereses del daño moral.
d) La procedencia y cuantificación del daño punitivo.
e) La acción preventiva.
f) La publicación de la sentencia”.
III.- LA ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN EL INCUMPLIMIENTO (primer agravio de la demandada).
1.- La accionada, en su primer agravio, no logra conmover las sólidas argumentaciones de la sentenciante a la hora de determinar si existió o no incumplimiento de las obligaciones a cargo de la accionada, en el rol desempeñado en la contratación, y si este incumplimiento se debió a causas imputables a la demandada.
En efecto, el nudo del razonamiento de la Sra. Jueza se centra en lo siguiente:
“…a lo largo del intercambio de correos electrónicos y mensajes por la red social de Instagram, la empresa accionada trasmitió sistemáticamente como única opción posible la de percibir un costo adicional por el cambio de fechas en el vuelo, representativo de la variación en el precio de tarifa del tramo contratado, posicionada en el lugar de mera transmisora de las políticas y respuestas brindadas por American Airlines Inc., sin mayores precisiones sobre la gestión que le correspondía realizar como intermediaria ante la aerolínea frente al reclamo de la consumidora.
Y en este posicionamiento, frente a la negativa de la señora González de abonar las sumas excedentes y la petición de cancelar el pedido de cambio de fechas del vuelo, con la consecuente solicitud de restitución de lo pagado, la empresa a través de una respuesta vaga y evasiva se limitó a indicarle que el reembolso no sería por el total abonado y que la consumidora podía realizar las acciones que considerara necesarias, sin ofrecer una adecuada y eficaz asistencia para resolver el inconveniente trasladado por quien adquirió un servicio por su intermedio.
En definitiva, la conducta asumida por Despegar.com.ar en el caso de autos no se compadece con la conducta esperable de una agencia de envergadura, profesionalizada en el ámbito propio de actuación del sector turístico, con los recursos para arbitrar los mecanismos idóneos para la satisfacción de la prestación asumida frente a su cliente, la asistencia frente a solicitudes de cambios y/o cancelaciones en el servicio comprometido, y la gestión para la solución de los conflictos suscitados en el marco de la contratación.
Lo así expuesto no importa sino reconocer las obligaciones propias del ramo de la intermediación, carácter en el que la accionada pretende amparar su defensa para repeler la responsabilidad que se le atribuye en el incumplimiento contractual.
En este marco, no resulta ocioso reiterar que la pretensión introducida en la demanda se dirige a la condena de la empresa demandada exclusivamente en su calidad de agencia intermediaria, sin perjuicio de las eventuales acciones que pudieren emerger en virtud de las relaciones de ésta última con la aerolínea prestadora del transporte aéreo. De allí que una defensa en los términos reseñados carece de entidad suficiente para sustraerla del deber de reparar los perjuicios derivados del incumplimiento contractual invocado.
Por tanto, aun cuando no se encuentre a su cargo ejecutar el vuelo contratado, o no tuviese facultad en la aplicación de diferencias tarifarias por el cambio en las fechas del vuelo, su calidad de proveedora profesionalizada en la prestación del servicio de intermediación en el sector turístico, le exige una diligencia acorde al cumplimiento de la prestación tal y como fue concebida en la contratación y a la solución de los inconvenientes que pudiere experimentar su cliente. Dicha diligencia adquiere aún mayor rigor si se repara en que la accionante se vio obligada a emprender un camino de reclamos por un servicio no prestado por razones absolutamente ajenas, en un contexto de suma incertidumbre como lo fue la emergencia sanitaria y sus consecuencias, que acentuó aún más la desigualdad estructural entre consumidor y proveedor. Y así, amparada en la confianza proyectada por una empresa de prestigio y experiencia, procurando asistencia y asesoramiento, acudió a ella en busca de respuestas y soluciones, obteniendo respuestas automatizadas en algunos casos, vagas y evasivas en otros, que desconocían su responsabilidad en el cumplimiento de la prestación debida”.
Luego señala:
“frente al impacto que sufrió el sector turístico como consecuencia de la crisis sanitaria y las medidas para contener y evitar la propagación del virus, el Congreso Nacional sancionó la Ley Nº 27.563 (B.O. 21/09/2020), con el objeto de implementar medidas para el sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística nacional, por el término de ciento ochenta (180) días, para paliar el impacto económico, social y productivo en el turismo, en todas sus modalidades, en virtud de la pandemia por coronavirus COVID-19 y brindar las herramientas para su reactivación productiva (arts. 1º y 2º). Dichas medidas comprendían las actividades y rubros vinculados al turismo, entre los que se encontraban los servicios prestados por las agencias de viajes (art. 3, inc. b).
En ese afán, la normativa citada disponía en el Título IV, las alternativas con las que contaba el consumidor ante reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia de la pandemia por coronavirus COVID-19. Así, el art. 28 establecía que el consumidor que hubiera contratado servicios a través de sujetos comprendidos en el artículo 4° del decreto reglamentario 2.182/1972 de la ley 18.829 que hubieran sido cancelados con motivo del COVID-19 podían reprogramar sus viajes o acceder a un voucher por el monto de los pasajes aéreos adquiridos por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido para ser usados en el término de 12 meses; o bien peticionar la restitución del importe abonado, con la condición de que hubiera sido devuelto por los prestadores de los servicios contratados, en el caso, la compañía aérea.
A continuación, el art. 29 disponía: “Las disposiciones previstas en este capítulo serán válidas para aquellos viajes o servicios que no hayan podido realizarse o prestarse con motivo de las restricciones ambulatorias dictadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia por el coronavirus COVID-19 y hasta tanto dichas restricciones continúen vigentes. Es obligación de los sujetos comprendidos instrumentar los mecanismos necesarios para que los consumidores puedan ejercer los derechos previstos. El incumplimiento de lo dispuesto en este capítulo hará pasible a los prestadores alcanzados por la presente ley de las sanciones que les correspondan en virtud de la aplicación de la normativa específica que rija su actividad” (el destacado me pertenece).
En el caso de autos, y particularmente de la detenida lectura de la contestación de la demanda (cfr. operación del 29/12/2022) no se advierte la mentada diligencia invocada por la accionada en su obrar a partir de las disposiciones citadas. Repárese que más allá de que la norma citada no se encontraba vigente al tiempo de que la actora solicitó el cambio en la fecha del vuelo, la conducta desplegada por Depegar.com.ar frente a los reclamos efectuados por la señora González, no se ajustó a las previsiones detalladas ni a la obligación que específicamente se imponía a las empresas del rubro. Es que no sólo pretendió aplicar la diferencia tarifaria a la reprogramación peticionada, sino que tampoco surge acreditado que la demandada hubiera realizado las gestiones pertinentes antes la compañía aérea para hacer operativa la última opción establecida en el citado art. 28 (restitución del importe abonado), a raíz del condicionamiento impuesto por la normativa para la restitución de los fondos percibidos por la agencia intermediaria.
Tampoco se desprende que la empresa hubiera observado la obligación que específicamente le fue impuesta en su carácter de agencia de viajes de arbitrar los medios necesarios para que la consumidora pudiera acceder a las alternativas que la legislación ponía a su disposición ante la suspensión del vuelo contratado; tal como se explicitó en párrafos anteriores. Así, no resulta atendible el argumento esgrimido por el representante de Despegar.com.ar respecto a que su obrar se ajustó a la legislación reseñada por el solo hecho de transmitir las políticas y respuestas brindadas por la aerolínea, toda vez que la obligación particular y específica postulada por el art. 29 en su cabeza por su calidad de agencia de viajes intermediaria encontraría satisfacción en el empleo de todos los medios posibles y eficaces para procurar el ejercicio de las alternativas que asistían a la parte actora”.
2.- Nada de esto ha sido objeto del debido embate en la expresión de agravios.
La demandada, en su apelación, se ha limitado a manifestar su mero desacuerdo con lo resuelto, reiterando los argumentos basales esgrimidos en su contestación de demanda (en el sentido de revestir el carácter de un mero intermediario, transmisor de información entre el prestador del servicio de transporte y del consumidor), sin siquiera señalar u objetar lo analizado por la jueza en relación a la ley 27.563, y a todas las razones por las que concluyó que la accionada había incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones por causas a ella imputables.
No se discute que la pandemia constituyó, en el caso que nos ocupa, un caso fortuito; y que ello impidió la ejecución del contrato, tal cual estaba previsto.
En ello insiste, inadecuadamente, la accionada sin reparar que la propia jueza también analizó la cuestión con detalle, y en el mismo sentido que postula la propia apelante. Pero aquí se trata de otra cosa: que, ante el caso fortuito, y si se entendiera que no correspondía modificar los precios de los vuelos (cuestión harto discutible), en función de la dinámica de las cosas (la realidad subyacente generada por la pandemia impedía efectuar previsiones siquiera a mediano plazo para el caso que nos ocupa), lo razonable (incluso, lo esencial) era concluir que el contrato quedaba frustrado por imposibilidad de cumplimiento por causas no imputables a las partes y que, por ello, en definitiva, debían éstas restituirse la totalidad de lo entregado. En el caso que nos ocupa, el precio total abonado, sin descuento alguno. Y allí, precisamente, se genera la situación de incumplimiento determinada por la jueza: no sólo por comunicar a la accionante que en el caso de devolución ésta no iba a ser por el total de lo pagado (lo que no correspondía), sino además por no informar con el detalle que requería la situación en qué, eventualmente, consistirían dichos descuentos. Ante la frustración del contrato, y ante la discutible pretensión de la prestadora del servicio de cobrar un excedente para la emisión de un nuevo pasaje, era harto razonable la pretensión de la actora en el sentido de exigir lisa y llanamente la restitución de lo pagado. Y ha sido en este marco en el que se ha verificado el incumplimiento de obligaciones esenciales a cargo de la accionada, ya que la información transmitida lejos estuvo, siempre, de reunir los requisitos del art. 4 de la ley 24.240 y sus normas complementarias; en especial si se tiene en cuenta la particular situación que se generó en razón de la pandemia.
De allí que la demandada sea responsable de los daños derivados del incumplimiento, e incluso del cumplimiento de la obligación de restituir lo abonado, aun cuando parte de ello (la demandada percibe una suma de dinero por su intermediación) haya sido finalmente pagado a la prestadora del servicio aéreo. Mal puede pretender la accionada liberarse de responsabilidad, pues integra la cadena de comercialización de un servicio que, en definitiva, ha sido defectuoso, y que trae aparejada la responsabilidad solidaria de todos los integrantes de dicha cadena (art. 40 de la ley 24.240), pues aquí mal puede predicarse –en el caso que nos ocupa- la existencia de “causa ajena” que libere: cada uno de los integrantes de la cadena de producción y comercialización de bienes y servicios revisten, recíprocamente, la calidad de “terceros por quienes se debe responder”, con lo cual no queda configurada la eximente del hecho ajeno. Salvo el caso excepcional del transportista de bienes, todos los demás deben responder por el incumplimiento de los restantes, sin perjuicio –claro está- de eventuales acciones de regreso entre ellos. Tal es, en definitiva, la esencia de la solidaridad.
3.- Por ello, este agravio se rechaza.
IV.- EL MONTO DE LA RESTITUCIÓN A CARGO DE LA DEMANDADA (primer agravio de la actora).
1.- Al demandar, la accionante solicitó la restitución del valor del pasaje pagado en los siguientes términos:
“…provisoriamente la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO ($149.135) en lo que se estima el valor de dos pasajes con el mismo recorrido, en la misma aerolínea y obtenido de la página de la demandada, respetando temporada y escalas, todo lo cual deberá actualizarse hasta la fecha de efectivo pago, con más intereses”.
Fundó ello en lo establecido en el inc. “c” del art. 1081 del Cód. Civil y Comercial, en el entendimiento de que se está ante una obligación de valor; y, para el caso de considerarse dineraria, pidió igual solución, en el entendimiento de que ello le permitiría “…recuperar la utilidad asignada a mi aporte contractual”.
2.- Al sentenciar, la Sra. Jueza hace lugar a lo pedido, aunque con un sutil matiz diferencial, ya que pese a que indica que las circunstancias del caso “justifican atender el pedido de la parte actora y condenar a la demandada al reintegro del valor actualizado tal como fue solicitado por la demandada”, a reglón seguido cristaliza dicho valor en la suma de $ 149.135, en razón de haberse “acreditado mediante la documental adjunta el 24/10/2022”.
Aplica intereses “desde la fecha de la demanda (06/10/2022), los que se fijan desde dicha fecha hasta el 31/07/2023 en la tasa pasiva promedio que publica el BCRA incrementada en un 3% mensual, y desde el 01/08/2023 aumentada en un 4% mensual. Ello, con fundamento en el creciente contexto inflacionario en que se encuentra sumida desde hace tiempo la economía del país, y el que se proyecta para el próximo año. Efectuados los cálculos correspondientes, se obtiene la suma actualizada de $ 374.934,66, por la que procede el rubro bajo análisis”.
3.- La parte demandada consintió este punto, ya que, si bien apeló la atribución de responsabilidad, nada dijo luego (ni de manera subsidiaria) sobre este rubro.
4.- Es la actora quien cuestiona lo decidido, en su segundo agravio, solicitando “se haga lugar al rubro respetando el valor que tengan los pasajes al momento de sentenciar o, en su defecto, se difiera su cuantificación para la etapa de ejecución de Sentencia, para así asegurar que se respete el valor vigente al momento del efectivo pago. A dicha suma, deberá adicionarse el correspondiente interés desde el incumplimiento, aunque sin adicionar tasa pasiva, por considerar que el importe habrá de encontrarse libre de escorias inflacionarias al momento del pago”.
Lo fundamenta en que, al día de su expresión de agravios, la suma reconocida es insuficiente para poder obtener el mismo servicio, cuando esto último fue lo que se le requirió en demanda. Indica que no es necesario producir prueba al respecto, ya que surge notorio de la consulta de cualquier página Web.
5.- Aquí nos encontramos ante un contrato resuelto por incumplimiento imputable a la demandada (se reitera, no en cuanto al viaje en sí, sino a la conducta posterior desplegada por la demandada). Ante ello, procede la restitución de lo abonado y, sin lugar a duda, es aplicable el inc. “c” del art. 1081 del Cód. Civil y Comercial, en el cual se indica que “para estimar el valor de las restituciones del acreedor se toman en cuenta las ventajas que resulten o puedan resultar de no haber efectuado la propia prestación, su utilidad frustrada y, en su caso, otros daños”.
Claramente la norma reconoce un derecho que excede la mera restitución de lo efectivamente entregado, y contempla la situación de todos los intervinientes en el contrato. Por una parte, a fin de evitar un enriquecimiento incausado del beneficiario de la restitución; y por la otra, no limitándola a un simple reintegro de, por ejemplo, una suma de dinero, sino a una que refleje la utilidad frustrada y, eventualmente –incluso- otros daños. Estos últimos conceptos, claro está, deben ser debidamente peticionados y acreditados.
En el caso de autos, entiendo que corresponde (conceptualmente) admitir lo peticionado, en el entendimiento de que nos encontramos ante una obligación de valor, emplazada en el art. 772 del Cód. Civil y Comercial.
Indudablemente –en mi opinión- la determinación de la utilidad frustrada, que en el caso es el valor de un pasaje similar al que en su momento fuera objeto del contrato, demanda realizar la operación económica de evaluación de la deuda, prevista en el artículo recién citado.
El momento que corresponda aquí adquiere ribetes particulares.
Tal cual lo expresa la propia actora al demandar:
“Sin respuesta favorable por parte de Despegar, y acercándose la fecha de mi viaje, debí procurar la compra de otro pasaje para este tramo a través de GABO TURISMO S.A., para no tener problemas en el extranjero. Acompaño factura por $ 96.000, acreditando este extremo, y también la desproporción de lo que Despegar pretendía cobrar por un vuelo que -en rigor de verdad- ya estaba pagado”.
La factura en cuestión se encuentra incorporada en la operación del día 24/10/2022, y es la N° 00000837 del 30/11/2021, emitida por GABO TURISMO S.A.
Aquí el viaje efectivamente se realizó, habiendo abonado a DESPEGAR S.A. la suma de $ 22.320, finalmente tuvo que abonar por idéntico servicio la suma de $ 96.000.
En mi opinión, tal es la suma que correspondería restituir a la accionante, ya que, en definitiva, concretó finalmente el viaje pagando dicho costo, agotándose–en consecuencia- la necesidad de contar con el pasaje para el viaje en cuestión.
Esta suma constituye el verdadero valor de la utilidad frustrada, y no el de un nuevo viaje a futuro, pues el viaje –en definitiva- tuvo lugar.
Así las cosas (y siempre a la luz de esto último, no de lo resuelto por la sentenciante), y de acuerdo al criterio que esta Cámara sostiene, correspondería aplicar intereses por mora a esa suma, desde el momento en que fue pagada, a las siguientes tasas: tasa pasiva + 2% desde el 30/11/2021 al 30/06/2022; tasa pasiva + el 4% mensual desde el 01/07/2022 al 30/06/2023; y tasa pasiva + el 5% mensual desde el 01/07/2023 hasta su efectivo pago. Ello, al día de la emisión de este voto (25/06/2024), arrojaría en total la suma de $ 303.323,83 en concepto de intereses, y un total de $ 399.323,83.
Y si se compara ello con la suma mandada a pagar por la jueza en concepto de capital ($ 149.135) con más los intereses por ella fijados, al día de la fecha, estos últimos ascienden a $ 339.261,26, lo que hace un total de $ 488.396,26, suma que es superior.
6.- De allí que, en definitiva, corresponde el rechazo de este agravio y confirmar lo decidido en este punto, desde que lo contrario importaría una reforma en perjuicio de la apelante, expresamente vedada por el ordenamiento (art. 356, 2° párrafo del CPCC).
V.- EL DAÑO MORAL (segundo agravio del demandado).
1.- El agravio es improcedente.
En su momento, parte de la doctrina y la jurisprudencia habían interpretado con carácter restrictivo lo establecido en el art. 522 del Cód. Civil —citado a fines ilustrativos, pues no resulta aplicable al caso de autos por la fecha del suceso dañoso—, luego de su reforma por la ley 17.711: “En los casos de indemnización por responsabilidad contractual el juez podrá condenar al responsable a la reparación del agravio moral que hubiere causado, de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso”.
Esta norma, vale aclararlo, se entendía aplicable también en el marco de las relaciones de consumo, ya que la ley no cuenta con una norma específica en materia de daño moral que regule sus siempre difusos contornos.
Dicha norma, claramente, no rige el caso de autos.
Pero es necesario dejar explicitadas algunas cuestiones, que —aún hoy— generan una suerte de “arrastre” hacia el Cód. Civil y Comercial, en orden a la concepción relativa al daño moral derivada del incumplimiento contractual.
En orden a tal criterio restrictivo, y por citar unos pocos ejemplos, se sostenía que: “En materia contractual, el daño moral (art. 522, Cód. Civil), no se presume y se requiere prueba fehaciente del mismo para que proceda su reparación” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala A, “Inversor, Soc. en com. por Accs. – quiebra – c. Banco Continental”, 15/04/1980, S. A., LL, 1980-D-562). También que el daño moral “debe a su vez en principio, admitirse restrictivamente por incumplimiento contractual (art. 522) (ver Dalmartello, Danni morali contractuali, en Riv. Dir. Civil 1933, ps. 33 y sigts.), su carácter restrictivo ha sido establecido por esta sala D. «in re»: «Viera, Amador c. Empresa Tomás Guido», marzo 21/978, Rev. LA LEY del 6/9/78, p. 3, fallo 76.224” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala D, “Pena, Serafino c/ Mognono, Alicia”, 05/02/1981, LL, 1981-D-178).
Calificada doctrina postulaba una interpretación más acotada de la resarcibilidad del daño moral ante el incumplimiento contractual, en comparación con el derivado de la responsabilidad extracontractual. Así, se sostenía que: “en materia de daño moral contractual, pues, queda a criterio del juez acordar o rechazar la reparación, no por cierto caprichosamente, sino de acuerdo a las particularidades que presente cada situación concreta. La solución legal no nos ofrece, a este aspecto, ningún reparo, y nos parece justa, sobre todo si se tiene en cuenta que en el ámbito contractual, lo que resulta de ordinario afectado no es nada más que el interés económico y sólo excepcionalmente se ocasiona un agravio moral” (Caseaux, Néstor P. – Trigo Represas, Félix A., Derecho de las obligaciones, t. I, 3ª ed., LEP, La Plata, 1987, p. 483; quienes además citan en su apoyo las opiniones de Llambías, Borda, y jurisprudencia). Estos autores, de todas maneras, destacan que Salas criticó tal solución, en particular en relación al vocablo “podrá”, que debe ser entendido como “deberá”, y se cita la conclusión de las II Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil de 1984, en las que se dijo que “el carácter del perjuicio es el mismo tanto si proviene de un acto ilícito como del incumplimiento de una obligación”.
Participo plenamente de esta última opinión.
Constituye un desacierto considerar, a esta altura, que debía interpretarse de manera más restrictiva el art. 522 del Cód. Civil en comparación con el art. 1078. Más allá del vocablo “podrá” (que nada quita y agrega, en rigor de verdad), no existe legalmente la imposición de un criterio interpretativo más estricto o limitante. Es claro que, si hubo daño moral, y se trata de una de las partes del contrato, ésta tiene derecho a ser resarcida, en tanto y en cuanto la responsabilidad recaiga sobre la otra; y sin que quepa algún criterio diferente.
De hecho, el criterio originario pareciera hoy perimido, pero no es así.
En mi opinión, tal concepción es pasible de serias objeciones.
No sólo por lo antes señalado, sino porque además siendo que aquí nos encontramos ante una consecuencia inmediata (y, por ende, incluida dentro del elenco de consecuencias resarcibles), padecida por un damnificado directo, postular un criterio restrictivo atenta contra el principio de reparación plena del daño.
Actualmente, el Código Civil y Comercial de la Nación dispone en su art. 1716 que “La violación del deber de no dañar a otro, o el incumplimiento de una obligación, da lugar a la reparación del daño causado, conforme con las disposiciones de este Código”.
Asimismo, en el art. 1741 del Cód. Civil y Comercial no se efectúa distinción alguna entre las órbitas contractual y extracontractual, en orden al resarcimiento del daño moral.
Como puede observarse, el criterio restrictivo, no sólo no surge de la ley, sino que afecta un derecho de raigambre constitucional.
Máxime en casos como el de autos, donde existe una relación asimétrica de consumo, o —en el peor de los casos— una asimetría negocial derivada de la relación experto-profano, mal puede interpretarse que la existencia de daño moral deba valorarse con mayor estrictez, en comparación con los casos de responsabilidad extracontractual o extraobligacional, ya que ni siquiera es aplicable el criterio de la “previsibilidad contractual”, ahora receptado en el art. 1728 del Cód. Civil y Comercial —Código vigente a la fecha del suceso que aquí se discute—, pero que claramente subyace en esta interpretación del art. 522.
Inaplicable, pues no es postulable en los contratos por adhesión o en los de consumo (cfr. los Fundamentos del Anteproyecto del Cód. Civil y Comercial, donde se indica expresamente lo que acabo de señalar).
No estamos aquí, pues, ante un contrato paritario, marco en el cual podrían tener cabida otras consideraciones, como las que trae el accionante en su apelación.
Zavala de González, en específica referencia al daño moral derivado del incumplimiento contractual, señalaba: “La desvalorización de los daños morales mínimos a veces proviene del ámbito contractual, donde suele postularse que las molestias deben exceder el riesgo propio del acto jurídico. Ahora bien y desde luego, quien celebra un contrato conoce el riesgo del incumplimiento por la otra parte; pero también todos quienes vivimos en sociedad sabemos sobre el peligro de ser dañados hasta en emprendimientos simples y cotidianos (cruzar una calle con todo cuidado). Saber sobre los riesgos no significa aceptarlos, como una suerte de tácita renuncia a reclamar por desmedros inmerecidos; y no cambia la situación la circunstancia de que esa transformación perjudicial provenga de incumplir una palabra empeñada o el deber genérico de no dañar…” (Zavala de González, Matilde, “Los daños morales mínimos”, LL, 2004-E-1311; “Responsabilidad civil. Doctrinas esenciales”, t. III, 97, RCyS, 2015-VIII, 243, AR/DOC/2027/2004).
En particular, se sostiene que más allá de los términos de la redacción del citado dispositivo legal, la condena por daño moral contractual no es “facultativa”, sino “imperativa”, en la medida que se configuren los presupuestos de la responsabilidad civil (Confr. Zavala de Gonzalez, Matilde, Tratado de daños a las personas…, ob. cit., ps. 150 y 151).
Las muchas molestias que ha tenido que transitar la parte actora, derivadas del incumplimiento imputable de la demandada, comnstituyen el daño-lesión se proyecta hacia el concreto daño resarcible.
En esta cuestión, he señalado en el marco del CCCN (cfr. Azar, Aldo Marcelo – Ossola, Federico Alejandro en Sánchez Herrero, Andrés (Director), Tratado de derecho civil. Responsabilidad civil, t. III, La Ley, Buenos Aires, 2016), que la determinación de la existencia del daño moral, esto es, su valoración, transita por senderos más flexibles que los del daño patrimonial, lo que se deriva de su particular naturaleza, claramente diferente a la de aquel. Cabe aquí acudir a presunciones hominis, y también a la regla res ipsa loquitur (“las cosas hablan por sí mismas”). Es que por las reglas de la experiencia es más o menos sencillo concluir que ciertos padecimientos y afecciones naturalmente se derivan de determinados hechos acreditados. El daño moral constituye un rubro autónomo, que no guarda relación ni cualitativa ni cuantitativa con el daño patrimonial, y, por ende, no puede ser derivado de éste ni viceversa: “la determinación de la indemnización por daño moral se encuentra librada al prudente arbitrio judicial, y no depende de la existencia o extensión de los perjuicios patrimoniales, sino de la prueba del hecho principal; pues no media interdependencia entre tales rubros, en tanto cada uno tiene su propia configuración” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala M, “Gallardo Denegri, María Eugenia y otros c/ Croce, Osvaldo José y otro s/ daños y perjuicios”, 03/11/2014, La Ley Online).
Se trata de determinar la lesión al derecho o interés jurídico extrapatrimonial, y de allí establecer la existencia de las consecuencias espirituales perjudiciales que de dicha lesión se derivan. Así las cosas, cuando nos encontramos en presencia de este daño in re ipsa, que surge de manera indudable de las circunstancias ya apuntadas, constituye un “piso”, o un punto de partida (a la hora de valorar el daño) que podrá acrecentarse o incluso disminuirse, si se acreditan las concretas repercusiones que el acto ilícito haya tenido respecto de la víctima de la acción lesiva.
En esta línea, se expresa que: “…es equivocado requerir siempre prueba específica sobre el daño moral contractual, o sea, descartando apriorísticamente la posibilidad de que sea presumido por el magistrado sobre la base de elementos objetivos aportados a la causa, aunque no versen sobre la directa afectación del equilibrio existencial del acreedor (cómo sufre o cambió su vida” (Zavala de González, Matilde, Tratado de Daños a las personas…, ob.cit., p. 191).
No puede negarse que ciertas situaciones razonablemente causan daño moral, a la luz de las reglas de la sana crítica y de la experiencia.
2.- Así las cosas, es claro que en el caso de autos la actora ha padecido daño moral, conclusión a la que cabe arribar por las circunstancias que se han acreditado, y que la jueza ha expuesto claramente:
“…encuentro que las circunstancias particulares del caso justifican la procedencia del rubro en cuestión, pues existen elementos de convicción suficientes para determinar que los padecimientos sufridos por el accionante exceden las simples molestias a que puede dar lugar el incumplimiento contractual parcial.
Concretamente, sin perjuicio de la suspensión del vuelo comercial contratado con motivo de las restricciones impuestas en el marco de la emergencia sanitaria, de las constancias de la causa surge el peregrinaje de la accionante en el afán de obtener respuesta a su reclamo, que redundaba en el cumplimiento de la prestación contratada a través de la reprogramación del vuelo suspendido sin costos adicionales o la restitución del dinero desembolsado.
Prueba de ello lo constituyen los reiterados correos electrónicos remitidos por la actora a la demandada y los mensajes enviados a través de la red social de Instagram, en procura de una respuesta satisfactoria a su demanda; obteniendo a cambio respuestas automatizadas en algunos casos, evasivas en otros, sin aportar una solución concreta u ofrecer una alternativa viable para satisfacer el interés de su cliente. En esta senda, Despegar.com.ar pese a haber intervenido en todo el proceso de contratación, efectuado la reserva para la emisión de los tickets aéreos reseñados en puntos anteriores, percibido el precio, emitido la correspondiente factura y remitido los detalles propios del servicio contratado a la accionante; asumió frente a las reclamaciones de su cliente una posición distante y ajena al contrato de referencia y las obligaciones de él emergentes, bajo el amparo de la figura de la intermediación.
Sin duda alguna el derrotero señalado provocó en la accionante intranquilidad y desazón ya que debió soportar por parte de la demandada respuestas evasivas, insuficientes y dilatorias, que efectivamente constituyen factores que condicionan una afectación anímica.
En definitiva, resulta innegable el desgaste al que se vio expuesta la señora González, la indiferencia que experimentó en sus gestiones y la necesidad de iniciar una acción judicial, todo lo cual es suficiente para producir una afectación en la tranquilidad de su espíritu que supera las simples molestias derivadas de la inobservancia de los deberes a que se obligó la demandada, por lo que corresponde admitir el rubro daño extrapatrimonial”.
Nada de ello ha sido objeto de un adecuado embate en la instancia apelativa.
3.- Lo propio cabe concluir en relación a la cuantificación, que ha sido efectuada correctamente a valores al tiempo de la sentencia, tal cual surge de la conjunción de lo establecido en los arts. 1741 y 772 del Cód. Civil y Comercial.
La suma que se ha reconocido, en mi opinión, es razonable y adecuada a la entidad del perjuicio, si se tiene en cuenta no tanto su valor nominal, sino su verdadero valor, que es el de cambio, el derivado del poder adquisitivo de la moneda.
En relación a los intereses que se mencionan en la apelación, ésta no es de recibo, ya que, en el rubro, específicamente, no se fijaron intereses moratorios (ello ha sido consentido por la parte actora, que no apeló la cuestión), razón por la cual, como bien dice el demandado al apelar, deben correr desde el dictado de la sentencia en adelante.
Siendo que se confirma lo resuelto, los intereses moratorios, en definitiva, se han devengado desde el dictado de la sentencia apelada, y hasta el efectivo pago del rubro.
4.- El agravio, en definitiva, es inadmisible.
V.- EL DAÑO PUNITIVO (tercer y cuarto agravio del demandado, y segundo agravio de la actora).
1.- La accionada se alza en contra de la sentencia en orden a la procedencia misma del rubro, en tanto que ambas partes cuestionan el monto asignado (cada una de ellas, naturalmente, en función de su interés).
2.- La procedencia, en sí misma del rubro, es indudable en el caso de autos, razón por la cual corresponde rechazar el agravio de la demandada.
Por empezar, no es ajustado lo que señala la demandada cuando afirma que “resulta necesario aclarar que la multa civil en concepto de daño punitivo -contemplado en el art. 52 bis de la ley 24.240- tiene como finalidad compensar a la víctima por la angustia, injusticia y/o herida en sus sentimientos, generados por un incumplimiento grave, deliberado y/o negligente y destinado a prevenir actos similares en el futuro”.
Aquí, de lo que se trata, es de sancionar y no de compensar.
El daño punitivo es una sanción civil que, a la vez, tiene una función preventiva, porque busca evitar, mediante la disuasión derivada de la multa, la comisión de conductas similares en el futuro, en perjuicio de los consumidores.
3.- Analizando el caso de autos, no me caben dudas de que la conducta de la demandada, si bien (como ella misma dice) no ha sido dolosa, de todas maneras, revela una grave indiferencia a los derechos de la actora como consumidora.
En efecto, ha existido claramente una omisión al deber de brindar trato digno al consumidor (art. 8 bis de la ley 24.240), a la vez que una alarmante indiferencia frente a sus constantes peticiones, casi un diálogo de sordos. Basta con leer los diversos pasajes de las comunicaciones que han mantenido entre ellos.
La jueza, luego de aclarar que la imposición de la sanción no se deriva del mero incumplimiento (cuestión en la que, innecesariamente, talla la parte demandada en su apelación), y luego de aclarar el carácter restrictivo de la figura, señala:
“Si bien la actitud asumida por Despegar.com.ar no implica una inconducta grave que ponga en riesgo la vida del consumidor, si denota un profundo menosprecio por sus derechos e intereses. Concretamente, el accionar de la firma demandada respecto de la actora puede ser calificado como desaprensivo e indiferente, toda vez que, a más del incumplimiento contractual que se le atribuye, se encuentra acabadamente acreditado que infringió de modo absoluto los deberes legales de información, trato equitativo y digno, protección de los intereses económicos y buena fe que le son impuestos por el plexo normativo consumeril, y que revisten el carácter de orden público (arts. 4, 8 bis LDC y arts. 9, 1097 y 1100 CCCN).
Así, tanto en las instancias prejudiciales como en el ámbito judicial la firma accionada no brindó respuestas eficientes y adecuadas a la consumidora, ni le ofreció una alternativa válida y razonable de solución al problema. Por el contrario, y bajo el amparo de la figura de ser una mera transmisora de las políticas fijadas por la aerolínea, insistió en el cobro de la tarifa diferenciada por el cambio de fecha en el vuelo y resistió la devolución de total abonado inicialmente por la actora al adquirir los pasajes aéreos; para luego dejarla librada a su suerte al referir de manera genérica a las acciones que podía realizar la señora González en caso de cancelación de la solicitud de cambio.
A lo expuesto se suma que, ante un panorama de desatención y desidia, y dada la premura de contar con el medio de transporte por el tramo contratado a raíz de la cercanía de la fecha del viaje proyectado por la accionante con su marido, ésta última debió efectuar un gasto adicional para cubrir dicho trayecto, y adquirir dos nuevos pasajes aéreos a través de la empresa Gabo Turismo S.A., por un vuelo comercial operado por Latam Airlines Argentina S.A., conforme la factura Nº 00000837 emitida por dicha empresa con fecha 30/11/2021.
De tal manera, además de la frustración de la expectativa de obtener satisfacción del servicio contratado frente a esfuerzos y gestiones que no encontraron respuesta, el impacto en la economía de la accionada por el incumplimiento contractual de Despegar.com.ar luce patente”.
Nada de estas consideraciones han sido objeto de un adecuado ataque en la apelación, que se ha limitado a argumentar, conceptualmente, los casos en que no procede la sanción.
El incumplimiento ha sido claro, y también el destrato y la falta de consideración hacia la actora.
Verdaderamente –y lo digo sólo a mayor abundamiento, ya que no es una cuestión que se discuta en esta sede apelativa- lo que habría debido hacerse, frente a la situación que se generó con la pandemia, era invocarse el caso fortuito y procederse -como corresponde en estos casos- a la inmediata restitución de lo pagado. Al fin y al cabo, el efecto del caso fortuito en las relaciones de obligación es ese, y en casos como el de autos, en mi opinión, hubiera sido indiscutible. Sin embargo, no sólo se indicó que para modificar el vuelo había que pagar una suma extra, sino que por “políticas de la empresa” la restitución no sería por el monto total abonado. Y ello generó todo este entuerto.
El caso fortuito trae pérdidas, no cabe dudarlo, pero cuando acontece, sus efectos son los indicados. No fue lo que la demandada invocó, sino –por el contrario- una conducta equívoca y sinuosa, que deriva, finalmente, en este proceso judicial.
4.- Todo lo expuesto me lleva a pronunciarme por el rechazo del agravio de la demandada.
5.- Y en relación a la cuantificación, entiendo que el agravio de ambas partes es improcedente.
En relación al de la actora, no sólo porque no indicó cuánto pretendía en la instancia apelativa (siendo claramente insuficiente peticionar un monto “mayor” una sanción de “mayor rigor”, sin concretarla en una suma determinada), sino porque, además, ha dejado incontrovertido el razonamiento que la jueza expresó para la determinación del monto: la juzgadora computó la suma peticionada por la accionante y la actualizó; y no hay crítica de la accionante a ello en su apelación.
La apelación en este punto debe ser declarada desierta.
Aquí existe un delicado juego de fuerzas y un delicado balance entre la necesidad de punir, y el interés particular que implica el hecho de que el producido de la sanción ingresa patrimonialmente en favor del consumidor. Esto último en muchos casos, condiciona el resultado final, que incluso podría ser mayor, de existir una adecuada petición y luego un adecuado embate a las razones del juez. No es el caso, en la apelación de la actora.
6.- Lo propio, en mi opinión, cabe predicar respecto de la apelación del demandado, pero aquí en sentido inverso.
Si se analiza el valor nominal de la sanción, solamente, parecería abultado.
Si se analiza su valor de cambio (que es verdaderamente relevante), y en función de la envergadura comercial de la demandada, y la entidad de la falta que se sanciona, lo finalmente reconocido luce casi ajustado a las circunstancias del caso. No es una suma abultada, ni mucho menos.
Y, contrariamente a lo que afirma el apelante, ninguna relación debe guardar con la entidad de los daños que se mandan resarcir. No sólo la ley nada prevé al respecto, sino que en modo alguno cabe condicionar un rubro respecto de los otros, ya que aquí –en el daño punitivo- no hay compensación ni indemnización, como mal se presenta, sino sanción y castigo a una inconducta, con fines punitivos y –a la vez- disuasivos.
Tampoco hay –como mal se dice- sentencia ultra petita, sino solo un monto actualizado de lo peticionado el que, por cierto, es inferior al índice inflacionario. En efecto, la suma de $ 500.000 peticionada en la demanda (de octubre de 2022), equivale a valores al tiempo de la sentencia (según los índices inflacionarios publicados por el INDEC), a casi 1.500.000.
Cabe acotar, además, que la jueza, finalmente, no aplicó los criterios emergentes de la fórmula peticionada por el actor en su demanda (la denominada “fórmula Irigoyen testa”), que, sin dudarlo, habría arrojado un resultado mucho más abultado. Ello, por cierto, quedó consentido por la accionante, que no sólo nada dijo al respecto en su alegato, sino que tampoco lo hizo en su propia apelación, quedando –por ende- descartada la cuestión, ciñéndose –en definitiva- al monto final sin quedar condicionado por dicho mecanismo de cálculo.
En definitiva, y en todo este contexto, mal puede afirmarse que haya existido violación de la congruencia cuando, a valores constantes, siendo que la sanción (cuando corresponde imponerla) se debe fijar a valores al tiempo de la sentencia (ya que es constitutiva), se establece en un monto real menor al peticionado por el accionante.
7.- En consecuencia, corresponde el rechazo de ambos recursos.
VI.- LA PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA (quinto agravio de la parte demandada y cuarto agravio de la actora).
1.- El agravio de la accionada es inadmisible pues, aunque no se haya mencionado expresamente, y sin perjuicio de que pudiera discutirse si las normas invocadas por la sentenciante (arts. 54 bis, 47 y 52 de la ley 24.240) son o no aplicables a los procesos individuales de consumo –como es el de autos- lo cierto es que el anclaje medular de la decisión encuentra su razón de ser en la función preventiva del daño. En efecto, la jueza indicó que: “la solución propiciada a través de la publicidad ordenada tiende a desalentar conductas contrarias a la ley y perjudiciales a los derechos de los consumidores (cfr. Cam.Civ.Com. 6º Nom. Cba., en autos: “ROSAS, ROMINA C/ GAMA S.A. Y OTRO – ABREVIADO – CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO”, Expte. Nº 7064130, Sentencia Nº 164, 28/11/2019). Por todo ello, corresponde ordenar la publicación de la presente resolución a través de un diario judicial de formato digital, una vez que la sentencia adquiera firmeza; y poner a disposición de las Reparticiones Gubernamentales y las Asociaciones u Organizaciones de Consumidores testimonio de la presente, para su difusión en la medida y modo que sus reglamentos y estatutos lo autoricen, en los términos establecidos en el considerando respectivo”.
Ello, sin lugar a dudas, encuentra recepción normativa en los arts. 1710 a 1713 del Cód. Civil y Comercial, aunque explícitamente no se haya indicado.
Además, no se trata de una doble multa o una doble sanción, ya que, esencialmente, la cuestión es aquí preventiva; y sin lugar a dudas –contrariamente a lo que sostiene el demandado, existe un interés que excede el mero interés particular de los contendientes, proyectándose a todo un universo de consumidores que puedan verse visto afectados y lo sean por las inconductas de la demandada, como las que se ha demostrado en este proceso.
Todo ello, –en mi opinión- es suficiente para el rechazo del agravio de la demandada.
2.- Lo propio cabe concluir respecto del agravio de la actora.
Escuetamente, señala la accionante que “la publicación ordenada por la Iudex en un diario judicial no resulta adecuada para lograr los efectos que la medida debe tener. Como está ordenada, la publicación se dirigiría al círculo cerrado del mundo judicial, cuando lo que realmente se precisa es que los efectos ejemplarizadores y educativos sean de conocimiento general. Entendemos que esto es parte del mandato preventivo del daño y de la faz educativa que contempla el art. 42 de la Constitución Nacional. En consecuencia, solicito se amplíe la condena para que la publicación se realice en un diario de circulación general, con un resumen en lenguaje claro para la comprensión de cualquier consumidor”.
Lo señalado no constituye un verdadero agravio en sentido técnico, sino una mera disconformidad con lo resuelto, sin una crítica concreta y razonada a la decisión de la jueza, ya que no se hace cargo de la medida ordenada a continuación de ordenar la publicación. En efecto, la sentenciante dispuso que lo resuelto sea puesto “a disposición de las Reparticiones Gubernamentales y las Asociaciones u Organizaciones de Consumidores…, para su difusión en la medida y modo que sus reglamentos y estatutos lo autoricen, en los términos establecidos en el considerando respectivo”.
El objetivo pretendido, pues, se cumplirá, y sobradamente.
El agravio, en definitiva, es inadmisible.
VII.- SOBRE LA PRETENSIÓN PREVENTIVA (tercer agravio de la actora).
La jueza rechazó la pretensión de la accionante por falta de pruebas en la causa.
En efecto, dijo:
“Sin perjuicio de que la responsabilidad que se atribuye a la firma accionada en esta causa tiene como sustento el análisis de las circunstancias concretas del caso y de la prueba arrimada al proceso a tal fin; lo cierto es que aun cuando se pretendiera expandir el análisis de la conducta de Despegar.com.ar en sus relaciones con consumidores que no son parte del proceso, no se ha producido prueba suficiente para tal cometido.
Adviértase que solo obra diligenciada en autos la certificación de la cantidad de causas judiciales iniciada en contra de la demandada a partir del año 2020, y la prueba informativa dirigida a las Direcciones de Defensa del Consumidor provincial y municipal; habiendo omitido la parte actora instar el libramiento de los oficios ordenados al Ministerio de Turismo de la Nación y al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), y adjuntar las capturas de pantalla de los foros existentes en la web. Todo ello, conforme lo dispuesto en oportunidad de celebrarse la Audiencia Preliminar. Asimismo cabe tener presente que la sola existencia de numerosos reclamos, dicha circunstancia no puede ser analizada de manera solo numérica y aisladamente del volumen de la actividad comercial del proveedor que en el caso es una de las plataformas más utilizadas en el mercado para la adquisición de productos turísticos, es decir, que para valorar si la cantidad de denuncias o pleitos dirigidas a un proveedor constituye una indicador de un reiterado incumplimiento de las obligaciones que le impone la LDC, se debe además acreditar que ello constituye un porcentaje significativo dentro de las operaciones que la empresa realiza, lo que no ocurrió en autos.
En consecuencia, corresponde rechazar el pedido efectuado por la parte actora en el punto IX de su escrito introductorio, lo que así decido”.
En su tercer agravio, la actora termina por manifestar una mera disconformidad con lo resuelto, sin un análisis y crítica adecuada de la razón fundante expuesta por la sentenciante.
En efecto, la accionante apelante señaló:
“… existen razones suficientes para considerar que la demandada adopta una postura contradictoria con su oferta contractual, no siendo sincero su ofrecimiento de apoyar al cliente en la búsqueda de soluciones frente a situaciones conflictivas. La cláusula IV de los términos y condiciones constituye una oferta pública (publicidad) engañosa.
En consecuencia y encontrándose en riesgo un interés jurídico tutelable a raíz de una conducta reprobable de la demandada, solicito se condene a la accionada a modificar su cláusula IV, eliminando el ofrecimiento engañoso.
En su defecto, solicito se le ordene destacar esta obligación en lugares visibles de sus sitios web y aplicaciones, a los fines de permitir al consumidor conocer y exigir esta prestación, alentando simultáneamente a la empresa a cumplirla.
Desde ya, dejo expresado que V.E. podrá tomar esta medida o cualquier otra que estime pertinente a los fines de la prevención de prácticas comerciales abusivas que se desprendan de estas actuaciones, como la aquí señalada”.
Es evidente que la apelante ha hecho caso omiso a lo indicado por la Sra. Jueza, lo cual desacredita al agravio en cuanto tal, tornándolo desierto.
Corresponde, por ende, su rechazo.
Así voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DRA. VIVIANA SIRIA YACIR DIJO:
Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el señor Vocal preopinante, en consecuencia, voto en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SEÑOR VOCAL DR. FEDERICO ALEJANDRO OSSOLA DIJO:
Por todo lo expuesto, en mi opinión corresponde:
I.- EN EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA DEMANDADA.
1.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada DESPEGAR.COM.AR. S.A. en contra de la Sentencia N° 240 del 26/12/2023, dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 49° Nominación de esta Ciudad, con costas a su cargo (art. 130 CPCC).
2.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Rodrigo PAULÍ –Abogado de la parte actora apelada- por sus tareas en el recurso de apelación de la demandada, en el 40% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio (el monto de la condena decidida en la sentencia apelada), sin perjuicio del mínimo de 8 Jus, con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.
3.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Marcelo ROCA –Abogado de la parte demandada apelante- por sus tareas en el recurso de apelación de su comitente, en el 30% del mínimo de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio (el monto de la condena decidida en la sentencia apelada), sin perjuicio del mínimo de 8 Jus, con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.
II.- EN EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA. Resultado del recurso.
Por lo expuesto hasta acá, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada actora, Sra. María Constanza GONZÁLEZ, en contra de la Sentencia N° 240 del 26/12/2023, dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 49° Nominación de esta Ciudad.
III.- EN EL RECURSO DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA (cont.). Las costas del recurso de apelación.
La cuestión concerniente a las costas del recurso de apelación interpuesto por la actora impone una consideración especial, en razón de lo establecido en el art. 53 de la ley 24.240, en cuanto se consagra el “Beneficio de Gratuidad” en favor de los consumidores, para el caso del ejercicio de acciones judiciales; en derredor del cual existen varias polémicas aún irresueltas (a más de 15 años de su incorporación, por la ley 26.361), e incluso un reciente pronunciamiento del T.S.J. en el que se ha tomado posición sobre algunos puntos de importancia.
1.- Las bases de la cuestión a decidir.
El punto de partida en el análisis es la circunstancia de que la accionante ha resultado vencida en el recurso de apelación: 1) En su primer agravio, esta Cámara decide el rechazo por entenderlo improcedente; 2) A los restantes agravios se los declara desiertos (son tres, y concernientes a la cuantificación del daño punitivo, el rechazo de la acción preventiva y los alcances de la publicación de sentencia).
Siendo que por aplicación de las reglas generales del CPCC correspondería imponer las costas a la actora, su calidad de consumidora y lo establecido en el art. 53 de la ley 24.2140 obligan a un análisis especial de la cuestión.
2.- La posición de esta Cámara.
Esta Cámara ha sentado posición, no hace mucho tiempo, sobre algunos aspectos concernientes al beneficio de gratuidad.
En la Sent. N° 10 del 08/02/2023 dictada en autos “IBARRA SALAS, TOMÁS ALBERTO C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO – ABREVIADO-CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO- TRAM.ORAL (EXPTE Nº10059061), el suscripto, en su voto, indicó lo siguiente:
“La existencia del beneficio de gratuidad del art. 53 de la ley 24.240, y los vaivenes doctrinarios y jurisprudenciales de los que es objeto su interpretación, ha motivado un nuevo análisis, en el que hemos arribado ambos Vocales en el Acuerdo, ya plasmado en fallos recientes, en función de lo que sigue.
a.- Respecto a las costas, cuando existe una relación de consumo, cabe advertir que en fecha reciente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el Beneficio de Gratuidad del art. 53 de la ley 24.240 (CSJN, “ADDUC y otros c/ AySA S.A. y otro s/ proceso de conocimiento”, 14/10/2021, SJA, 10/11/2021, 39; JA, 2021-IV; RDCO, 311, 179, TR LA LEY AR/JUR/159295/2021).
Si bien la cuestión fue resuelta en el marco de una acción colectiva, claramente también se expidió para las acciones individuales.
En efecto, en el Considerando 7º señaló:
“A los efectos de determinar el alcance que cabe asignar a la frase “justicia gratuita” empleada por el legislador, es importante reparar en que tales términos también fueron incorporados en el párrafo final del artículo 53 de la misma ley, en el que se señala que “[l]as actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
Luego agregó:
“8°) Que una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240-, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso. [-]
En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte.[-]”.
Asimismo, en el “Considerando” 10, la Corte –luego de terminar de aclarar que el Beneficio de Gratuidad no alcanza a los Tributos provinciales- señala que “esta Corte entendió que no correspondía la imposición de costas en el marco de los recursos traídos a su conocimiento en acciones que propenden a la protección de derechos de usuarios y consumidores”, con cita profusa de sus precedentes.
Luego, su decisión es dejar sin efecto la sentencia recurrida, “en lo que respecta a la imposición de costas”.
b.- Desde la creación misma del Beneficio de Gratuidad, por el legislador que sancionó la ley 26.361, ha quedado patente la equívoca “media asimilación” conceptual de nuestra figura al Beneficio de Litigar sin gastos.
La norma que nos ocupa, antes transcripta, es pasible de varias críticas, ya que carece de varias precisiones que son necesarias; entre otras, indicar qué rubros comprende y cuáles se encontrarían (o no) excluidos; durante qué tiempo; cuáles deberían ser las reglas procesales, tanto para su aplicación como para la acreditación de la “solvencia” que allí se prevé como causa enervante del beneficio; qué debe entenderse por “solvencia”; cuáles son (si las hay) las similitudes o las diferencias con la figura del Beneficio de Litigar sin Gastos; entre algunas otras.
La comprensión de la verdadera razón de ser del beneficio de gratuidad consumeril no es clara, tal cual queda patentizado en los debates parlamentarios que antecedieron a la sanción de la norma, transcriptos en el fallo de la Corte, y cuya lectura es recomendable.
Todo ello ha generado una enorme discusión, tanto doctrinaria y jurisprudencial, que se mantiene a casi quince (15) años de la sanción de la ley 26.361 (que incorporó el beneficio de gratuidad), y que se encuentra, no ya en camino de ser zanjada, sino (en algunos puntos) con miradas irreconciliables.
Prueba de ello es reciente el Plenario de las Cámaras en lo Comercial de la Nación, en donde ello queda evidente (cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en pleno, 21/12/2021, “Hambo, Débora Raquel c. CMR Falabella S.A. s/ sumarísimo”, LL-14/03/2022, 6; RCCyC, 2022-abril, 229).
c.- En mi opinión, el punto de partida en el análisis se centra en afirmar que no se trata aquí (no debería tratarse) de conceder este beneficio al consumidor porque es “pobre”, o porque carezca de medios o “solvencia”, sino sólo por su condición de consumidor; esto es, de débil estructural en la relación jurídica.
Esta debilidad estructural del consumidor, lo coloca como un sujeto que se encuentra en posición jurídica desventajosa frente a la cadena de producción y comercialización; y, al identificarse tal situación jurídica, el ordenamiento acude en su auxilio generando todo un sistema protectorio, basado esencialmente en presunciones y derechos que buscan equilibrar lo que nace desbalanceado.
Y también ello tiene como correlato el necesario derecho de acceder a la Justicia (apuntalado, para más, por la raigambre constitucional del Derecho, en el art. 42 de la Carta Magna), para lo cual el beneficio de gratuidad debe ser el instrumento que lo concrete, y sin que quepa distinguir en la capacidad económica del consumidor.
Es que al ordenamiento no debe interesarle si el consumidor es rico, solvente, o pobre; sólo debe interesarle si es o no consumidor. Como lo señala la prestigiosísima autora brasileña Claudia Lima Marques, “el derecho del consumo es un instrumento regulador del mercado”.
No se trata, pues, de que la protección esté orientada al consumidor específico que demanda (sin perjuicio del beneficio directo e inmediato que ello le implica); sino que la protección está destinada al colectivo de consumidores, a fin de evitar obstáculos o situaciones que desalienten la promoción de acciones judiciales, cuando los derechos de los consumidores son vulnerados.
Es que ello protege al conjunto social, porque la experiencia ha demostrado que por lo general son pocos quienes se embarcan en un proceso judicial cuando sus derechos como consumidores son vulnerados. Para decirlo profanamente, mejor el producto se desecha, y se adquiere uno de mejor calidad; o se contrata otro servicio más eficiente.
Y es esto último, precisamente, lo que quiere evitarse, pues ello impide que salga del circuito de producción y comercialización lo que está mal o funciona indebidamente. Con todas las consecuencias económicas y sociales que trae aparejado.
d.- Sin embargo, el legislador, no sólo no ha precisado que rubros comprende el beneficio de gratuidad, ni cómo se lo debe materializar a nivel procesal; sino que además ha incorporado, a la par, la posibilidad del proveedor de acreditar la “solvencia” (no la mejora de fortuna) del consumidor, para enervar dicho beneficio.
Por lo que se observa, si bien la protección es, en principio, generalizada, puede cesar si el consumidor es “solvente”.
e.- Ante ello, en primer término, la tarea hermenéutica se impone para lo que es la determinación del contenido y las reglas procesales que rigen la figura, ya que existen varios puntos oscuros y vacíos normativos que corresponde precisar, y sobre los que hay que tomar posición.
La “extensión”, debe entenderse en el sentido de que el legislador también puede indicar qué rubros de los que integran las costas están incluidos o excluidos del beneficio de gratuidad. Es una decisión de política legislativa que, deberá ser respetada, en tanto y en cuanto respete el test de razonabilidad de las limitaciones a los derechos constitucionales (art. 28, C.N.) –en nuestro caso, el de Acceso a la Justicia de los consumidores-.
Para ello, claramente, el criterio que debe emplearse es el consagrado en el art. 3 de la ley 24.240, y en el art. 194 del Cód Civil y Comercial: en caso de dudas, debe prevalecer la interpretación más favorable para el consumidor. Siempre en el marco del Diálogo de Fuentes, y logrando la mejor conjunción entre los diversos derechos e intereses que necesariamente entrarán en conflicto, algunos de ellos más valiosos, y otros menos.
De eso se trata el problema medular.
Distinto es, por ejemplo, el tratamiento que ha recibido en el Proyecto de Código de Defensa de las y los Consumidores (Proyecto de la Cámara de Diputados Nº 5156-D-2020, hoy presentado nuevamente en el Expte. Nº 3607-D-2022), en cuyo art. 162 (156 en este último) se dispone: “Beneficio de justicia gratuita. Las acciones judiciales promovidas por consumidores en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados, costas y de todo gasto, excepto en el caso de temeridad o malicia o pluspetición inexcusable”.
f.- Señalado todo lo anterior, soy de la opinión que debe seguirse –en principio- el criterio que ha fijado la Core Suprema en el recién citado caso “ADDUC”.
En términos generales comparto lo que allí se señala, sin perjuicio de las precisiones que efectúo a continuación.
g.- Llegados hasta aquí, en mi opinión, las bases fundantes de la figura deben ser las siguientes:
1) El Beneficio de Gratuidad consagrado a favor de los consumidores en la ley 24.240, en primer lugar, se aplica tanto a las acciones individuales como colectivas, y tiene el mismo alcance en todos sus aspectos, con excepción del denominado “incidente de solvencia” (en los procesos individuales).
Es lo que dice la ley (arts. 53 y 55), y lo que ha interpretado la Corte en el caso “ADDUC”.
2) En segundo lugar, es automático.
No es necesario invocarlo, surge ipso iure; salvo una renuncia expresa o tácita del consumidor demandante (por ejemplo, si paga las tasas y aportes iniciales), y bajo el criterio de interpretación estricta propio de toda renuncia a los derechos, tanto en lo que hace al derecho mismo, como a su objeto (arg. art. 948 del Cód. Civil y Comercial).
3) Es aplicable a todas las instancias del proceso, tanto ordinarias como extraordinarias; salvo que se verifique alguna situación de excepción, que luego se explicitan.
4) Asimismo, y como se indica en el fallo plenario antes citado, “además de los gastos, sellados u otros cargos inherentes a la promoción de la demanda, exime al consumidor del pago de las costas del proceso, si fuera condenado a satisfacerlas total o parcialmente”. En nuestro ámbito provincial (la Corte también lo deja a salvo), queda excluida la cuestión de la tasa de Justicia; al menos de la regulación general de rango nacional, y sin perjuicio de lo que eventualmente pueda regularse y plantearse a la luz de lo que se establezca en las leyes tributarias provinciales.
5) Por más que la ley no lo diga, también existen “límites cualitativos”, en el sentido de que el legislador puede o no establecer supuestos en los que el beneficio se encuentre excluido o no se conceda, imponiéndosele al consumidor, en definitiva, las costas.
Uno de ellos, claramente, es el ejercicio de sus derechos de mala fe (arts. 9 y 728 del Cód. Civil y Comercial) o de manera irregular, ejerciéndolos abusivamente (art. 10 del mismo código).
Es que en manera alguna puede afirmarse que cualquier sujeto, sea quien sea, incluso un consumidor, se encuentre habilitado a obrar de mala fe, con temeridad, o abusando de su derecho. Ello constituye un Principio General del Derecho, que no puede ser desoído en cualquier ámbito de las relaciones jurídicas, ya que ello importaría avalar conductas ilícitas, antijurídicas. Luego, por cierto, el legislador podrá (o no) modelar estos límites cualitativos.
Lo propio sucede cuando, incluso no existiendo prueba acabada de la mala fe, la petición pueda considerarse inexcusable o absolutamente infundada.
h.- Sentado lo anterior, y como lo ha señalado la Corte, el Beneficio de Gratuidad genera una exención respecto a las costas, en el caso en que deban ser impuestas total o parcialmente al consumidor.
Esta exención, en las acciones individuales, se encuentra condicionada por lo que se establece en la segunda parte de la regulación de la figura, en lo atinente a la solvencia.
Por ello, cuando procede, debe eximirse de costas al consumidor, total o parcialmente, en los términos y con los alcances del art. 53 de la ley 24.240.
i.- En el caso de autos, y si bien en gran medida (desde lo cuantitativo) la apelación favorece a la recurrente, entiendo que corresponde imponer las costas del recurso de apelación, prudencialmente, en un veinticinco por ciento (25%) al demandado apelante y en el setenta y cinco por ciento (75%) restante por el orden causado, lo que importa la eximición de costas al actor en lo que a él compete (arg. art. 53 de la ley 24.240, y las razones recién indicadas).
Es que en lo concerniente al daño moral, la derrota del apelante se circunscribe al rechazo de su pretensión, en esta apelación, de la procedencia misma del rubro; pero a la vez resulta triunfante en una importante proporción, al reducirse de manera importante la condena. Esto último, de todas maneras, constituye una cuestión que fue introducida oficiosamente por el Juez, sin perjuicio de lo manifestado por el actor al contestar la apelación al respecto; y en definitiva la aplicación del art. 53 de la ley 24.240 exime de costas al accionante, ya que no se vislumbra una situación de excepción que implique un exceso en la defensa, ejercicio disfuncional del derecho, o mala fe del accionante.
En lo concerniente al agravio por gastos, debido a su insignificancia, integra parte de la condena en costas al demandado apelante, por aplicación del art. 130 del CPCC.
Finalmente, el agravio sobre costas se torna abstracto (porque se modifica lo resuelto en la instancia anterior, tanto debido al resultado del recurso de apelación del actor, como al de los demandados en razón de la modificación del daño moral). Pero, en caso de haber debido ser abordado (lo que suponía el mantenimiento de lo resuelto en la instancia anterior), se hubiera modificado en parte lo decidido, ya que la admisión parcial de la demanda, hubiera motivado (en mi opinión), una imposición de costas parcial al demandado, aproximadamente en un 80%, y el resto por el orden causado, bajo los mismos parámetros que se han indicado para imponer las costas del recurso de apelación. Entiendo que, aun así, en esta sede no habría cabido imponerle costas al consumidor demandante, por no encontrarnos ante la excepción a la que he hecho referencia.
De allí que, en definitiva, se estima justa la imposición de costas por el recurso que acabo de señalar (en un veinticinco por ciento (25%) al demandado apelante y en el setenta y cinco por ciento (75%) restante por el orden causado, con el efecto indicado respecto al actor), la que así propongo al acuerdo”.
3.- El reciente fallo del T.S.J. de Córdoba.
Mediante Sent. N° 169 del 18/12/2023, dictada en autos “CAÑETE, MIRIAM BEATRIZ C/ JORGE HORACIO BONACORSI S.A. Y OTRO – ABREVIADO – DAÑOS Y PERJUICIOS – OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL – TRAM ORAL” (N.º 7139781)”, el T.S.J. se ha expedido sobre la cuestión, en varios tópicos de importancia.
Vale señalar que se trataba de una sentencia de esta Cámara que fuera objeto de recurso de casación por la parte actora (se había omitido considerar, en su momento, el beneficio de gratuidad al imponerse las costas), la Sentencia N° 112 del 28/09/2021, claramente anterior al nuevo precedente emanado de esta Cámara.
El T.S.J. anula la sentencia en lo que fuera motivo de casación (el recurso había sido concedido por esta Cámara), y resuelve sin reenvío, sentando posición sobre varias cuestiones.
En lo que ahora interesa, los puntos más relevantes de la sentencia son los siguientes:
1) Se indica que se está en presencia de una acción individual (no colectiva), y que es ineludible determinar la real incidencia atribuible a la previsión contenida en el último párrafo del art. 53 LDC (“…La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”).
2) En consonancia con lo resuelto por la CSJN, en “ADDUC”, se concluye que la eximición prevista en la figura alcanza a las costas del proceso.
3) El punto medular a determinar es el modo en que la exención de costas “…opera en la práctica, determinando si el ‘beneficio de justicia gratuita’ impacta de manera directa sobre la forma de cargar las costas del juicio -obligando a eximir de ellas al consumidor vencido-, o diversamente, sólo perjudica la ejecutividad de la condena causídica y carece -por ende- de incidencia concreta a la hora de decidir la atribución de la responsabilidad por las costas generadas en el juicio”.
4) Se afirma que existe un paralelismo con el Beneficio de Litigar sin Gastos, con cita del fallo ADDUC, y se indica que “la nota distintiva que exhibe el beneficio de ‘justicia gratuita’ respecto del de ‘litigar sin gastos’ recae, con especificidad, sobre las condiciones que determinan su concesión, puesto que a diferencia de lo que acontece con éste (que debe ser solicitado por el interesado y otorgado por el tribunal), basta que se trate de causa promovida en defensa de derechos de naturaleza consumeril para que aquél opere de modo automático”.
Se agrega que todo ello, en respeto de las autonomías tributarias provinciales.
5) A la luz de lo indicado, se concluye, luego de advertirse que la Corte en ADDUC efectúa un análisis del debate parlamentario en relación al BLSG, que fuera de la cuestión tributaria, “sus efectos son comunes a ambos”.
En este marco, se indica:
“En esa senda, cabe tener presente que el efecto propio que la ley adjetiva asigna a la concesión del beneficio de litigar sin gastos no es el de eximir a su titular de ‘las costas’ del juicio, sino sólo de su ‘pago’ “…hasta que mejore de fortuna” (arg. arts. 107 y 140, CPCC; conc. con el art. 84, CPCCNac.).
De ahí que su concesión no incida sobre el régimen causídico del juicio (que el juez debe decidir en la sentencia, por aplicación de las normas y principios que lo rigen, como así también con arreglo a las circunstancias que informe cada caso particular), sino sobre su eventual ejecutabilidad contra el sujeto procesal favorecido con la franquicia, por resultar exento de abonar las costas que pudieren serle impuestas.
Siendo así y en ausencia de previsión legal que otorgue al beneficio de ‘justicia gratuita’ un efecto específico diverso del que se atribuye al de litigar sin gastos, el ‘paralelismo’ que la Corte relevara entre ambos institutos impone reconocer a aquél la misma repercusión de orden práctico que el ordenamiento jurídico reconoce a éste.
En esa comprensión y asumiendo que la franquicia estatuida en los arts. 53 y 55 LDC constituye una exención legal de ‘pago’ de las costas devengadas en el proceso de consumo, se impone concluir que la misma no posee injerencia alguna en orden al juzgamiento del capítulo causídico del proceso de consumo, quedando -diversamente- remitida su operatividad como impedimento a la ejecutoriedad de la condena en costas contra el consumidor.
Tal conclusión -por lo demás- aparece especialmente apuntalada por la alternativa que la propia Ley n.º 24.240 confiere al demandado, de instar el cese del beneficio que ella concede de manera automática.
Ello, desde que dicha prevención devendría absurda y vacía de todo interés práctico que la justifique, si el beneficio de justicia gratuita hubiese sido erigido por el legislador nacional -derechamente- en causal objetiva de ‘eximición de costas’ al consumidor”.
6) Se entiende, entonces que el incidente de solvencia permite (de ser admitido) la ejecución de las costas impuestas al consumidor.
7) Se ratifica lo señalado, de manera concluyente, indicándose:
“Las reflexiones propuestas hasta aquí desvirtúan de plano cualquier intento por insinuar -siquiera- que el denominado ‘beneficio de justicia gratuita’ consagrado en el art. 53 de la Ley de Defensa del Consumidor opere condicionando el sentido de la decisión que corresponda adoptar en materia de atribución de responsabilidad por las costas devengadas en el proceso de consumo, ni menos aún, vedando al Juez imponerlas -total o parcialmente- al actor que resultare vencido…
se concluye que -en principio y a modo de regla general- el beneficio de ‘justicia gratuita’ opera obstando la ejecución de una eventual condena causídica contra el consumidor, sin perjuicio -claro está- de la prerrogativa que asiste al demandado, de instar su cese mediante el incidente de solvencia que el propio artículo 53, ib. Prevé”.
8) Se señala que tal conclusión no es contraria a lo resuelto en ADDUC, ya que allí se trataba de una acción colectiva, interpuesta por una Asociación de Consumidores, en la que no está previsto, deliberadamente (art. 55 de la ley 24.240), el incidente de solvencia.
9) En el caso resuelto por el T.S.J., finalmente, se imponen las costas por el orden causado.
4.- La contraposición de ambos fallos. La cuestión a decidir.
Como puede observarse, de la lectura de lo resuelto –en su momento- por esta Cámara (que ha sido mantenido hasta el día de la fecha), y lo decidido por el T.S.J., surgen algunas coincidencias y otras divergencias de criterio.
En las coincidencias se encuentran: 1) La automaticidad del Beneficio de Justicia Gratuita; 2) Su aplicabilidad a todas las instancias del proceso (no se dice expresamente, pero no caben dudas de ello); 3) Que, en su extensión, las costas del proceso se encuentran alcanzadas, sin perjuicio de las autonomías provinciales en materia tributaria.
Pero existen divergencias.
1) En primer lugar, esta Cámara señaló que el Beneficio de Gratuidad consagrado a favor de los consumidores en la ley 24.240, en primer lugar, se aplica tanto a las acciones individuales como colectivas, y tiene el mismo alcance en todos sus aspectos, con excepción del denominado “incidente de solvencia” (en los procesos individuales).
2) Además, esta Cámara sostiene (hasta hoy) que existe una exención de costas, sobre cuyos efectos y características, en su momento, no hubo pronunciamiento expreso.
Pero que ello en modo alguno podía alcanzar los casos en que el consumidor ejerciera sus derechos con mala fe, abusivamente o con temeridad, casos en los cuales debían imponerse costas al consumidor que actuara de tal manera, ya que en modo alguno podían validarse conductas ilícitas, mediante una decisión que eximiera de costas.
En otras palabras: el criterio de esta Cámara, en las acciones individuales, tiene como punto basal la afirmación de que existe en el Beneficio de Gratuidad, como regla, una exención de costas en favor del consumidor, salvo los supuestos recién indicados (temeridad, mala fe o ejercicio abusivo de los derechos).
En tanto que el T.S.J. entiende que ello no es así, ya que en todos los casos (siempre en las acciones individuales) cabe imponer costas de acuerdo a las reglas generales, sin perjuicio de su inejecutabilidad, derivado ello de lo establecido en relación al incidente de solvencia; y en virtud de lo cual, se asimila dicho efecto al del BLSG.
Esta primera diferencia (la imposición de costas) es de enorme trascendencia, y se proyecta directamente sobre la otra cuestión, cual es determinar los alcances y efectos que corresponde asignar al “incidente de solvencia” previsto en el art. 53, al cual el T.S.J. le asigna los mismos efectos que al incidente de mejora de fortuna del BLSG; y sobre la cual esta Cámara aún no se ha pronunciado, correspondiendo que lo hagamos en este acto.
5.- La opinión del suscripto.
a.- Respetuosamente disiento con el posicionamiento que se asume en el fallo del T.S.J., en el entendimiento de que, tanto del análisis del art. 53 de la ley 24.240, como del precedente “ADDUC” de la Corte, la conclusión que se impone es que:
1) En las acciones individuales el Consumidor, en razón del Beneficio de Gratuidad del que es titular se encuentra exento del pago de las costas del proceso. Tal exención importa la inexistencia de obligación de pagar costas. No hay, pues, imposición de costas.
2) Las únicas excepciones son los casos en que el consumidor haya actuado con temeridad, ejercicio irregular del derecho, o malicia. En tal caso, corresponde imponer costas.
3) Cuando se verifica la exención, tal situación sólo puede enervarse mediante la promoción del incidente de solvencia previsto en la ley (cuyas condiciones de procedencia y requisitos corresponde determinar, atento la ausencia de previsiones legales específicas); no siendo aplicables a la figura las reglas del Beneficio de Litigar sin Gastos. La naturaleza jurídica de ambas situaciones lo impide.
Son varias las razones que me llevan a formular tal conclusión, y de las cuales quedará claramente explicitado (sea que se compartan o no), que sostengo mi posición con argumentos diferentes a los señalados por el Alto Cuerpo.
b.- El punto de partida en el análisis, sin lugar a dudas, debe encabalgarse sobre tres tópicos:
1) El primero, la indudablemente confusa letra de la norma, que ha dado lugar –insisto- a polémicas que siguen aún vigentes. En lo que ahora importa, en las “relaciones” de nuestra figura con el BLSG. No me caben dudas de que, al consagrarse el Beneficio de Gratuidad, el legislador asimiló, en parte, e inadecuadamente, el Beneficio que se pretendía consagrar con el BLSG, cuestiones ambas en las que si bien existen elementos comunes que los asemejarían, tiene su origen en causas diversas, tienen objetivos diferentes, se dirigen a la tutela de sujetos en diferentes situaciones jurídicas y todo ello, en definitiva, se proyecta en la existencia de efectos diferentes.
Uno de los legisladores que hizo uso de la palabra (transcriptas sus expresiones en el fallo de la Corte), señaló: ““…Si este es un proyecto de ley de defensa del usuario, de los humildes, de los pobres y de los más débiles, el principio de gratuidad tiene que ser inherente a esta norma, si no para qué votar esta iniciativa…”
Los usuarios, los humildes (o pobres) y los débiles son tres situaciones jurídicas diferentes, que gozan de distintos grados y maneras de protección por el ordenamiento, unos y otros; y no corresponde asimilarlos o entender que son situaciones sinonímicas. No todos los débiles negociales son usuarios o pobres; no todos los usuarios o consumidores son pobres o humildes.
Esta indebida asimilación, que se plasma en la letra de la ley que ahora analizamos, lleva a concluir (si la intención es asignar validez a la solución legal, y no cuestionarla), que sin perjuicio de la protección a los consumidores en general, lo que se ha pretendido es proteger especialmente a aquellos carentes de recursos económicos.
Pero las polémicas siguen inacabadas.
Si la letra de la ley fuera clara, las discusiones transitarían eventualmente por otros carriles.
2) Que, ante ello, una importantísima regla hermenéutica se impone: la interpretación de la ley, en caso de oscuridad, debe ser la más favorable al consumidor, y bajo el método del diálogo de fuentes, como mecanismo que permite la mayor vigencia, en lo posible, de las normas o principios que eventualmente entren en conflicto (arg. arts. 2 y 1094 del Cód. Civil y Comercial y 3 de la ley 24.240).
3) Que aquí no cabe ya discutir sobre la automaticidad y la extensión del Beneficio de Gratuidad, como se ha explicitado.
c.- En este marco, en mi opinión no corresponde asimilar, ni aplicar por analogía, las reglas de los efectos BLSG al Beneficio de Gratuidad.
Se trata de dos figuras diferentes, motivadas en causas distintas, con regulaciones privativas de cada una de ellas (acordes a la naturaleza del interés jurídico tutelado en cada caso), y con efectos también particulares y privativos de cada figura, derivado esto último –precisamente– de su diferente naturaleza.
En concreto, ello se proyecta en el efecto medular: entiendo que no es viable asimilar (ni aún por analogía) la “mejora de fortuna” del BLSG a la “solvencia” del Beneficio de Gratuidad; ni entender que queda diferida la ejecutabilidad de las costas, en los procesos de consumo, al incidente de mejora de fortuna específicamente previsto para el BLSG.
d.- Por empezar, el BLSG se reconoce, en todos los ordenamientos procesales, a fin de garantizar el Acceso a la Justicia de cualquier persona que lo vea comprometido por razones de impotencia económica.
Se trata de una situación jurídica de debilidad (una de las tantas que existen) cuya causa busca ser neutralizada mediante el instrumento que ahora nos ocupa.
Ante ello, y por una decisión de política legislativa, se decide, no ya eximir de costas al peticionario (a quien le fue concedido el BLSG), sino generar en su cabeza una obligación a mejor fortuna. Esto es, una obligación existente, pero diferida en su exigibilidad a un plazo “indeterminado propiamente dicho” (arts. 871 inc. “c” y 887 inc. “b” del Cód. Civil y Comercial), cual es la mejora de fortuna. Claramente se trata de un plazo suspensivo.
Si hay condena en costas al beneficiario (nada lo impide), el crédito sólo será exigible una vez cumplido el plazo en cuestión (esto es, cuando se verifique el hecho que marca el cumplimiento del plazo).
Ello reposa en un presupuesto de hecho: actualmente el beneficiario no puede afrontar el pago de las costas; y por un hecho sobrevenido (la mejora de fortuna) queda en condiciones económicas de hacerlo. Tal es la lógica a la que responde el sistema.
Pero, además, existe aquí una particularidad que surge de la modificación que se hizo en el nuevo Cód. Civil y Comercial en relación al pago a mejor fortuna: en el art. 890 del Cód. Civil y Comercial se dispone que el acreedor puede reclamar el cumplimiento de la obligación, y corresponde al deudor demostrar que su estado patrimonial le impide pagar.
Esta reforma es trascendentalísima, y no se ha tomado nota de ella).
En todo pago a mejor fortuna el acreedor puede reclamar el pago, claramente, en cualquier tiempo, y la carga de la prueba se invierte, pesando sobre el deudor probar que sigue en la situación patrimonial que justificó la concesión del beneficio del pago a mejor fortuna.
La norma es más que razonable, ya que coloca en cabeza del deudor la prueba de los extremos fácticos relevantes, y no puede ser de otra manera, ya que es el deudor quien está en mejores condiciones de demostrarlos. Lo anterior (carga de la prueba de la mejora de fortuna en cabeza del acreedor) era, en los hechos, casi inviable, salvo situaciones excepcionales.
La reforma es saludable, y se trata de una norma procesal que, en mi opinión, deja sin efecto el “incidente de mejora de fortuna” previsto en el art. 106 del CPCC, en sus terceros y cuarto párrafo.
Existe, sin lugar a dudas, una derogación tácita del incidente de mejora de fortuna, por su manifiesta incompatibilidad con la regulación de la cuestión en el Cód. Civil y Comercial. Se podrá afirmar, como se ha hecho, que la norma no ha sido derogada. Pero ello no solo desconoce la regla hermenéutica de la derogación tácita (en el caso, derivada de la manifiesta incompatibilidad), sino además que el CPCC, que tiene casi 30 años de vigencia, ha quedado derogado tácitamente en gran parte por las normas procesales y sustanciales del Cód. Civil y Comercial (por ej., en los procesos sucesorios).
Lo afirmado hasta aquí significa que no existe incidente de solvencia regulado en la ley vigente en el cual pueda sustentarse la aplicación de la figura que ahora nos ocupa.
e.- Sin perjuicio de todo lo anteriormente señalado –y aquí mi primera disidencia con el criterio del T.S.J.- entiendo que no cabe asimilar la situación que nos ocupa (la atinente a la solvencia del consumidor) al Beneficio de Litigar sin Gastos, ni en las acciones colectivas, ni tampoco en el marco de las acciones individuales.
Coincidirán ambas Instituciones en algunos efectos, pero ello no autoriza a asimilar o parificar, sin más, situaciones jurídicas de diferente naturaleza y que se derivan de razones privativas (como sucede, por citar un ejemplo –a título ilustrativo-, con la obligación del pago íntegro que emana tanto de la solidaridad como de la indivisibilidad en las obligaciones con pluralidad subjetiva: el efecto es el mismo, pero se debe a diferentes razones).
La Corte, en mi opinión, es clara al señalar el paralelismo entre ambas figuras. El paralelismo importa que dos líneas que son tales, nunca interseccionan. Y este es el caso.
Además, la “similitud” a la que se hace referencia (y que se encuentra en el Considerando 9° del fallo), en momento alguno hace referencia al incidente de mejora de fortuna, sino a la situación de debilidad jurídica “paralela” existente entre los consumidores y quienes peticionan un BLSG.
f.- Sin lugar a dudas la situación de las “obligaciones a mejor fortuna” propia del BLSG, y la “solvencia” que se requiere al consumidor para hacer cesar el Beneficio de Gratuidad son diferentes y no pueden ser asimiladas entre sí.
g.- Por empezar, mejorar de fortuna importa la existencia de un acrecentamiento patrimonial, en comparación con una situación patrimonial anterior. En el caso, no se contaba con medios para afrontar las costas de un proceso, y –se insiste- por un hecho posterior el sujeto incrementa su patrimonio, pudiendo hacer frente a tal obligación.
Cuando una persona es solvente, es “capaz de satisfacer sus deudas” (acepción 3° del vocablo en el Diccionario de la Lengua). En otras palabras, contar con medios económicos para el cumplimiento de las obligaciones. Una persona puede ser solvente durante toda su vida. Es claro que quien mejoró de fortuna y por ello, ahora puede hacer frente a sus deudas, es “solvente”.
Es evidente que estamos en presencia de dos conceptos y situaciones diferentes.
h.- Una “obligación a mejor fortuna” (varias de cuyas figuras están contempladas en los arts. 889 a 893 del Cód. Civil y Comercial, pero claramente hay otros casos), siempre debe estar constituida como tal o por la ley, o por acuerdo de partes (que aquí es impredicable).
Así, y siendo sólo la ley la que puede generar una obligación a mejor fortuna, entra aquí a jugar –por primera vez- la regla hermenéutica de los arts. 3 de la ley 24.240 y 1094 del Cód. Civil y Comercial: si existe una duda interpretativa sobre los alcances y efectos de una norma, la solución debe volcarse a la que sea más favorable para el consumidor.
Por ello, si la ley no estatuye la existencia de una obligación “a mejor fortuna”, no corresponderá inferirla por aplicación de otras reglas o principios, ni mucho menos por la analogía. La solución, precisamente, deberá ser la menos gravosa para el consumidor.
Es que esa mejora de fortuna dejará atado al consumidor (lo dejará obligado) hasta el momento mismo de su muerte, ya que el beneficio derivado de la mejora de fortuna se extingue con el fallecimiento del beneficiario deudor (art. 891 del Cód. Civil y Comercial).
No parece haber sido esa la intención del legislador.
i.- Ante todo ello, no me caben dudas de que la “exención” a la que hace referencia la Corte (cuando interpreta el efecto que produce el Beneficio de Gratuidad) importa, derechamente, concluir que no hay obligación alguna; y no entender que estamos en presencia de una obligación cuya ejecución se vea diferida, sometida ello a una ulterior mejora de fortuna del consumidor.
La Corte nada indica con precisión sobre esta última cuestión. De la lectura del fallo ADDUC, surge que, luego de hacer referencia tanto a los arts. 55 como 53 de la ley 24.240 (y transcribirlos), dice:
“Que una razonable interpretación armónica de los artículos transcriptos permite sostener que, al sancionar la ley 26.361 -que introdujo modificaciones al texto de la ley 24.240-, el Congreso Nacional ha tenido la voluntad de eximir a quienes inician una acción en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor del pago de las costas del proceso”.
En mi opinión, es claro, entonces, que la Corte no hace referencia exclusivamente a las acciones colectivas, sino también a las individuales.
Luego la Corte, a renglón seguido, afirma:
“En efecto, la norma no requiere a quien demanda en el marco de sus prescripciones la demostración de una situación de pobreza para otorgar el beneficio, sino que se lo concede automáticamente. Solo en determinados supuestos, esto es en acciones iniciadas en defensa de intereses individuales, se admite que la contraparte acredite la solvencia del actor para hacer cesar la eximición. En este contexto, al brindarse a la demandada -en ciertos casos- la posibilidad de probar la solvencia del actor para hacer caer el beneficio, queda claro que la eximición prevista incluye a las costas del proceso pues, de no ser así, no se advierte cuál sería el interés que podría invocar el demandado para perseguir la pérdida del beneficio de su contraparte”.
En momento alguno se hace referencia a la mejora de fortuna del consumidor.
Lo que la Corte determina, aquí, es la extensión del Beneficio de Gratuidad: postula que la existencia del incidente de solvencia (en la ley) es lo que pone en evidencia que el beneficio de gratuidad debe extenderse a las todas las costas del proceso, pues de otra manera, no se explica la existencia misma del incidente, cuyo titular es únicamente la contraparte.
Lo que la Corte no dice es cómo, cuándo y bajo qué condiciones debe ejercerse dicho incidente.
j.- Esto último es lo dirimente aquí, en mi opinión, ya que no hay interpretación de la Corte sobre el punto (que es crucial), y entiendo que, en el contexto del fallo, y por la parquedad del art. 53 sobre el punto, no es viable concluir que deban aplicarse, analógicamente, las reglas de un incidente de mejora de fortuna que, no sólo está implícitamente derogado para el BLSG, sino que además responde a una situación en la que se presenta una naturaleza jurídica diferente en la obligación a cargo del consumidor.
k.- En efecto, no es viable interpretar (iría en contra de la regla hermenéutica favor consomatoris) que la exención a la que hace referencia la Corte al interpretar el art. 53, signifique que la ley impone al consumidor una obligación de pago de las costas de ejecutabilidad diferida a una mejora de fortuna (con la prolongación temporal a la que he hecho referencia).
Frente a todo lo señalado hasta aquí, no me caben dudas que, ante la ausencia de previsión específica de la ley (recuérdese que en ella se indica que “La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”), y ante lo verdaderamente oscuro y confuso (hasta conceptualmente, por lo que antes he afirmado sobre el porqué del Beneficio de Gratuidad en las relaciones de consumo), la solvencia que se contempla en el art. 53 debe presentarse al tiempo en que se genera cada obligación que integra el rubro “costas”, y en modo alguno cabe afirmar que una ulterior mejora de fortuna puede habilitar dejar sin efecto la exención.
Ello, antes que nada, porque exención es sinónimo de inexistencia de la obligación.
Nos encontramos ante un tema de los más complejos en materia obligacional: la causa eficiente. No hay obligación sin causa (art. 726 del Cód. Civil y Comercial); y ante la duda, la existencia de la obligación no se presume, o se entiende existente en la mínima extensión (art. 727). Esta delicada cuestión causal se aplica a toda obligación, y con más razón a las obligaciones emergentes de las relaciones de consumo (arts. 3 de la ley 24.240 y 1094 del Cód. Civil y Comercial).
La problemática de las excenciones en materia obligacional ha sido especialmente desarrollada en el terreno de las relaciones jurídicas tributarias. Y no me caben dudas que ello es extensible a cualquier obligación, porque se trata de la derivación concreta de los principios generales recién indicados.
En materia Tributaria, cuando un sujeto se encuentra exento del pago de un Tributo, no existe obligación a su cargo, no nace una obligación; y por ende, no puede estarse en presencia de una obligación a mejor fortuna. La propia AFIP, por ejemplo, en materia de impuesto a las Ganancias y Bienes Personales señala: “Las exenciones, que se encuentran establecidas por ley, liberan a ciertas ganancias de la imposición del gravamen” (https://www.afip.gob.ar/gananciasYBienes/ganancias/conceptos-basicos/exenciones.asp).
Calificada doctrina tributarista señala: “las exenciones y los beneficios (en el sentido de desgravaciones) consisten en circunstancias objetivas o subjetivas que neutralizan los efectos normales de la configuración del hecho imponible, de suerte que aunque éste se halle configurado no nace la obligación tributaria, o nace por un importe menor, o son otorgadas ciertas facilidades para su pago. No compartimos la posición que sostiene que en la exención se debe el tributo, pero se dispensa el pago. Este criterio implicaría una injustificable complejidad liquidatoria… en la exención se produce el hecho generador, pero como se configura como hipótesis neutralizante, no nace deuda tributaria alguna…” (GARCÍA VIZCAINO, Catalina, Derecho Tributario, Ed. Lexis Nexis, 3° edición, Buenos Aires, 2007, T. I, pp. 496/497; el resaltado en negrita me pertenece).
Estos conceptos son indudablemente aplicables a toda relación de obligación, no sólo a las tributarias: exención, pues, es sinónimo de inexistencia de obligación. Liberación significa no estar obligado. Exención, sin más (sin otra previsión de la ley), no puede significar estar obligado a mejor fortuna.
Como lo señala la autora citada, en opinión que suscribo, no es viable predicar la existencia de una obligación en la cual el deudor se encuentra eximido del pago. Ello constituye un contrasentido, y se da de bruces con el concepto de Obligación que abraza el Cód. Civil y Comercial: es de la esencia de la obligación la existencia del poder de agresión patrimonial en cabeza del acreedor, que se manifiesta en la posibilidad, ante el incumplimiento, de promover la ejecución forzada (art. 724 in fine del Cód. Civil y Comercial). Las obligaciones naturales del viejo Código (art. 515), hoy abrogadas en el art. 728 del Cód. Civil y Comercial, no cambian la conclusión, aunque vale señalar que eran obligaciones inexigibles (situación que podría parificarse a nuestro caso), y que hoy, no pueden ser tales.
Finalmente, todo lo señalado en modo alguno obsta a la existencia de obligaciones a mejor fortuna ya que, en ellas, no es que no son exigibles; está diferida su exigibilidad, por el plazo suspensivo al que están sometidas.
l.- Cabe acotar que, sin perjuicio de lo señalado, la exención no se presentará (al igual que sucede en materia tributaria) si el sujeto, aparentemente exento, no lo está al no configurarse el supuesto de hecho que lo habilita.
Puede llegar a presentarse esta circunstancia, que motivará un análisis ulterior y cuyo resultado tendrá una suerte de efecto retroactivo: si se verifica que el sujeto no estaba incurso en las causales que habilitaban tal o cual exención, se considerará que estaba obligado ab initio.
Aquí, entonces, cabe preguntarse por el rol del “incidente de solvencia” previsto en el art. 53 de la ley 24.240.
Soy de la opinión (insisto nuevamente con el criterio hermenéutico que he postulado), que, ante la absoluta ausencia de regulación específica, la única interpretación viable es la siguiente: el “incidente de solvencia”, que sólo puede versar sobre la situación patrimonial del consumidor en el mismo momento en que debería generarse la obligación de la que se encuentra exento, debe interponerse dentro del plazo de prescripción de dicha obligación, conjuntamente con la acción de cumplimiento.
Repárese en lo siguiente: el consumidor, por ser tal, se encuentra exento del pago de costas, sea o no solvente. la contraparte puede (es facultativo) promover el correspondiente incidente. Esta situación se presentará sólo cuando el consumidor sea eximido de pagar costas, en los casos en que (de no existir el beneficio) debían serle impuestas.
No hay dudas, entonces, a esta altura, que la situación de solvencia debe verificarse en el mismo momento en que la obligación nació o debía nacer.
Quien cuestione el presupuesto de hecho previsto en la norma (naturalmente, el acreedor por la obligación en concreto que integre las costas), necesariamente deberá promover el incidente previsto en el art. 53, bajo dos condiciones: 1) Dentro del plazo de prescripción de la obligación de la que es titular como acreedor; 2) probando que al tiempo en que se debió constituir la obligación, el consumidor era solvente; 3) y acumulando la acción de cumplimiento.
Lo contrario (esto es, entender que el consumidor está obligado, pero su obligación está diferida en su ejecutabilidad por encontrarse incurso en la figura del pago a mejor fortuna), importa, en definitiva, considerarlo obligado en una extensión y con unos efectos que no han sido previstos por el legislador.
Entiendo que la interpretación que propugno, no sólo responde a la naturaleza de la situación que se presenta, sino que termina por ser la menos gravosa para el consumidor, y sin desnaturalizar ni alterar sustancialmente los derechos del acreedor. Este último cuenta con un plazo más que razonable (el de prescripción) para la promoción del incidente y de la acción de cumplimiento.
Entiendo que la interpretación que propugno, equilibra el conflicto de intereses en juego.
Por último, entiendo que es lo que termina por ser una derivación de la verdadera ratio legis de esta polémica figura (polémica en esta regulación tan particular que tiene), cual es que si el consumidor en la acción individual no es solvente al tiempo en que se genera la obligación, corresponde eximirlo de costas, y no así si lo es. Y no corresponde obligarlo si luego mejorare de fortuna porque, en definitiva, la protección que se pretende asignarle con el Beneficio de Gratuidad (a fin de alentar, sistémicamente, la promoción de acciones judiciales cuando se lesionen los derechos del consumidor), terminará por enervarse si éste mejorare de fortuna.
La mejora de fortuna, por cierto, supone una impotencia patrimonial que es superada, y tal no es el supuesto de hecho previsto por la norma.
6.- Costas en el caso de autos.
A la luz de todo lo expuesto, propongo al acuerdo, en el marco del recurso de apelación interpuesto por la parte actora que, pese a su vencimiento, al no evidenciarse las situaciones de excepción antes indicadas, eximir de costas a la accionante, con los efectos y bajo las condiciones del art. 53 de la ley 24.240 y lo señalado en esta resolución.
Así voto.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, LA SEÑORA VOCAL DRA. VIVIANA SIRIA YACIR DIJO:
Adhiero a los fundamentos y conclusiones a los que arriba el señor Vocal preopinante, en consecuencia, voto en idéntico sentido.
Por ello, y lo dispuesto por el art. 382 del CPCC,
SE RESUELVE:
I.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada DESPEGAR.COM.AR. S.A. en contra de la Sentencia N° 240 del 26/12/2023, dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 49° Nominación de esta Ciudad, con costas a su cargo (art. 130 CPCC).
II.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Rodrigo PAULÍ –Abogado de la parte actora apelada- por sus tareas en el recurso de apelación de la demandada, en el 40% del término medio de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio (el monto de la condena decidida en la sentencia apelada), sin perjuicio del mínimo de 8 Jus, con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.
III.- Regular los honorarios profesionales definitivos del Dr. Marcelo ROCA –Abogado de la parte demandada apelante- por sus tareas en el recurso de apelación de su comitente, en el 30% del mínimo de la escala del art. 36 de la ley 9459, sobre lo que ha sido motivo de agravio (el monto de la condena decidida en la sentencia apelada), sin perjuicio del mínimo de 8 Jus, con más IVA si al tiempo del pago reviste la condición de Inscripto ante la AFIP.
IV.- Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada actora, Sra. María Constanza GONZÁLEZ, en contra de la Sentencia N° 240 del 26/12/2023, dictada por la Sra. Jueza Titular del Juzgado en lo Civil y Comercial de 1° Instancia y 49° Nominación de esta Ciudad.
V.- Eximir de costas a la accionante en el recurso de apelación por ella interpuesto, en razón de lo dispuesto por el art. 53 de la ley 24.240 y con los efectos indicados en el Considerando pertinente.
Protocolícese, hágase saber y bajen.
Texto firmado digitalmente por:
YACIR Viviana Siria
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2024.07.02
OSSOLA Federico Alejandro
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2024.07.02