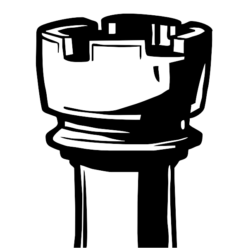Autos: TORRES, OSCAR C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA – ABREVIADO - OTROS - TRAM.ORAL
Expte. Nº 11050188
CAMARA APEL.CIV.COM.FLIA, Villa Maria, Córdoba.
Fecha: 14/03/2024
Ver fallo de primera instancia acá.
Ver dictamen del MPF de segunda instancia acá.
Ver dictamen del MPF de casación acá.
Ver fallo de casación acá.
SENTENCIA NUMERO: 14.
En la ciudad de Villa María a catorce días del mes de marzo de dos mil veinticuatro, los vocales que integran esta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, de Familia y C.A. de esta ciudad, Alberto Ramiro Domenech y Augusto Gabriel Cammisa, presidida por el primero de los nombrados y con la asistencia de la Secretaria, proceden a dictar sentencia en estos autos caratulados “TORRES, OSCAR C/ CARUSO COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SA – ABREVIADO – OTROS – TRAM.ORAL (Expte. 11050188)”, con motivo del recurso de apelación planteado por la parte demandada, en contra de la Sentencia N° 49 de fecha 13/06/2023, dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nominación C.C. y Flia. de esta ciudad, Maria Alejandra Garay Moyano, cuya parte resolutiva dispone: “1°) Hacer lugar a la demanda entablada por el Sr. Oscar Torres DNI 11025727 en contra de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A., cuit 30518309427, en consecuencia, condenar a esta última a abonarle al actor la suma de pesos seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos ochenta y seis con tres centavos ($659.286,03) todo con más los intereses establecidos en el considerando respectivo hasta su efectivo pago. 2°) Imponer las costas a la parte demandada que resultó vencida (artículo 130 del CPCC). 3°) Emplazar a la condenada en costas para el cumplimiento del pago de la tasa de justicia y del aporte previsional, en los plazos, montos y condiciones establecidos en el Considerando de este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ley. 4º) Regular en forma definitiva (art. 28 Ley n. ° 9459), los honorarios profesionales de los letrados de la parte actora, Dres. Aldo Manuel Brusotti y María Eugenia Daghero, en conjunto y en proporción de ley, en la suma de pesos $148.339,36, más IVA en caso de corresponder al momento de su percepción. 5°) No regular honorarios al letrado de la parte demandada Dr. Angelo Valenzano, en virtud de lo dispuesto por el artículo 26 –en sentido contrario- de la ley 9459. 6°) Regular en forma definitiva (art. 28 Ley n. ° 9459), los honorarios profesionales del perito médico oficial Antonio José Garnero en la suma de pesos ciento siete mil ciento treinta y cuatro con veinte centavos ($107.134,20). A este importe corresponda adicionar el monto del IVA, conforme el carácter que este revista a la fecha del efectivo pago. 7º) Regular en forma definitiva (art. 28 Ley n. ° 9459), los honorarios profesionales del perito psicólogo oficial Pedro Edgard Ceferino Rodríguez en la suma de pesos ciento siete mil ciento treinta y cuatro con veinte centavos ($107.134,20). A este importe corresponda adicionar el monto del IVA, conforme el carácter que esta revista a la fecha del efectivo pago. 8º) Regular en forma definitiva (art. 28 Ley n. ° 9459), los honorarios profesionales de la perito contable oficial Malvina Soledad Pereyra Barrionuveo en la suma de pesos ciento siete mil ciento treinta y cuatro con veinte centavos ($107.134,20) A este importe corresponda adicionar el monto del IVA, conforme el carácter que este revista a la fecha del efectivo pago. 9º) Regular en forma definitiva (art. 28 ley nº 9459), los honorarios profesionales del perito de control Dr. Dubois en la suma de cincuenta y tres mil quinientos sesenta y siete con setenta y un centavos ($53.567,71). 10°) Hacer saber que los honorarios regulados devengarán un interés a razón de la TPBCRA con más el 3,5% nominal mensual (según criterio sentado Sent. 35, del 02/05/2022, en autos: «Testa, Marcos Andrés c. Scarpetta, Leandro Rubén y otro – Ordinario – [Expte. n.° 1409104]», desde la fecha de la presente resolución hasta su efectivo pago”.
A los fines expresados el Tribunal se propone las siguientes cuestiones a resolver:
Primera ¿ES PROCEDENTE EL RECURSO ARTICULADO?
Segunda ¿QUE RESOLUCIÓN CORRESPONDE DICTAR?
Practicado el sorteo que dispone el art. 379 del CPC, los vocales votarán en el siguiente orden, Augusto Gabriel Cammisa y Alberto Ramiro Domenech.
A la PRIMERA CUESTIÓN el vocal de primer voto dijo:
1. Admisibilidad formal
De las constancias de la causa podemos inferir que la resolución es recurrible por la vía intentada (art. 361 CPC), que dicha actividad fue ejer interesadas (art. 354 CPC) y que la impugnación ha sido ejercida en tiempo y forma (art. 366 CPC).
2. Preliminar
La resolución recurrida posee una relación de causa adecuada que satisface los requerimientos propios del caso, por lo que nos remitimos a ella a los fines de abreviar. Se compendiará seguidamente los aspectos relevantes para resolver la postulación de la disconforme, sin perjuicio que hemos examinado y tenemos en cuenta íntegramente, los extremos de su escrito. Cabe aclarar que el Tribunal no seguirá necesariamente a las partes en todos y cada uno de los argumentos planteados para sostener y para resistir las pretensiones recursivas –respectivamente-, sino solamente valorará aquellos necesarios y dirimentes para la solución del litigio (art. 328, 330, 327 y conc. Cód. Proc.; CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 263:30). Asimismo, la explicación de las conclusiones referirá aquellas pruebas necesarias, apropiadas y decisivas para la fundamentación respectiva de la resolución del caso, sin perjuicio del análisis y valoración íntegra de todos los elementos que constan en el expediente (art. 327 y conc. Cód. Proc.; CSJN, Fallos, 274:130; 280:320).
3. Agravios parte demandada (CARUSO COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.)
Primer agravio (prescripción)
El Dr. Valenzano, en su carácter de apoderado de la accionada, eleva su crítica en contra de lo dispuesto en la audiencia preliminar (13/12/2022) y de la sentencia apelada, en cuanto se rechaza el rubro prescripción. Dice que al resolver de la forma en que se hizo, no se respeta la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cita precedentes). Expone que en estos se le otorga preeminencia al plazo de prescripción establecido en el art. 58 de la Ley de Seguros, por sobre el plazo de prescripción establecido en la Ley de Defensa de Consumidor 24.240, en su art. 50 (modificado por art. 23 de Ley 26.361), u otros que prevea el CCCN (cita jurisprudencia).
Considera infundado que no prospere su defensa de prescripción, bajo el argumento que el plazo de la LS es radicalmente breve y conculcatorio de los derechos de los asegurados/consumidores.
Señala que lo decidido se aleja de los precedentes del máximo tribunal nacional (cita jurisprudencia). Agrega que la decisión criticada debió haber transitado las sendas de la razonabilidad, fundarse lógica y legalmente, sin desoír las circunstancias del caso concreto, ni los sobrados precedentes judiciales que alcanzan este tipo de supuestos.
Prosigue que el siniestro aconteció con fecha 16/09/2020 – conforme comunicación enviada al asegurado y recibida con fecha 23/09/2020-; momento a partir del cual se encontraba expedita la acción a los fines de la exigencia judicial de la cobertura rechazada. Que la única actuación posterior, fue la misiva remitida por el interesado de fecha 7/10/2020; sin que existiere ningún acto interruptivo, ni suspensivo del cómputo del plazo anual. Consecuente, al momento de la interposición de la demanda de fecha 27/06/2022, se encontraba holgadamente insumido el plazo de prescripción.
Para el supuesto que el agravio no sea acogido, continúa con su exposición de agravios.
Segundo agravio
Eleva esta queja en razón de que la a-quo, arbitrariamente determina a su parecer la naturaleza del vínculo con el asegurado, llevándolo al plano de la normativa consumeril, en lugar de aplicar la ley específica en materia de seguros, que no se ve afectada en su aplicación por la entrada en rigor de cualquier otra norma posterior, de carácter general.
Nuevamente cita los mismos precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde se determina que la ley especial anterior, prevalece sobre la posterior general.
Tercer agravio
Eleva su crítica en este sector de su queja, por el análisis que hace el decisorio sobre la reticencia del tomador de la póliza a la hora de realizar la declaración jurada de salud.
Expone, que el decisorio ha ignorado lo concerniente a la prueba tasada (legal) establecida por el art. 5 de la Ley de Seguros, para determinar la procedencia de la reticencia en el caso concreto. Sostiene que se debió hacer lugar al planteo de reticencia, si la aseguradora, como en el caso que nos ocupa, ha acreditado con prueba incorporada al proceso, todas y cada una de las condiciones de ello, es decir, se acreditó la existencia fáctica de los hechos (patologías graves padecidas por el asegurado) al momento de la contratación del seguro, el conocimiento de dichas patologías por parte del señor Torres al momento del ingreso al seguro; circunstancias que dice están sobradamente probadas con la pericia oficial del Dr. Garnero, con lo que resulta acreditada la existencia de las patologías del Sr. Arévalo (asegurado fallecido), preexistentes a la contratación del seguro. Prosigue que ello es suficiente para conformar el supuesto de reticencia, más allá que las dolencias padecidas por el asegurado al momento de la contratación del seguro de vida, hayan o no sido “causa “ de su fallecimiento. Agrega que lo sí debe probar el asegurador, es que de haber conocido la verdad, no hubiese aceptado contratar o lo hubiese hecho a un precio superior (cita doctrina).
Añade que el dictamen del perito control de esa parte, Dr. Dubois, ratifica dichas circunstancias relevadas por el perito oficial, y ambos ampliaron ello en la audiencia complementaria, todo lo cual cohonesta con las historias clínicas y auditorias medicas obrantes en autos, oportunamente reconocidas y ratificadas por los testigos Dra. Orozco y Dr. Boccardo.
Dice también, que siendo Arévalo una persona de extrema cercanía a Torres (como se encuentra acreditado en autos), difícilmente pueda sostenerse que este último ignorara por completo tales antecedentes, con lo cual resulta evidente que se ha falseado la información consignada en la declaración jurada de salud, al momento de tomar el seguro.
Insiste que resulta de notable importancia la valoración en torno a la “trascendencia” de las patologías para el asegurador, es decir que, de haberlas conocido no hubiera contratado el seguro en cuestión, por tratarse de un riesgo no asegurable según su Manual de Suscripción de Riesgos Vida, lo que quedo probado y establecido en el dictamen del Perita Contadora Oficial Pereyra Barrionuevo (informe inicial y ampliación aclaratoria complementaria).
Sin perjuicio de ello menciona que la sentencia, en relación al planteo de “reticencia” y no obstante lo informado por la Perita Contadora Oficial, se aparta del dictamen, es decir de la prueba legal o tasada que lo obliga conforme lo dispuesto por el art. 5 de la Ley 17.418 y resuelve la cuestión sin dar razón suficiente de su apartamiento (transcribe parcialmente el dictamen).
Luego, previo citar doctrina, expone que la exigencia de examen médico para el ingreso a este tipo de seguros, no es una obligación del asegurador sino una de las tantas alternativas con las que puede contar la aseguradora para conocer el «estado del riesgo» que le presenta el asegurado, antes de tomar la decisión de su aseguramiento o no y sigue que toda declaración falsa o reticente que haya efectuado el contratante o que realice el integrante del grupo que pide incorporarse al seguro, podrá ser computada para juzgar si hubo reticencia.
Insiste que de la pericia medica oficial del Dr. Garnero, como del dictamen de parte del Dr. Dubois, resulta más que probado que no había de ignorar las afecciones de salud de Arévalo, por sus reiteradas intervenciones médicas, con internaciones, stend, marcapasos y hasta un paro cardiaco del que fue reanimado, todo lo cual dista mucho de ser alguien de apariencia ¨saludable¨. Del mismo, modo entiende es imposible que se pueda mantener con algún peso la pretensa postura de total desconocimiento de tales circunstancias por parte de Torres, cuando este siempre se manifestó como una persona cercana al fallecido.
Menciona que la sentencia en su valoración, no solo trastoca por completo el sentido del vínculo, sino que desconoce en pleno la especifica regulación que la ley de seguros y la reglamentación a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación tiene asignado para esos supuestos y aplica argumentos de un precedente que no resulta de acogida para el caso concreto y por el contrario se aparta de los preceptos del art. 154 de ley 17.418.
Destacar que la a-quo, al mencionar el art. 4° de la Cláusula Adicional de la póliza vinculante, incursiona en un aspecto no alegado por su parte al tiempo de plantear la nulidad del contrato, en relación al asegurado fallecido, en razón de la “reticencia” producida a su respecto, ya que versa sobre un supuesto distinto al instituto de la reticencia alegado. En concreto dice que el art. 4° alude a una Cláusula de Enfermedad Preexistente que se traduce en una exclusión de cobertura; totalmente ajeno al supuesto bajo análisis –reticencia- contemplada en el art. 5 y sgtes. de la Ley de Seguros.
También endilga que se desconoce la dinámica de este tipo de contratación, con lo que vulnera su naturaleza y el régimen aplicable, y además le otorga un inexistente indicio de buena fe por parte de Torres, por sobre probanzas periciales e instrumentales de la causa. Prosigue que la intencionalidad del tomador del seguro, se infiere de manera objetiva por ocultar información del estado de salud de Arévalo en la declaración jurada. Señala que el testimonio de su hija, acredita que el vínculo de Arévalo y Torres era como ¨de padre e hijo¨, y ante tal relación de cercanía, resulta difícil creer que no conociera las patologías del fallecido.
Prosigue que la jueza cita el testimonio de la Sra. Beatriz María Eugenia Torres, ex pareja del Sr. Arévalo, quien expresó “… no sabía que estaba enfermo, era una persona activa, jugaba al futbol, trabajador…”, quien teniendo varios hijos en común y un vínculo tan unido de su padre con su ex marido hoy fallecido, resulta evidente que la testigo no ha respondido con la verdad en torno a las patologías de Arévalo, pues siendo familia no podían desconocerlas, más con la gravedad de las mismas, habiendo estado internado, intervenido y con una reanimación por paro cardíaco.
Respecto de este testimonio, recrimina que no sé consideró que la testigo fue contradictoria, manifestando que vivió con Arévalo desde el año 1987 al 2000 y luego dijo haber vivido hasta seis años antes de su fallecimiento, ni menos aun ha valorado que manifestó haber sabido que a su ex marido le había dado un infarto (referencia sin precisiones el mes de noviembre de 2013), lo cual evidencia que el entorno familiar tenía cabal conocimiento de las graves patologías de Arévalo, preexistentes a la contratación objeto del juicio de parte de Torres. Dijo que su padre tuvo una relación muy fuerte con Arévalo, que iba a comer a la casa. Lo anterior condice con la absolución de posiciones de Torres, quien reconoce haberlo querido mucho a Arévalo, y que vivió en su casa hasta que este rehízo su vida.
Añade que la testigo Dra. Orozco, reconoció firma y contenido de la documental exhibida en torno a la auditoria médica y de igual modo el testimonio del Dr. Boccardo, reconoció firma y contenido de la documental exhibida en torno a la historia clínica, ratificando ello en torno a los antecedentes médicos, intervenciones, internaciones y reconocidas patologías de Arévalo.
En base a sus consideraciones, insiste que está probada la reticencia en la declaración jurada de salud.
Cuarto agravio
En relación a sentencia, considera a la condena por el pago de póliza un enriquecimiento sin causa para el actor. En relación orden al daño moral transcribe íntegramente la sentencia y expone que el fallo es “extra petito” (más allá de lo pedido), en razón del monto reclamado por daño moral, además toma arbitrariamente como cierto los dichos del actor relacionado a la antigüedad del vínculo contractual -47 años-, lo que dice no es tal, ni es parte del objeto litigioso, estando acreditado en autos que se trató de un contrato de fecha 8/04/2019, en donde suscribió un contrato de seguro de vida – solicitud de incorporación n° 149028-, póliza N° 2257, cuenta n° 3658659, con fecha de vigencia al 09/04/19 y que en dicha contratación integró como asegurado adherente al Sr. Alberto Emilio Arévalo y que de haber existido un contrato anterior, este es un vínculo distinto al del objeto del juicio.
Destaca que al momento de reclamar el daño moral, el actor no fija criterios en torno a los placeres compensatorios, y la condena es casi por el doble de lo reclamado.
Critica por otra parte la actuación del perito oficial psicólogo y expone que todas sus conclusiones no tienen asidero y, además, no se logra acreditar la causalidad entre los hechos investigados y la supuesta afectación de Torres. Considera imposible aceptar sin más que el licenciado hable de sensaciones de Torres, creencias personales de estafas, sentimientos de enojo, vergüenza o desconfianza que afecten su vida diaria, sin considerar el bagaje de vida que posee desde niño. Añade que en la audiencia el perito asevera que ¨Torres ya no es el mismo desde el hecho¨, todo en un plano de absoluta liviandad.
Entiende que es llamativo que Torres, con tantos supuestos sentimientos disvaliosos, reconoció al absolver posiciones que sigue contratando el seguro.
Quinto agravio
Pide se haga lugar a sus agravios, se revierta el decisorio y se impongan las costas a la contraria y, para el caso de apelación, pide igualmente costas en caso de oposición.
4. Contesta agravios parte actora
Los abogados apoderados de la parte actora María Eugenia Daghero y Aldo Manuel Brusotti, de modo preliminar señalan que la parte apelante no cumple con las exigencias propias con la actividad recursiva en orden a la argumentación que debe brindar en su derrotero de queja. Sin perjuicio de ello contestan los agravios como sigue.
Primer agravio
Con respecto al plazo de prescripción, esta parte sostiene que debe partirse de una premisa liminar, esto es que estamos en presencia de una relación de consumo y, por lo tanto, no aplica la norma del derecho de seguro que pretende aplicar la apelante (citan art. 1094 y 1095 CCC). Prosigue que no hay duda que el consumidor, tiene regulados sus derechos, en un estadio positivo superior al de la norma común (LS). Citan doctrina y dicen que bien podría sostenerse, no ya el plazo de tres años para este tipo de acciones, sino el ordinario, quinquenal, que marca el Código de Fondo y concluyen que la acción no estaba prescripta, y el derecho se ha ejercido en tiempo propio.-
Segundo agravio
Con respecto a la reticencia que endilga la apelante, entienden de conformidad con la sentencia, que el estado de salud de un asegurado, no puede ser conocido suficientemente por el tomador, máxime si la persona goza de aparente buen estado de salud, conforme ha quedado acreditado sobradamente en autos. Añade que en la póliza comprende un conjunto de múltiples personas y el fallecido, era uno entre tantos otros. Insiste también con el déficit de argumentación sobre este punto que pone en crisis la apelante. En relación a las declaraciones testimoniales sostiene que el solo hecho de que aquellas hayan sido en contra de los intereses de la demandada, en modo alguno habilita para sembrar un manto de duda sobre sus dichos, si no instó los remedios procesales que tenía a la mano.
Tercer agravio Daño Moral
Mencionan que es llamativo, cómo la contraria al analizar la prueba pericial psicológica, no controvertida por experto de parte, pretende mostrar al juzgador que la historia de vida de Torres, es condicionante y generadora de algún daño que podría tener, arrogándose facultades técnicas y científicas.
5. Consideraciones y tratamiento de los agravios
Como cuestión preliminar, decimos que la apelante ha brindado argumentos para impugnar de la forma en que lo hizo, por tal razón no es procedente la deserción del recurso ya que se deben examinar el mérito de sus fundamentos.
Primer y segundo agravio
Por razones metodológicas, abordamos el examen del primer y segundo agravio de manera conjunta, ya que se advierte que ambos en realidad versan sobre dos argumentos, que giran en torno a un mismo agravio, plazo de prescripción de la acción.
Con respecto a la condición de consumidor del tomador de la póliza, la situación se presenta evidente, basta nomás apuntar que la aseguradora es una proveedora en los términos del art. 1° Ley 24240 y, el actor tomador de la póliza en cuanto adquirente de dicho servicio, se encuadra bajo el supuesto de artículo segundo de la misma norma. Lo apuntado es suficiente. No es necesario replicar la abrumadora doctrina y jurisprudencia que se pronuncia en dicho sentido.
Con respecto al plazo en sí, decimos que el art. 50 de la Ley 24240 tuvo tres modificaciones como se compendia. Ley 24.240 en su redacción original (1993). Las acciones y sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de tres (3) años. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales. Ley 26.361 modificatoria de la LDC (7/4/2008) ARTICULO 23. — Sustitúyese el texto del artículo 50 de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, por el siguiente: “Artículo 50: Prescripción. Las acciones judiciales, las administrativas y las sanciones emergentes de la presente ley prescribirán en el término de TRES (3) años. Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario. La prescripción se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas o judiciales.” Anexo II del Cód. Civ. y Com. – Ley 26.994 (1/8/2015) 3.4.- Sustitúyese el artículo 50 de la Ley Nº 24.240, modificada por la Ley Nº 26.361, por el siguiente: “Artículo 50.- Prescripción. Las sanciones emergentes de la presente ley prescriben en el término de TRES (3) años. La prescripción se interrumpe por la comisión de nuevas infracciones o por el inicio de las actuaciones administrativas”.
La impugnante propone frente a la última reforma, que se aplique el plazo de prescripción de la ley especial, art. 58 Ley de Seguros (en adelante LS). Desde la sentencia criticada, se aplicó el plazo de tres años, en función del principio protectorio del consumidor de rango constitucional y por entender que el término de la LS es demasiado exiguo. Por tal razón consideró que el plazo, no debía ser inferior al plazo de prescripción de tres años instaurado últimamente para sanciones en la Ley de Defensa del Consumidor, cuestiones ésta que entiende son de menor entidad que una acción judicial.
Como línea argumental de la recurrente, expone que el fallo no se ajusta a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema, e invoca de manera central, que en estos se estableció la siguiente regla relacionada a la aplicación de las normas, la que se resume en que ley general posterior, no deroga, ni modifica, implícita o tácitamente, la ley especial anterior, tal como dice ocurre en el caso de la singularidad de los contratos de seguro.
No es desconocido, que profusa doctrina se pronunció en contra de dichas decisiones del máximo tribunal. Sin perjuicio de ello, entendemos se debe abrevar en los extremos de los fallos que convoca la apelante, ya que la aplicación de éstos no es mecánica, ni se traslada sin más a todas las situaciones que se plantean en la órbita del seguro y consumo.
Para citar uno de los más divulgados precedentes de la Corte, “Flores”, replicado en numerosas causas posteriores (el más reciente “Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli,
Emanuel Guillermo y otro s/ daños y perjuicios”, 14.12.2023), decimos que la cuestión central de esta causa -y las restantes que cita la impugnante-, finca en la oposición a la víctima del siniestro –“oponibilidad”-, de las cláusulas contractuales que ligan al tomador con la aseguradora. La plataforma fáctica de la causa convocada, es un accidente de tránsito, donde la víctima obtuvo una condena por resarcimiento, superior a los topes establecidos en la póliza.
El precedente, sienta una regla clara sobre las relaciones que se generan en estas situaciones –seguro de responsabilidad civil frente a terceros-, como se transcribe seguidamente: “Que, en sentido análogo, la relación obligacional legal que vincula a la víctima con la aseguradora es independiente de aquella que se entabla entre ésta y el asegurado, enlazadas únicamente por el sistema instituido por la ley 17418 (art. 118 citado). Ambas obligaciones poseen distintos sujetos –no son los mismos acreedores y los deudores en una y otra obligación–, tienen distinta causa –en una la ley, en la otra el contrato– y, además, distinto objeto –en una la de reparar el daño, en la otra garantizar la indemnidad del asegurado–, en la medida del seguro. La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente ‘contractual’, y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera, la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización ‘más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato’ carece de fuente jurídica que la justifique y, por tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil”. La descripción es clara. La acción de daños se entabla en contra del responsable, el seguro es convocado al pleito en los términos del art. 118 Ley 17418, en razón del contrato que lo liga con el asegurado y para cumplir su obligación de indemnidad patrimonial, en los límites del seguro contratado. Justamente el límite o “tope” de la suma asegurada, es lo que se discutía en la causa. Vale agregar, que ya antes el máximo tribunal se pronunció de igual forma –oposición a la víctima, del contrato de seguro- para otros aspectos contractuales del seguro, como la franquicia (Fallos: 329:3054 y 3488; 330:3483 y 331:379 y causas CSJ 166/2007 (43-0)/CS1 «Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros» y CSJ 327/2007 (43-G)/CS1 «Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A. de Seguros Generales y otro», sentencias del 4/3/08, tal como se cita en el precedente Flores).
Destacamos del fallo citado, que para arribar a dicha conclusión, la Corte invoca la normativa general como ya fuera transcripto, “el contrato de seguro rige la relación jurídica entre los otorgantes (artículos 957, 959 y 1021 del Código Civil y Comercial de la Nación), pues los damnificados revisten la condición de terceros frente a aquellos que no participaron de su realización” (el subrayado es propio), es decir obviamente se aplican los clásicos principios de la ley general, -Código Civil y Comercial de la Nación en adelante CCC-, ya que de lo contrario el conflicto no se soluciona con solo mencionar la regla hermenéutica sobre la aplicación de la normas antes transcripta –ley general posterior no deroga ni modifica ley especial anterior-, la que implícitamente estaría desalojando nada menos que las normas mencionadas del Código Civil y Comercial de la Nación.
Desde esta alzada, hemos aplicado el mismo criterio del máximo tribunal para el mismo supuesto, límite de la suma asegurada, sin perjuicio de que entendemos que dicho monto (límite asegurado), debe ser ajustado al momento del pago en lugar de mantenerse en sus valores históricos, en función de las razones explicitadas en dichos fallos y de acuerdo al tipo de seguro contratado y de siniestro que se reclama (tope vigente al momento del pago para responsabilidad civil de terceros, o actualización del tope por deuda incumplida al asegurado por robo de automotor – Es tribunal Sent. N° 74, de fecha 15.11.2022 “BRINATTI, LUCIANO ANTONIO Y OTRO C/ OSTERA, IGNACIO LEONEL Y OTRO – Daños y perjuicios – Accidente de tránsito”, Expte. Nº 5819594 y Sent. Nº 12, de fecha 14.03.2024 “FERNANDEZ, MARIA SOLEDAD C/ FEDERACION PATRONAL SEGUROS SA – Abreviado – Cumplimiento/Resolución de Contrato – Tram.Oral”).
En resumen, en el caso Flores se discrimina la acción de daños que entabla la víctima en contra del responsable, de la relación contractual entre asegurado y aseguradora, en razón de la cual se cita a esta última a juicio (art. 118 Ley 17418). Luego el límite o tope indemnizatorio (suma asegurada), en virtud del cual la citada en garantía debe cubrir la indemnidad patrimonial de su asegurado, debe ser respetado, ya que hasta ese tope la citada en garantía asumió el riesgo cubierto. Como lo señalamos más arriba, si bien el fallo de la Corte invoca la regla de la prevalencia de la ley especial anterior por sobre la ley general posterior, en realidad desaloja la aplicación del microsistema legal de defensa del consumidor, en razón de lo dispuesto por las normas del Código Civil y Comercial que en este caso sería también ley general posterior, en cuanto en esta ley general posterior se contempla, que la condición de tercero de la víctima respecto del contrato de seguro, le impone respetar el tope indemnizatorio pactado y, por lo tanto, no asume la condición de consumidor frente a la aseguradora.
Vale añadir que si bien este último concepto –víctima consumidor-, ha generado debate en la doctrina (consumidor expuesto, “bystander”), y ha provocado reformas en el art. 1° de la Ley 24240, ref. Ley 26360, que no vienen al caso analizar, lo concreto es que la Corte ha sido categórica sobre el asunto.
Vemos así que en concreto, la inaplicabilidad de la ley general posterior por sobre la particular anterior, más allá de su mención, no ha sido la razón esencial para decidir de la forma en que se hizo y aun en ausencia de dicha hermenéutica legal, la solución no varía. Es más, justamente la oposición de las cláusulas del seguro se decide sobre la base de la ley general posterior -Código Civil y Comercial-.
En conclusión, no es válido tomarse de párrafos aislados de fallos e invocarlos sin más mecánicamente, menos aún para casos donde el plafón fáctico no aplica, ya que no estamos en presencia de una víctima ajena a la relación contractual de seguro, sino que la deuda es con el propio tomador, que a su vez es consumidor.
Ahora bien, como lo detallamos al principio, la reforma al art. 50 Ley 24240 (Anexo II del Cód. Civ. y Com. – Ley 26.994), ha desplazado dos rubros contemplados en ésta. Por un lado, se derogó el plazo de prescripción establecido para este microsistema y, por el otro, se derogó la regla que impone el plazo de prescripción más benigno para el consumidor.
Ahora, es necesario analizar la norma general (Código Civil y Comercial, en adelante CCC) vigente al momento de celebrarse el contrato y de la ocurrencia del siniestro (art. 7° CCC), la que contiene disposiciones que resuelven la cuestión. Contamos así que el CCC, determina la prioridad normativa de los contratos en general (paritarios), como sigue: ARTICULO 963.- Prelación normativa. Cuando concurren disposiciones de este Código y de alguna ley especial, las normas se aplican con el siguiente orden de prelación: a) normas indisponibles de la ley especial y de este Código; b) normas particulares del contrato; c) normas supletorias de la ley especial; d) normas supletorias de este Código”. No es necesario aclarar que estamos frente a una norma de indisponible. Además, hay doctrina que señala que el orden de prelación dentro del inciso a), es como surge de su propia redacción (Mariano Esper en, Código Civil y Comercial de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres Director, Hammurabi, Bs. As., 2018, T° 3C, p. 78/79).
Luego, desde la misma norma general (CCC), se establecen las pautas sobre la prelación e interpretación propia del microsistema de las relaciones de consumo, a saber: “ARTICULO 1094.- Interpretación y prelación normativa. Las normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más favorable al consumidor”.
Este último principio, también está expresamente contemplado en el art. 3° Ley 24240 (en adelante LDC). Recordamos que dicha normativa, es de orden público (art. 65 LDC). Demás está decir, que cuando nos referimos al derecho del consumidor, aludimos a un derecho constitucionalizado (art. 42 CN).
De este modo contamos con una ley especial (art. 58 LS), que estipula un plazo de un año para la prescripción y un plazo general de cinco años (art. 2565 CCC), aplicable a la rama contractual. La disputa entre estas normas, se plantea cuando el art. 1094 CCC impone que la aplicación de las normas y su interpretación se hace conforme el principio de protección al consumidor y en caso de duda prevalece la norma más favorable a este último. En este caso, el CCC impone una forma de aplicación de la ley, que pone en crisis la disposición la norma especial anterior referido al plazo de prescripción, o al menos la coloca en situación de duda.
Bajo este escenario, debemos tener presente que la prevalencia de las normas de los regímenes especiales, por sobre el estatuto del consumidor y por sobre las normas generales que regulan las relaciones de consumo, no se justifica con solo invocar la especialidad normativa de dichos regímenes especiales o microsistemas. No se ignora, que tal como se reconoce en la exposición de motivos de la comisión redactora del Código Civil y Comercial, esa nueva regulación nacional ha sido respetuosa de los regímenes especiales. Ahora bien, lo expresado no implica desconocer que el conglomerado de normas que regulan la relación de consumo, ya sean las contenidas en el CCC o bien las que surgen de la ley 24240, aplican transversalmente en todas esos regímenes o normas especiales. Insistimos, no es factible inferir que la sola especialidad de la norma que regula la contratación de seguros, por ser tal –especial-, no le es aplicable los principios que emanan de las normas que rigen la relación de consumo.
Debemos señalar también que en materia de aplicación de la ley, cuando el art. 1094 CCC señala que las normas (sin discriminar generales o especiales) que regulan las relaciones de consumo, deben ser aplicadas conforme con el principio de protección del consumidor, está enunciando de modo general aquel principio especial aplicable para el caso de prescripción derogado del art. 50 LDC, que establecía “Cuando por otras leyes generales o especiales se fijen plazos de prescripción distintos del establecido precedentemente se estará al más favorable al consumidor o usuario”. En definitiva, el principio que inspira la protección del consumidor contemplado en el art. 1094 CCC, y que de manera particular el art. 50 LDC enuncia para el supuesto de diversos plazos prescriptivos como, “la más favorable al consumidor o usuario”, está contemplado de igual forma en aquella norma general y para todos los supuestos.
Recordamos a todo evento, tal como lo dispone el art. 2 CCC, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Además y como está visto, la finalidad protectoria de toda la normativa del consumidor, no puede quedar condicionada por el solo artículo de invocar la especialidad de una norma y en dicho punto recalamos en la misma norma convocada (art. 2 CCC), en cuanto señala como criterio interpretativo, las finalidades de la ley.
En función de lo expuesto, contamos que para la acción que se intenta –cumplimiento de contrato-, el plazo de prescripción es de un año en la ley especial (art. 58 LS). Para el mismo supuesto –cumplimiento de contrato-, hay una norma más favorable, cinco años (art. 2565 CCC). En definitiva, las dos normas compiten para regular la misma materia, disputa ésta que se genera por la regulación propia del microsistema del consumo, tal como se contempla en el CCC. Luego la regla según la cual se aplica la normativa en base al principio de protección del consumidor (art. 1094 CCC), nos lleva a concluir que el plazo es el del art. 2565 CCC.
Aun para cuando se considere que la cuestión es dudosa, de igual forma la situación está contemplada en la misma disposición, art. 1094 CCC, en cuanto dispone que en caso de duda, prevalece la norma más favorable al consumidor.
También arribamos al mismo resultado, si consideramos que los derechos del consumidor conforman un estatuto constitucionalizado, regido por la progresividad de su normativa. El Tribunal Superior de Justicia, ha destacado especialmente la raigambre constitucional del estatuto del consumidor (TSJ Sala CyCom, 25/03/2014, “Torri Carlos Pedro c. Sancor Cooperativa de Seguros LTDA s/ ordinario – recurso de casación, La Ley Online AR/JUR/22354/2014).
En cuanto a su régimen normativo progresivo, se ha señalado que: “El principio de no regresividad. Esta pauta tiene arraigo en el art. 26 de la CADH y en el art. 2.1 del PIDESC, que consagra los principios de progresividad y no regresividad de los derechos humanos económicos, sociales y culturales y resulta aplicable a los derechos de los consumidores como derechos humanos de tercera generación, teniendo en cuenta además que la relación de consumo involucra valores propios de los derechos humanos como la salud, la seguridad, la dignidad, la vida, los intereses económicos, sin dejar de tener en cuenta la vigencia de las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. En su virtud, ha de respetarse la línea de avance gradual y progresivo hacia a la satisfacción plena y universal de los derechos tutelados, no resultando jurídicamente posible retrotraer sobre estándares protectorios alcanzados. El Estado entonces no puede retroceder en el camino hacia la plena efectividad en el ejercicio y goce de estos derechos ni en los casos concretos, ni en la formulación de las normas, aunque el avance esté ligado a la idea de gradualidad, medidas de avance a lo largo del tiempo dependiendo de los recursos. Es en su consecuencia que cualquier vuelta atrás en materia de tutela de los consumidores debe ser entendida como una clara afectación del principio sentado por la normativa supra- legal antes mencionada e incluso, hasta generar responsabilidad internacional por parte del Estado. Por tanto, ni el nuevo Código ni eventuales modificaciones de la ley especial pueden anular o suspender niveles alcanzados de protección preexistentes, quedando solo permitidas aquellas que tengan el efecto de innovar en aumento de la protección, la igualdad y la realización de los derechos”, (Carlos E Tambussi en, Código Civil y Comercial de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, Alberto J. Bueres Director, Hammurabi, Bs. As., 2018, T° 3C, p. 551/552).
Sobre el punto que ahora tratamos, principio de no regresividad normativa, autorizada jurisprudencia ha decidido considerar inconstitucional, la última derogación parcial del art. 50 LDC (según anexo II del CCC, Ley 26.994). En dicho decisorio no se decide restablecer el plazo de la disposición derogada, en cuanto aplica el plazo del art. 2565 CCC. (C4.ª CC Cba., Sent. N° 58 de fecha 25/4/23, «Díaz, Paulo Andrés c/ Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A. – Abreviado – Cumplimiento / Resolución de contrato – Trám. oral – Expte. Nro. 10515088»).
En conclusión, por los argumentos expuestos, consideramos que el plazo de prescripción (5 años art. 2565 CCC), no estaba cumplido desde que el siniestro.
Más allá de lo decidido, no se ignora que el mercado asegurador ha visto modificado el escenario normativo en reiteradas oportunidades, tal como se describió, lo que genera zozobra en las pautas de previsión propias del sistema, sin perjuicio que la motivación que inspira el decisorio, es estrictamente lógica, legal y constitucional de acuerdo al panorama descripto más arriba.
Tercer agravio
En orden a la reticencia en la declaración jurada propia del seguro que tratamos –seguro de vida, riesgo muerte-, decimos que el término –reticencia- alude a un concepto subjetivo que finca en la inexactitud (por no coincidir con la realidad) de los datos requeridos que proporciona el tomador o asegurado, déficit éste que tiene repercusión en el riesgo cubierto que asume la asegurada. Concretamente es definido como, “Toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aun hechas de buena fe, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato” (art. 5 LS). La cuestión tiene su debida reglamentación en la Sección II y X de la LS.
Precisamos dos aspectos. En primer lugar, la aseguradora no está obligada a realizar exámenes médicos previos a los asegurados, ya que puede optar por el sistema de declaración jurada del tomador respecto de ello, como se verifica en este caso. En caso que no tome ninguna de estas opciones, asume las consecuencias.
Por otra parte, si bien la norma convocada (art. 5 LS) señala que la reticencia puede ser “hecha de buena fe”, la cuestión ha generado controversia sobre los alcances de dicha norma, bajo el entorno de la normativa de consumo, toda vez que dicha redacción sugiere trasladar el deber de indagar al declarante, sobre el verdadero estado de salud, con las complicaciones y costos que ello conlleva, cuando en realidad dicha indagación siempre estuvo disponible para la propia aseguradora y en orden a su condición profesional, bien pudo organizar y contar con recursos para dicha tarea. A la postre, el sistema de declaración jurada por el que optó la aseguradora, con más la atribución objetiva que hace la norma sobre la infracción al deber de declarar –aún hechas de buena fé-, coloca al asegurado consumidor, bajo un desbalanceo notable de las prestaciones a cargo de ambas partes, ya que en su ignorancia sobre la condición “real” de salud que declara, torna incierto si el riesgo que pretende asegurar puede ser cubierto. Esta situación, donde el declarante no declara aquellos antecedentes porque los ignora, de acuerdo al contexto de cada caso, puede operar la aplicación del art. 37 LDC.
Además, debemos considerar que el deber de información que requiere la norma, debe circunscribirse a lo conocido o conocible por el asegurado o tomador, sin perjuicio de que para lo conocible, no se requiere un deber de conducta tal que imponga una estricta y completa revisión médica (menos aún para asegurados terceros adherentes), de modo tal que lo conocible, se debe circunscribir a un conocimiento vital y personal del que declara.
Otro punto a ponderar, es que el aumento del riesgo, por el déficit de información en la declaración jurada (Sección X, LS), no debe ser hipotético, antes bien debe influir decididamente en el riesgo cuya cobertura se reclama, ya que la falta de información sobre una patología menor y sin trascendencia, no puede servir de justificativo para rehusar la cobertura del riesgo cubierto (vida), ya que ello violenta una regla contractual que deriva de la buena fé (art. 961, cc art. 1078 y ssgtes. CCC) con las implicancias que conlleva, lo que no viene al caso desarrollarla a fin de no extendernos en demasía, sin perjuicio de que tenemos presente que en este caso la cuestión solo versa en la declinatoria de la cobertura y no en la resolución contractual u otro modo de extinción.
Desde los extremos de la causa, contamos con el dictamen del perito médico oficial (agregado el 16/02/2023), quien dictamina que, “El Sr. Alberto Emilio Arévalo, DNI 14665818, que falleció el 29-4- 2020, había tomado un seguro de vida en la empresa Caruso Cía de Seguros, con fecha 9-4- 2019.Al morir, el certificado de defunción pone como causa de muerte, infarto agudo de miocardio”. El mismo profesional agrega en relación a los antecedentes de salud del mencionado que, “Se procedió a revisar los documentos médicos que figuran en el SAC solicitados por la Compañía aseguradora. En ellos se vio que el paciente tuvo un episodio de internación por pie diabético en 2015. En diciembre de 2017 es internado en Clínica Fusavim por insuficiencia cardíaca por infarto de miocardio extenso, que necesitó en un momento en la UTI hacerle masaje cardiorespiratorio para reanimación, que se logró, y después le fue colocado un marcapasos y stens coronarios, o angioplastia. La sintomatología era fuerte dolor precordial, en la clínica se menciona que es diabético, con hipertensión arterial, le hacen numerosos estudios y tratamientos. El paciente está conciente, el dolor se irradia hacia la izquierda y hacia el mediastino. Tiene episodios de taquicardia, la CPK que mide los infartos cardíacos está en 1572 Unid. el 10 de diciembre de 2017 .Se controla glucemia, tiene episodios de hipotensión, se informe obstrucción de stents colocados previamente por trombos. El 21 de diciembre informan que le colocarán nuevos stents. El 22 de diciembre informan que tiene microangiopatía diabética con neuropatía, enfermedad coronaria con infarto de miocardio, y enfermedad vascular periférica,el 26 de diciembre le colocan nuevos stent para ADA (aurícula derecha anterior).Antes de eso le colocaron un marcapasos. El 27 informan que el paciente tiene infarto de miocardio de 3er. Grado con comprobación por ECG”.
Estos antecedentes no han sido controvertidos, de manera que su déficit en denunciarlos, tiene real y estricta incidencia con el riesgo cubierto cuya cobertura se reclama. Además, aún dentro de la posición que califica al deber de información propio del art. 5 LS como una responsabilidad de índole subjetiva -deber de conducta que solo impone declarar lo conocido y conocible por el declarante según su experiencia vital y personal-, se advierte que los antecedentes por sí mismos son de una manifestación notoria, de manera que para un allegado próximo y con contacto asiduo, en principio, no los debería desconocer.
Ahora bien, antes que analizar la situación arriba descripta –información art. 5 LS-, entendemos que existen condiciones de celebración de la póliza de seguro dirimentes sobre la cuestión. Lo señalado se trata de una cuestión propia del encuadre legal del caso.
A todo evento señalamos que este examen respeta la congruencia (arts. 330, 332 CPC), ya que la actora en su demanda expresó que, “Jamás, nunca, se me requirió historia clínica de ninguna de las personas aseguradas, nunca se me requirió información médica, ni se me informó suficientemente, sobre todo lo atinente al seguro, violando flagrantemente el derecho a ser informado de manera completa y oportuna (art 4 Ley 24.240)”. Además se trata de una cuestión propia del encuadre legal, donde se ve implicada una norma de orden público (art. 65 Ley 24240).
Proseguimos que al momento de celebrarse la audiencia complementaria (13.04.2023, certificada con fecha 14.04.2023), declaró la hija del actor Beatriz María Eugenia Torres (a partir del minuto 48:30). La mencionada es ex pareja del fallecido con quien dice convivió desde 1985 hasta 2000 (desde minuto 51:20). También expone que el actor estuvo asegurado toda la vida con la demandada y que incorporó a toda la familia en la póliza (minuto 54:20) a través de su recibo de sueldo -se entiende por intermedio de la Municipalidad-.
Ahora bien, desde el minuto 56:00 declara sobre sobre la forma en que se celebraba la póliza luego de que el actor se jubiló. Concretamente refiere que la póliza la “llenaba la chica” de la compañía aseguradora con nombres y documentos para que su padre firmara nada más y que no había nada más que completar. A lo dicho el representante de la accionada se limitó a señalar que la testigo se explaye, respondiendo el abogado de la actora que desde hace tiempo se está explayando la declarante. Luego, en el minuto 66:30 declara que cuando el personal de Caruso asistió a la casa de Torres, estaba presente en ese momento (en rigor su casa familiar de origen) justificando así sus dichos, y ratifica que fue una “chica” a hacerle firmar el contrato.
Dichas circunstancias cohonestan con lo dicho por el actor en igual audiencia complementaria. Cabe señalar que si bien la primera consulta que se hizo al actor fue bajo la forma de posición, la audiencia prosiguió bajo la forma y con la dinámica propia de libre interrogatorio de las partes (minuto 110). En dicha oportunidad al ser consultado el demandante sobre la condición de salud de Arévalo, expone que el no manifestó nada porque nadie le consultó nada y que jamás se consultó nada sobre ello, que le “pusieron” el contrato sobre la mesa y la persona encargada de la contratación le dijo firme acá que está todo listo e insiste que jamás le dijeron nada sobre una declaración jurada (a partir de minuto 117:45 en adelante).
Al examinar la eficacia de dicho material probatorio, decimos sobre la testimonial que la parte demandada no ha impugnado, ni la admisión de la prueba, ni su recepción y solo ha recalado en la imparcialidad de sus dichos, en razón del parentesco de la declarante con el actor. Al respecto apuntamos que la forma en que se realizó la contratación, no tuvo otro medio para probar dicha circunstancia más que con la mencionada prueba y su confesional por libre interrogatorio. No está acreditado que hubiere existido otro medio de prueba idóneo para indagar dicha cuestión. Además, como lo dispone el estatuto del consumidor, los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio (art. 53 LDC), y en dicha dirección, nada propuso la accionada en relación a la forma de celebración de la póliza, antes bien invoca la firma del actor en la planilla correspondiente a la información sobre la condición de salud de todos los asegurados. Además, el estatuto del consumidor adquiere un rango constitucional y por lo tanto, no es irrazonable recibir el testimonio y también analizarlo, ya que como se dijo, el ámbito de celebración del contrato implicado en la causa, ha sido de forma estrictamente privada en una oficina y en el domicilio del demandante, y por lo tanto no contamos con otras declaraciones que las prestadas en autos para indagar dicho tópico.
Sin perjuicio de lo arriba expuesto, decimos que efectivamente se debe analizar con criterio severo y estricto los dichos de la testigo mencionada, en razón de su vínculo con el actor. En dicho orden observamos que respecto a la circunstancia que hora interesa -firma y celebración de la póliza-, sus dichos han sido coherentes, no presentó dudas en su exposición y ha declarado de manera firme y sostenida, sin contradicción al respecto. Vale agregar que dijo que estaba en la casa de Torres en ese momento (que es precisamente su casa familiar), de manera que la razón de sus dichos luce justificada.
Con respecto al interrogatorio que se le hizo al actor en la audiencia complementaria, señalamos que la forma de apreciar dicho medio de prueba, rebasa con creces la clásica apreciación de la prueba confesional en su formato de absolución de posiciones. Actualmente el interrogatorio libre de partes, permite al decisor ponderar la sinceridad de los dichos del declarante narrados durante toda la exposición y apreciarlos así íntegramente, más allá que su declaración le favorezca. La coherencia de la declaración, junto a la espontaneidad de quien declara en esas condiciones, son dos artículos de suma trascendencia para valorar una declaración en su favor. Justamente en la nueva normativa que regula estos procesos orales, implementó un cambio de paradigma según el cual la declaración del actor, aun cuando le favorezca, no debe ser ignorada (cfse. Román Abellaneda, El proceso civil por audiencias en la provincia de Córdoba, Toledo, Cba., 2019. p. 347 y ssgtes). De lo contrario, se hubiera seguido con el sistema propio de la absolución de posiciones.
A su vez, no debemos ignorar que como lo expusimos, sus dichos sobre las condiciones de celebración de la póliza, cohonestan con los de la testigo antes referida. Otros elementos probatorios a ponderar, es que el actor no se presenta como una persona instruida, antes bien, tal como se relata en la pericia psicológica (agregada el 31/03/2023), ha tenido una infancia y una vida con privaciones, sin perjuicio de que el carácter de profesional del proveedor, de por sí lo coloca en un escalafón superior al consumidor.
En definitiva, el deber de información propio de la relación de consumo (art. 4 LDC y 1100 CCC), ha sido francamente ignorado al momento de celebrarse la póliza. Esta irregularidad, sin lugar dudas provoca un déficit en el consentimiento, al celebrar el contrato. Justamente en supuestos como el que se presenta, ya no es suficiente invocar que el texto ha sido firmado para así atribuir el documento (arts. 313 y ssgtes. CCC), ya que el vínculo contractual se generó en el ámbito de una relación de consumo, de manera que aplica la normativa propia de este microsistema. En definitiva, la cláusula de la póliza referida a la reticencia (art. 2), no es aplicable al actor en razón del déficit de información arriba señalado, en cuanto afecta el consentimiento del consumidor sobre el punto restrictivo mencionado y sólo para el evento que tratamos –fallecimiento del Sr. Alberto Emilio Arévalo-, de manera que como lo dispone el art. 37 Ley 24240, no son aplicables, “b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte”, como sucede con la cláusula aludida, (de igual modo por la inaplicabilidad se pronuncia, Waldo Sobrino, Deber de información en seguros: sanciones por su incumplimiento, LA LEY 06/09/2022, 3 – cita La leyonline AR/DOC/2632/2022).
Sin perjuicio de lo expuesto, señalamos que en relación al conocimiento del declarante sobre la condición de salud de Arévalo, también se presenta coherente y sincero cuando el actor reconoce que lo apreciaba a su ex yerno fallecido (minuto 116 en adelante), pero que no sabía nada sobre su condición de salud y además aquel vivía en Palestina y el actor en Villa María. De igual modo la expareja de Arévalo (la testigo Torres), aclara que desde que se separó, no tenía relación con Arévalo y que lo había denunciado por violencia. Añade que supo dos años antes de su declaración que tenía diabetes y que a fines del año 2013 tuvo un infarto, sin aclarar cuando tomó conocimiento de esto último. Vale añadir que este antecedente no consta en la pericia médica, ya que en ella se menciona un episodio de infarto, a fines de 2017. Más allá de estas cuestiones, se infiere de esta declaración, apreciada en su conjunto con la integridad de su relato y de la forma clara y sostenida para declarar más que por frases aisladas propia del sistema de valoración de audiencias transcriptas en actas, que la declarante no tenía ningún vínculo afectivo con su ex pareja, no así su padre. Ambos mencionan que Arévalo practicaba deportes. Recordamos que el actor, es la persona a quien legalmente se le atribuye haber completado la declaración jurada, situación que no fue así como arriba se detalló. En conclusión, no surge de manera clara de las declaraciones referidas, que en concreto el actor haya conocido o podido conocer, el estado de salud de Arévalo, de acuerdo a lo que relata sobre su experiencia vital. Lo analizado es sin perjuicio de lo antes expuesto en relación a la infracción al deber de información.
Cuarto agravio
Cuestiona la demandada en este sector de su impugnación, el daño moral. En primer lugar, critica que la condena es por un importe que es casi el doble de lo pedido, en cuanto se solicitó $ 50.000 y se condenó por pesos $94.176.
Se puede observar que la cifra coincide con el daño material que informa el perito psicólogo, esto es el costo de la, “terapia psicológica por un período de ocho (8) meses con una frecuencia semanal, lo que hace un total de 32 encuentros terapéuticos a un valor de sesión de 2943 pesos (…) lo que hace un total de noventa y cuatro mil cientos setenta y seis ($94.176)”.
Es dable mencionar que la crítica es acertada, en cuanto si se demanda una determinada cifra, el decisor debe fundamentar acabadamente, cuando como en el caso, se concede el doble de la suma reclamada, argumentación que no luce en la sentencia.
También recrimina que se tome el parámetro 47 años de vínculo contractual con la aseguradora, ya que el vínculo que interesa y que formó parte de la demanda, es el contrato del año 2019 en el cual se verificó el siniestro y se declinó la cobertura por reticencia. Entendemos que la crítica no es acertada, ya que la antigüedad de la relación con este contrato y anteriores y de la forma en que se sucedieron, es un parámetro a considerar para evaluar la pauta de cumplimiento durante todo ese período de la actora, y la conducta de la demandada. Vale añadir que, informativa mediante de la Municipalidad de Villa María (agregada a proveído de fecha 01/02/2023), se acompañaron los recibos de sueldo del actor desde enero de 1978, donde constan los descuentos por el rubro seguro de vida, y que la testigo referida y el actor refieren que es de antigua data el vínculo entre ambos.
Por otra parte fustiga que esté acreditada la relación de causalidad entre los hechos investigados y la supuesta afectación de Torres, especialmente cuando el perito psicólogo refiere en su informe que tuvo una vida sacrificada y difícil desde mucho antes del contrato de seguro. Sobre el punto lo destacable del mencionado informe es que el perito establece que el actor “ha cambiado su comportamiento como consecuencia del incumplimiento por parte de la demandada (…) el señor Torres se siente que la parte demandada ha incumplido con su deber, originándole una serie de síntomas que incluye pensamientos negativos sobre sí mismas. El se pregunta y hasta duda de su inteligencia, o su capacidad para juzgar a los demás, Torres Oscar se siente enojado, traicionado, indefenso y avergonzado”. Si bien el incumplimiento de una obligación, por sí sola no revela una aminoración en los aspectos volitivos de la persona, ya que son avatares propios de la vida civil, en autos pericia mediante y dadas las condiciones personales del demandante, se logró acreditar dicha aminoración y repercusión de la conducta de la aseguradora juzgada en el pleito, con su aspecto personal subjetivo. Sus antecedentes personales vitales, pueden o no conformar su personalidad, como sucede con cualquier sujeto.
También hace presente que el actor reconoció al absolver posiciones, que sigue contratando el seguro, lo cual evidencia a su criterio que la trascendencia negativa que el perito psicólogo le dio al caso, no posee coherencia alguna. La crítica es parcialmente acertada, toda vez que dicha cuestión no fue valorada, ni por el profesional, ni por la magistrada, ya que se trata de una plataforma fáctica que debió ser ponderada.
En resumen, si bien el importe acordado por casi el doble de lo peticionado, no está justificado desde el decisorio, entendemos que el rubro es procedente por el importe reclamado $ 50.000, el que consideramos adecuado y justificado según las consecuencias personales que dictamina el perito y en razón del extenso período de cumplimientos que tuvo el actor, durante su relación comercial con la aseguradora –más allá de la fecha del último contrato-, lo que no sucedió cuando, luego de varias décadas, ésta rechaza hacerse cargo del riesgo cubierto.
Sin perjuicio de lo expuesto, no debemos ignorar que, como lo apunta el apelante, el actor continúa en su relación comercial con la accionada, elemento que infiere que los pesares derivados de la declinatoria de cobertura, han asumido una entidad significativamente menor, y por lo tanto el importe antes referido en concepto de capital ($ 50.000), debe ser reducido en un 50 %, y en definitiva el rubro prospera por la suma de $ 25.000.
En conclusión, el recurso prospera parcialmente y de igual forma parcial debe modificarse la sentencia recurrida.
6. Costas
Primera instancia
Con respecto a las costas de primera instancia, debe mantenerse la condena tal como fue impuesta en la decisión originaria, esto es, en contra de la parte demandada en su condición de vencida (art. 130 CPC) en la primera instancia. Entendemos que la variación en el importe de la condena por el rubro daño moral, no es artículo suficiente para modificar estos accesorios, por cuanto desde lo esencial el incumplimiento está acreditado, la principal prestación reclamada es procedente y el rubro extra-patrimonial siempre está sujeto a la discrecionalidad del judicante. Se debe tener presente que el criterio para aplicar y/o repartir estos accesorios, no es matemático, sino que es técnico jurídico, lo que exige una ponderación de las circunstancias del caso.
Corresponde se regulen provisoriamente los honorarios de la abogada y abogado de la parte actora, María Eugenia Daghero y Aldo Manuel Brusotti, en conjunto y en proporción de ley, en la suma de pesos doscientos noventa y un mil setenta y ocho ($291.078 equivalentes a 15 Jus en números redondos). Para los definitivos, una vez que desde el tribunal de origen cuente con base actualizada, se determinará el honorario de los mencionados, bajo las mismas pautas arancelarias establecidas en la regulación originaria (art. 36 Ley 9459).
En esta oportunidad, no se regulan honorarios al letrado de la parte demandada (art. 26 Ley 9459).
Las restantes regulaciones establecidas en la sentencia, se mantienen.
Segunda instancia
Se imponen por el orden causado (art. 130 CPC). Se advierte que la fundamentación del fallo en orden al rubro prescripción –aplica por analogía prescripción del régimen sancionatorio art. 50 Ley 24240-, pudo objetivamente haber motivado a recurrir. A su vez, la jurisprudencia que cita la apelante del máximo tribunal, también pudo alentarla a impugnar. Por otra parte, la queja por el rubro daño moral, le es parcialmente favorable. Por último, los argumentos para mantener la condena son propios de esta alzada e insistimos que el criterio para aplicar y/o repartir estos accesorios, no es matemático, sino que es técnico jurídico, lo que exige una ponderación de las circunstancias del caso, como se detalló más arriba.
Por la forma de imposición de costas no se regulan en esta oportunidad honorarios a los letrados intervinientes en esta instancia (art. 26 Ley 9459).
En consecuencia y a mérito de los fundamentos dados, a la PRIMERA CUESTIÓN (¿ES PROCEDENTE EL RECURSO ARTICULADO?) el vocal de primer voto dijo: Que es parcialmente procedente. Así voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PROPUESTA POR EL TRIBUNAL, LA VOCAL DE SEGUNDO VOTO RESPONDIÓ:
Que adhiere al voto emitido por el primer vocal, por considerarlo debidamente fundado, lógica y legalmente, y vota en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA POR EL TRIBUNAL, EL VOCAL DE PRIMER VOTO RESPONDIÓ:
De acuerdo al resultado obtenido en la votación de la primera cuestión, se propone al Tribunal que se pronuncie de la siguiente forma:
1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación planteados por la parte demandada y actora, en contra de la Sentencia N° 49 de fecha 13/06/2023 dictada en este expediente, y en consecuencia modificar la parte resolutiva de la sentencia referida, como se detalla a continuación: “1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Oscar Torres DNI 11025727 en contra de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A., cuit 30518309427, en consecuencia, condenar a esta última a abonarle al actor en concepto de capital la suma de pesos ciento tres mil quinientos ($103.500), todo con más los intereses establecidos en el considerando respectivo de la resolución originaria. 2°) Imponer las costas a la parte demandada que resultó vencida (artículo 130 del CPCC). 3°) Emplazar a la condenada en costas para el cumplimiento del pago de la tasa de justicia y del aporte previsional, en los plazos, montos y condiciones establecidos en el Considerando de este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ley. 4º) Regular en forma provisoria, los honorarios profesionales de los letrados de la parte actora, Dres. María Eugenia Daghero y Aldo Manuel Brusotti, en conjunto y en proporción de ley, en la suma de pesos doscientos noventa y un mil setenta y ocho ($291.078 equivalentes a 15 Jus en números redondos). Para los definitivos, se establecen las pautas en el considerando correspondiente de esta resolución que ahora se dicta. Se mantienen los puntos 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la parte resolutiva de la resolución impugnada”.
2. Las costas de la segunda instancia, se imponen por el orden causado. No se regulan en esta oportunidad honorarios a la y los letrados intervinientes en esta alzada.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PROPUESTA POR EL TRIBUNAL, EL VOCAL DE SEGUNDO VOTO RESPONDIÓ:
Que adhiere al voto emitido por el primer vocal, por considerarlo ajustado a derecho, y vota en idéntico sentido.
En mérito al resultado del acuerdo que antecede, el Tribunal integrado según art. 382 Cód. Proc., por unanimidad,
RESUELVE:
1. Hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación planteados por la parte demandada y actora, en contra de la Sentencia N° 49 de fecha 13/06/2023 dictada en este expediente, y en consecuencia modificar la parte resolutiva de la sentencia referida, como se detalla a continuación: “1°) Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por el Sr. Oscar Torres DNI 11025727 en contra de Caruso Compañía Argentina de Seguros S.A., cuit 30518309427, en consecuencia, condenar a esta última a abonarle al actor en concepto de capital la suma de pesos ciento tres mil quinientos ($103.500), todo con más los intereses establecidos en el considerando respectivo de la resolución originaria. 2°) Imponer las costas a la parte demandada que resultó vencida (artículo 130 del CPCC). 3°) Emplazar a la condenada en costas para el cumplimiento del pago de la tasa de justicia y del aporte previsional, en los plazos, montos y condiciones establecidos en el Considerando de este pronunciamiento, bajo apercibimiento de ley. 4º) Regular en forma provisoria, los honorarios profesionales de los letrados de la parte actora, Dres. María Eugenia Daghero y Aldo Manuel Brusotti, en conjunto y en proporción de ley, en la suma de pesos doscientos noventa y un mil setenta y ocho ($291.078 equivalentes a 15 Jus en números redondos). Para los definitivos, se establecen las pautas en el considerando correspondiente de esta resolución que ahora se dicta. Se mantienen los puntos 5, 6, 7, 8, 9, y 10 de la parte resolutiva de la resolución impugnada”.
2. Las costas de la segunda instancia, se imponen por el orden causado. No se regulan en esta oportunidad honorarios a la y los letrados intervinientes en esta alzada.
Protocolícese, notifíquese de oficio y oportunamente remítanse al tribunal de origen.-
Texto Firmado digitalmente por:
CAMMISA Augusto Gabriel
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2024.03.14
DOMENECH Alberto Ramiro
VOCAL DE CAMARA
Fecha: 2024.03.14
SOLER Virginia
PROSECRETARIO/A LETRADO
Fecha: 2024.03.14