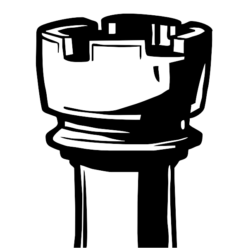Autos: PEREZ, ROSA GRACIELA C/ TELECOM- PERSONAL SA Y OTRO - ABREVIADO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCION DE CONTRATO
Expte.6469373
FISCALIA C/COMP. CIV.COM. Y LAB. 1A NOM
Fecha: 01/07/2019
Sentencia de primera instancia acá.
Sentencia definitiva de segunda instancia acá
Dictamen del MPF de segunda instancia acá.
DICTAMEN N°413:
Sra. Juez Civil y Comercial de 24° Nom.:
La Dra. Alicia García de Solavagione, Fiscal Civil, Comercial y Laboral de 1° Nominación de esta ciudad de Córdoba, por la intervención asumida en su oportunidad, ratifica domicilio en su público despacho, se notifica de todo lo actuado en estos obrados, y del proveído de fecha 24/06/19 de fs. 310 de autos, ante V.S. manifiesta que:
I.- LEGITIMACION
En primer término, cabe precisar la Legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal en los juicios en que se invoca la Ley de Protección al Consumidor.
En este aspecto hacemos nuestros los fundamentos expuestos por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Sala Civil y Comercial, en fallo número 72 de fecha 21 de julio de 2003, in re: «JIMENEZ TOMAS C/CITIBANK Y OTRA-RECURSO DIRECTO-«.
La Constitución de la Provincia de Córdoba establece que el Ministerio Público está a cargo del Fiscal General y de los Fiscales que de él dependan a quienes instruyen sobre el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo a las leyes (Art. 171 CP).
El art. 172 de dicho cuerpo normativo le fija las siguientes funciones: “…1) Preparar y promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas. 2) Custodiar la jurisdicción de competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social; 3) Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerdan a los particulares; 4) Dirigir la policía judicial” (el énfasis me pertenece).
Por su parte, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, n° 7826, y sus modificatorias establecen las funciones de dicho Órgano (arts. 1 y 9), reglamentando las atribuciones que genéricamente confiere la Ley Suprema local.
El art. 3 de la referida normativa dispone que las funciones a su cargo deben ser ejercidas conforme a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica, puntualizando que todo ello debe efectuarse “con arreglo a las leyes”.
A la luz de tales preceptos pueden extraerse dos conclusiones categóricas.
En primer lugar que la razón que determina la institución del Ministerio Público se encuentra en el interés público que se encuentre involucrado en el proceso.
El “presupuesto ontológico” de la intervención del Ministerio Público, la justificación de su accionar, consiste, pues, en la defensa de los intereses vinculados al orden público y social. Siendo ello así, la no participación de tal órgano en un proceso en el que se encuentre comprometido el orden público no puede ser subsanada por preclusión o consentimiento del particular.
En segundo lugar, no basta con que se configure el presupuesto ontológico que justifica la intervención del Ministerio Público sino que resulta indispensable además que tal intervención esté habilitada expresamente por ley.
Esto es, que como “presupuesto procesal” deviene necesario que la legitimación al Ministerio Público se encuentre concretamente atribuida por una disposición normativa vigente.
De este modo, si no existe una norma adjetiva que especial y específicamente otorgue competencia al Ministerio Público Fiscal para intervenir en juicio civil, la misma deviene en inadmisible, aún cuando en la causa se encuentre involucrado el interés público.
Lo expuesto importa ya dos soluciones a la cuestión a resolver y las mismas pueden ser enunciadas del siguiente modo: 1) para que se encuentre habilitada la legitimación procesal del Ministerio Público Fiscal resulta indispensable que exista una norma atributiva de tal función y 2) La participación del Ministerio se vincula a cuestiones de índole social o pública, y por lo tanto la omisión de la misma no puede ser subsanada por el consentimiento tácito de un particular.
Intervención del Ministerio Público Fiscal en los procesos regulados por la Ley de Defensa del consumidor (Ley 24.240): El art. 52, segundo párrafo, de la ley 24.240 literalmente reza: “El Ministerio Público, cuando no intervenga como parte, actuará obligatoriamente como fiscal de la ley”. Ello así, el Ministerio Público Fiscal resulta parte obligada y debe necesariamente dársele intervención en esta clase de procesos.
Especial referencia debemos efectuar al régimen de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación que rige a partir del 01/08/2015, en donde la ley consumeril se haya receptada dentro del LIBRO TERCERO: “Derechos Personales”, Título 3: “CONTRATOS DE CONSUMO” (arts.1092 y ss).
II.- RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS
A fs. 01/07 vta., comparece la Sra. Rosa Graciela Pérez y promueve formal demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual en contra de las empresas Telecom Personal S.A. y Nokia Argentina S.A., solicitando se las condene al pago de pesos doscientos quince mil novecientos noventa y ocho ($ 215.998.-), por los rubros relacionados en la demanda. Expresa que el día 18/01/2017 adquiere en el local comercial de la demandada Telecom Personal S.A. cuatro equipos de telefonía móvil iguales, marca Nokia Modelo NK Lumia 640 XL White, según las facturas detalladas. Que los equipos se encuentran a su nombre y que son de uso familiar; la línea 3517340123 por ella, la línea 3516517221 por su hija Sol Agustina Allende, la línea 35173440122 por su marido Sr. Gabriel Zenón Allende y la línea 3516517080 por su hija Carhué Gabriela Allende. Que entre los días 27, 28, y 29 de Enero de 2017 tres de los cuatro equipos manifestaron idéntica falla: no era posible la carga de batería. Que el día 30 de Enero de 2017 formula la correspondiente queja ante la empresa Telecom Personal S.A., y le indican que ingresara los equipos al servicio técnico oficial. Que el día 31/01/17 ingresa los equipos al servicio técnico oficial y se le indica que los equipos serán enviados a la empresa fabricante, Nokia. Que el 22/02/17 retira los mencionados equipos del servicio oficial. Que al comenzar a usarlos se detecta en dos de los equipos un nuevo problema: no les funcionaba el micrófono. Que se comunica con la empresa y le solicita el cambio de los equipos. Que ante sus esfuerzos infructuosos, se dirige al local comercial de la empresa Telecom Personal S.A. y es atendida de mal modo y no logra que le registren el reclamo. Se dirige nuevamente al servicio técnico oficial y le reciben los equipos por segunda vez, con fecha 24/02/17. Le advierten que demorarían 30 días. Que realizan reclamos de conciliación extrajudiciales, donde se limitaron a tomar conocimiento del reclamo sin ofrecer ningún tipo de solución o propuesta. Continúa efectuando un pormenorizado detalle de los daños y fundamento de su reclamo, a lo que me remito en honor a la brevedad.
Impreso el trámite de ley a fs. 32 de autos, contesta el traslado de la demanda a fs. 39/48 vta. de autos, los apoderados de Telecom Personal S.A., Ab. Eduardo Andrés Piscitello, oponiendo la defensa de falta de acción y de legitimación sustancial activa contra la demanda de la actora pretendiendo el abono de los supuestos daños y perjuicios por un hipotético obrar antijurídico, consistente en un incumplimiento por la adquisición de aparatos celulares en un local que dice ser de Telecom Personal S.A.. Niega todos y cada uno de los hechos afirmados, excepto los que sean expresamente reconocidos en su responde y asimismo niega le asista el derecho que invoca.
A fs. 56/56 vta., comparece el Abogado Marcelo Roca, como apoderado de la firma Nokia Argentina S.A., contesta la demanda y niega todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito inicial y describe los hechos como sucedieron, invocando inexistencia de violación a la ley 24.240; y ofrece prueba, todo a lo que también me remito.
Producidas las pruebas ofrecidas por las partes intervinientes, se remiten estas actuaciones a este Ministerio Fiscal de las probanzas arrimadas, quien atento lo dispuesto por el art. 52 LDC emite opinión en definitiva.
III.- APLICACIÓN DEL DERECHO CONSUMERIL
III.- A) Cuestiones Preliminares:
A priori debemos efectuar un análisis de las normas que definen a la relación de consumo y consumidor respectivamente.
Así, a trasluz del Código Unificado, en su art. 1092 establece: “Relación de Consumo. Consumidor. Relación de consumo es el vínculo jurídico entre un proveedor y un consumidor. Se considera consumidor a la persona humana o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”
Por su parte el art. 1093 dice: “Contrato de Consumo. Contrato de consumo es el celebrado entre un consumidor o usuario final con una persona humana o jurídica que actúe profesional u ocasionalmente o con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios pública o privada, que tenga por objeto la adquisición, uso o goce de los bienes o servicios por parte de los consumidores o usuarios, para su uso privado, familiar o social.”
El concepto de Relación de consumo ha sido analizado a trasluz de distintos enfoques: así encontramos a quienes lo definen “ratione personae”, otros “ratione materiae”; según se haga hincapié en la persona del consumidor, sea física, jurídica o colectivas, pero resaltando el criterio finalista, esto es, como destinatario final del bien o servicio.
Así, siguiendo a Picasso –Vazquez Ferreyra[1], diremos: “…el consumo final, alude a una transacción que se da fuera del marco de la actividad profesional de la persona, ya que no va a involucrar el bien o servicio adquirido en otra actividad con fines de lucro, o en otro proceso productivo. De esta forma, todas las operaciones jurídicas realizadas sin motivos profesionales están alcanzadas por la normativa tutelar,”
Por lo que como dice Lorenzetti[2]: “La causa fin es el destino final de consumo…y que es un elemento calificante en este régimen calificante. Si no se da esa finalidad, el vínculo no es regulado dentro del régimen de protección del consumidor.”
En efecto la actora, Sra. Rosa Graciela Pérez, es usuaria/consumidora del servicio de telefonía por lo que engasta en la normativa analizada supra, ello conforme las Facturas emitidas por Telecom Argentina S.A., cuyas copias fotostáticas se encuentran agregadas en este expediente (fs. 16/19); como así también de la documental obrante a fs. 20/28 – Solicitudes de Cambio de Terminal e informes de Reparación, en relación a los celulares adquiridos.
Las empresas demandadas – Telecom Argentina S.A. y Nokia Argentina S.A.- en las presentes actuaciones, son prestataria y proveedora del servicio de telefonía y vendedora de teléfonos móviles; por lo que siguiendo a Lorenzetti[3] y haciendo un parangón con los Servicios Públicos, diremos que “Los servicios ocupan un amplio sector de la actividad económica…Servicios de Función pública: se refieren a la infraestructura de un país, y son públicos, sean realizados por el Estado o no. Son ellos: teléfonos, electricidad, transporte público, seguridad educación, justicia.”. A más de ello, nos menciona que el mismo reúne ciertas características, entre las que cita: “1) Los sujetos son el prestador del servicio y el usuario, sea este último contratante o simplemente usuario; 2) El objeto es la prestación de un servicio, es decir, una obligación de hacer que puede ser indeterminada o bien resolverse en la entrega de un resultado; entre otras.”
III.- B) NUEVO REGIMEN UNIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION
Especial consideración debemos efectuar, atento que a partir del 01/08/2015 ha entrado en vigencia el Régimen de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación –CCCN- en donde se avecina una armonización entre las distintas normativas que regulan el sistema de protección jurídica del consumidor.
Entre algunos de los Fundamentos del Código se establecen que se propone incluir en el Código Civil una serie de principios generales de protección del consumidor que actúan como una “protección mínima”, lo que tiene efectos importantes, entre los que debemos señalar que en el campo de interpretación se establece un “diálogo de fuentes”. El intérprete de una ley especial recurrirá al Código para el lenguaje común de lo no regulado en la ley especial, y además para determinar los pisos mínimos de tutela conforme con el principio de interpretación más favorable al consumidor.
Siguiendo a Stiglitz[4], diremos que: “El derecho del Consumidor en el Código Civil y Comercial importa… una evolución signada… esencialmente, el fortalecimiento del principio protectorio, a través de los arts.7, 11, 1094, y cc del nuevo Código…” debiendo dichas normas ser “…aplicadas e interpretadas conforme con el principio de protección del consumidor (art.1094)”, debiendo en caso de duda prevalecer el más favorable.
No olvidando que, atento lo dispuesto por el art. 7 las leyes supletorias son aplicables a las relaciones de consumo en curso de ejecución, cuando sean más favorables al consumidor.
Especial consideración debemos efectuar en torno a los llamados Contrato de Adhesión, y sus Cláusulas Abusivas:
Advirtiendo que se trata de un contrato de adhesión celebrado entre las partes, analizando las copias fotostáticas de las facturas agregadas en autos, si bien en un primer análisis podríamos interpretar que el mismo es la libre expresión de la voluntad, en las condiciones socio económicas que hoy por hoy imperan es sabido que estos contratos son de adhesión a cláusulas predispuestas, las cuales, muchas veces, los compradores no pueden ni tienen medios para su discusión, y solo se limitan a aceptar las condiciones que el vendedor les marca.
Es en el marco de las relaciones de consumo que los usuarios y consumidores, sea el sujeto débil de la misma, frente al proveedor, quien puede obtener beneficios incausados ya que se encuentra en una mejor posición en la relación jurídica de consumo, por lo que deberán articularse remedios jurídicos que intenten equilibrar esa relación, en miras a la aplicación práctica del principio «in dubio pro consumidor».
En palabra de Stiglitz[5] diremos:” El contrato por adhesión a cláusulas predispuestas o condiciones generales es aquel en que la configuración interna del mismo… es dispuesta anticipadamente sólo por una de las partes…de modo que si la otra decide contratar, debe hacerlo sobre la base de aquel contenido”; “…constituye una restricción al principio de libertad de contratación, en perjuicio de quien contrata con una empresa creadora del texto contractual”.
El citado autor agrega que:” Predisponer un contrato presupone un poder de negociación y ello sólo lo ejerce el profesional. Adherir a un contrato presupone que se carece de dicho poder. Y esa carencia se sitúa en cabeza del adherente/consumidor o usuario”
“La alternativa de que dispone el adherente consiste en no contratar, hipótesis, excepcional, pues habitualmente se halla en estado de compulsión, del cual no puede sustraerse, pues necesita del bien o servicio que presta el predisponente preferentemente en ocasión del ejercicio de un monopolio de hecho o de derecho, en su defecto, contratar, en cuyo caso debe adherir en bloque contenido redactado por el profesional.”
A la luz de lo expuesto será, el sentenciante quien tiene la tarea de armonizar lo dispuesto por el art.37 de la LDC; y lo dispuesto por la ahora legislación vigente en su arts.1117 y s.s. del CCCN.
Debemos decir que a criterio de este Ministerio, en el caso de autos podría ser de aplicación la ley de defensa al consumidor, toda vez que después de la reforma a la ley consumeril, el art. 40 capta a todos los daños causados por el riesgo o vicio de las cosas y emergentes de la prestación de servicios, siempre que como bien lo afirma el Dr. Pizarro “será el servicio defectuoso o riesgoso el que hace actuar esta responsabilidad”. (Confrontar Picasso-Vázquez Ferreyra – Ley de Defensa del Consumidor Comentada y Anotada) Editorial, La ley Tomo I pág. 491.
Por último el régimen de responsabilidad objetiva, derivada de daños de cosas o servicios, emergente del art. 40 de la ley 24.240, se complementa con lo dispuesto por el art. 1757 CCCN. Sin dejar de lado que para exonerarse de esa responsabilidad objetiva, total o parcialmente, el presunto responsable debe probar “… que la causa del daño le ha sido ajena”.
Asimismo, y atento los reclamos efectuados por la actora, y el largo proceso al que se somete en poder dar por finiquitada la relación con la demandada, no vislumbrándose pautas de colaboración por parte de esta última, es necesario analizar la conducta de la empresa telefónica bajo los parámetros de lo dispuesto por el art. 8 bis de la Ley 24.240, cuando establece: “Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias…”
IV).- ANALISIS DEL DAÑO PUNITIVO (ART.52 BIS DE LDC)
En el derecho comparado el instituto es utilizado en circunstancias de suma excepción, así como lo afirma el Dr. Edgardo López Herrera “… en la praxis judicial norteamericana, los daños punitivos son una institución excepcional, sin ningún tipo de descontrol….”
La norma bajo análisis como bien lo afirma Picasso, Sebastián “… no describe con precisión la conducta prohibida, ni requiere un factor subjetivo de atribución, ni precisa las pautas mínimas que habrán de guiar la graduación de la sanción, siendo del todo insuficiente la referencia a la «gravedad del hecho y demás circunstancias del caso», no existen además pautas objetivas para que el juez pueda cuantificar el monto por daño punitivo tales como la cantidad de incumplimientos o la reiteración de los mismos.
Compartimos las afirmaciones del Dr. Picasso, Sebastián Publicado en: Sup. Esp. Reforma de la Ley de defensa del consumidor 2008 (abril) en el sentido que “…..De acuerdo al texto sancionado, bastaría con el incumplimiento, cualquiera sea la obligación violada, medie o no dolo o culpa del proveedor (y cualquiera sea la gravedad de ésta), haya o no un daño realmente causado al consumidor, y con independencia de que el proveedor se haya o no enriquecido como consecuencia del hecho. La «gravedad del hecho» es tenida en cuenta por la norma únicamente para graduar la cuantía de la sanción, mas no como condición de su procedencia. En cualquier caso, el juez -a quien la expresión «podrá», empleada por la ley, parece otorgarle plena discrecionalidad al respecto- no se encuentra constreñido más que por su buen sentido, puesto que el artículo sólo exige el incumplimiento del proveedor para que proceda la condena a pagar «daños punitivos……”
Por su parte, los Dres. Stiglitz, Rubén S. Pizarro, Ramón D en el trabajo “Reformas a la ley de defensa del consumidor” Publicado en: LA LEY 2009-B, 949.-“….Lamentablemente, la recepción de los denominados daños punitivos se ve severamente malograda por la pésima redacción del artículo 50 bis, que denota muchísimas imperfecciones, con virtualidad suficiente para convertir a la ley en un instrumento de inseguridad jurídica y, peor aún, de inequidad. Es lamentable que el legislador no haya tenido la sensatez de reproducir el texto del Proyecto de 1998, que era claro, preciso, prudente y que había merecido apoyo generalizado de la inmensa mayoría de la doctrina nacional…….” que en su artículo 1587, bajo la denominación de multa civil disponía: «Multa civil. El tribunal tiene atribuciones para aplicar una multa civil a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Su monto se fija tomando en consideración las circunstancias del caso, en especial los beneficios que aquél obtuvo o pudo haber obtenido con su conducta, y tiene el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada«.
Para los mencionados autores la norma merece las siguientes observaciones:
a) La terminología utilizada es impropia: daño punitivo. Lo que se pune o sanciona no es el daño sino una inconducta calificada por su particular gravedad. De allí que habría sido preferible utilizar la expresión indemnización punitiva.
b) El presupuesto de hecho que determina la aplicación de la indemnización punitiva es de una extrema laxitud y se encuentra en pugna con todos los antecedentes de la figura en el derecho comparado. La ley dispone su procedencia con relación al proveedor que no cumpla con sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, sin exigir ningún otro requisito, lo cual es absolutamente excesivo. No cualquier ilícito (contractual o extracontractual) debería ser apto para engendrar una sanción tan grave, sin riesgo de un completo desquiciamiento del sistema. Existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva. Es, de tal modo, poco serio -y atenta contra la esencia misma de la figura y contra la eficacia de su regulación- abrir sus puertas frente a cualquier incumplimiento o ilícito extracontractual.
Podría responderse a esta objeción que la propia ley prevé que la indemnización «se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso», lo que podría poner en evidencia, en forma implícita, aquella exigencia. A ello cabría replicar que una cosa es la determinación cualitativa del presupuesto de hecho para la aplicación del daño punitivo y otra, muy distinta, es el parámetro de cuantificación de la indemnización. Dicho de otro modo: la referencia a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso -demasiado vaga y laxa, por lo demás- sólo se realiza para la cuantificación de la indemnización, lo cual presupone que cualitativamente están configurados sus extremos (para ello basta con el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales con el consumidor, cualquier sea su entidad).
La referencia a la gravedad de la falta, a la culpa o el dolo del sancionado, u otras que bien podrían haberse determinado en forma precisa, desde el mismo momento en que se trata de una indemnización punitiva (por ejemplo, obtención de réditos derivados del ilícito, abuso de posición dominante en el mercado, etcétera). Tal como lo proponía el Proyecto de 1998, cuando hacía referencia a quien actúa con grave indiferencia respecto de los derechos ajenos o de los intereses de incidencia colectiva. Grave indiferencia respecto de derechos ajenos o de intereses de incidencia colectiva supone algo más que un mero incumplimiento de una disposición legal o convencional. Su configuración debería ser indispensable no sólo para la cuantificación de la indemnización, sino para la procedencia de la misma, lo cual torna a la ley pasible de severa crítica.
c) La ley es, en nuestra opinión, demasiado rígida en lo que atañe al receptor de la indemnización punitiva. Si bien es aceptable que en algunos casos, su producido sea destinado al propio damnificado, no lo es en otros, en donde su destino debería anidar, en último término, en el Estado o en organismos de defensa del consumidor. Por eso, parece mucho más apropiada la propuesta que formulaba el Proyecto de 1998, que asignaba a la indemnización punitiva «el destino que le asigne el tribunal por resolución fundada».
d) Es realmente asombroso, sin antecedentes en el derecho comparado, y sin fundamento serio que lo justifique, la consagración de la regla de la solidaridad en el pago de la indemnización punitiva, cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento. No parece conforme con el buen sentido jurídico que alguien pueda verse obligado solidariamente a indemnizar daños punitivos por el solo hecho de ser co-responsable de un incumplimiento, cuando no se configuren, con relación a dicho sujeto, las exigencias básicas para la procedencia de la punición. La regla de la solidaridad está en pugna con la naturaleza y esencia misma de la figura.
e) La ley dispone que la multa civil que se imponga «no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley». Dicho importe máximo asciende a la fecha a la suma de cinco millones de pesos. La solución normativa es objetable, si se tiene en cuenta que dicho tope puede ser ínfimo en ciertos casos de particular gravedad, con lo que se enerva en tales supuestos la finalidad preventiva y retributiva de la institución. En el otro extremo, no se ha regulado, como habría sido prudente, el delicado problema de la coordinación de las penas privadas cuando se trate de supuestos en los cuales la conducta contraria a derecho del responsable genere una multiplicidad de damnificados, a veces en distintos lugares y hasta en diferentes tiempos (mass disaster litigation) situación frecuente en materia de daño ambiental y de daños a los consumidores y usuarios; ni menos aún la coordinación de los daños punitivos con las multas que prevé el art. 47 de la ley, que sumados pueden llevar a cifras exorbitantes.
f) La ley omite toda consideración al delicado problema de la asegurabilidad de las indemnizaciones por daños punitivos, cuestión ésta que ha sido ardorosamente debatida en los Estados Unidos de Norte América y también en Europa (27).
De la traducción realizada de Punitive Damages Law and Practice, Volumen I Chapter 3 Constitutionality of Punitive Damages, por la abogada Josefina Solavagione, a quien agradecemos su colaboración, surge que en el derecho Norteamericano en algunas jurisdicciones, la acción civil tiene su contrapartida en una acción penal, por lo que una persona puede estar sujeta tanto a la responsabilidad penal como a la civil y que otorgar daños punitivos en instancia civil cuando hay acción penal, genera la crítica de que viola la garantía del non bis in ídem, siempre y cuando la persona en cuestión haya estado sometida a las dos acciones por el mismo acto. Muchas jurisdicciones admiten este doble pronunciamiento, fundándose principalmente en el argumento de que la sanción penal satisface un interés público, mientras que los daños punitivos, satisfacen un interés privado. Bajo esta premisa, el non bis in idem no estaría violado, dado que tanto el interés público como el privado se satisfacen con remedios distintos y concurrentes, que emanan de un mismo acto dañoso.
La posición contraria establece que los daños punitivos son una pena, y deben ser impuestos para cumplir metas que se asocian normalmente con la ley penal, como remediando un vacío de la ley penal. Bajo esta premisa, el non bis in idem estaría violado cuando se aplican daños punitivos una vez que el defendido hubiese sido previamente sometido a la instancia penal.
Otro argumento constitucional es que el daño punitivo es una multa penal y que el defendido tiene derecho a un debido proceso, siendo provisto de todas las garantías que se le otorgan a los imputados en sede penal. En “Pacific Mut. Life Ins. Co. Vs. Kelco Disposal, Inc.”, la Corte Suprema de los Estados Unidos sostuvo que la ley procesal del Estado donde se llevó a cabo el juicio (Alabama) contenía suficientes garantías como para considerar que el otorgar daños punitivos no violaba la garantía del debido proceso.
El capítulo del libro menciona varios casos con pronunciamientos diferentes, poniendo de relieve la cuestión que se suscita cuando hay varios demandantes y un demandado, si se multiplica el daño punitivo o es uno solo. La Corte Suprema dijo que, si bien el otorgar daños punitivos múltiples no implica una negación del debido proceso, los tribunales deben ser muy escrupulosos al momento de admitirlo, ya que puede hacer más daño que bien.
Más allá de los casos de daño punitivo múltiple, también puede darse el caso en que una sola indemnización por este concepto sea tan grande, que viole la garantía del debido proceso. La Corte de Apelaciones falló en un caso que si se aplicaba una suma muy alta de daño punitivo, significaba una denegación del debido proceso y una falta de igualdad de protección bajo la Constitución.
Un Tribunal estableció, en “Wiley Vs. Rodes”, que, dado que la ley de California prohíbe a los demandantes solicitar un monto por daños punitivos expreso, ello priva al demandado de un debido proceso, porque no puede tomar una decisión informada sobre si le conviene defender su pretensión, o cuánto deberá pagar en caso de ser declarado culpable.
Otra violación al debido proceso se da cuando los jurados no toman en consideración el patrimonio del demandado al momento de establecer la suma a pagar en concepto de daño punitivo.
En California el daño punitivo se ha receptado en los estatutos; estos estatutos han sido tachados de inconstitucionales porque no han establecido standards para que los jurados puedan determinar la culpabilidad del demandado y el monto a pagar, lo que ha llevado a que estos estatutos sean considerados demasiado vagos como para considerarse que respeten el debido proceso.
No obstante ello, siempre que un estatuto de daño punitivo ha sido atacado legalmente, los argumentos han sido rechazados, porque los tribunales han hallado standars suficientes como para aplicar apropiadamente la legislación atacada.
Últimamente, muchos tribunales se encuentran revisando los montos otorgados a los demandantes por los jurados, no sólo por ser excesivos, sino también por irracionales, y, por lo tanto, violatorios del debido proceso. En “Alesander & Alesander Inc. Vs. Dison Evander Associates, Inc.”, el jurado otorgó 25.000 dólares como daño compensatorio, y 40 millones de dólares como daño punitivo, lo que el tribunal redujo en 12.5 millones. El Tribunal de alzada consideró que el monto otorgado en concepto de daño punitivo violaba el debido proceso por ser desproporcionado en relación tanto al daño como a lo perjudicial de la conducta del demandado. Otros tribunales, por el contrario, no han encontrado al daño punitivo tan excesivo como para ser inconstitucional. Y por último en la Conclusión establece que la Corte Suprema aún no ha fallado en muchos casos sobre la constitucionalidad de los daños punitivos; pero que en el futuro seguramente lo hará El capítulo establece los argumentos a favor y en contra que los Tribunales de los distintos Estados han aplicado ya sea para otorgar o no los daños punitivos, pero no concluye expresamente si son constitucionales o no. Está en discusión, pero creo que los argumentos más firmes son los que están a favor.
Dicha figura se encuentra receptada normativamente en el art. 52 bis de la LDC., la cual menta: “Daño punitivo. Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan…”
Así, siguiendo a Lorenzetti[6] sostenemos que, no puede bastar un mero incumplimiento, siendo necesario, que se trate de una conducta particularmente grave, caracterizada por la presencia de dolo (directo o eventual) o, como mínimo una grosera negligencia.
Por su parte, Vítolo[7] señala que no cualquier incumplimiento contractual o legal puede dar curso a la petición de daño punitivo que condene al incumplidor a reparar más allá del daño producido.
Asimismo, menta como requisitos para su procedencia los de: 1) la grave conducta del dañador; y 2) que dicho comportamiento hubiese importado beneficios económicos al responsable; por lo que – agrega – no procedería ante la simple invocación de que no se ha cumplido con sus obligaciones legales o contractuales, por lo que hace falta la verificación de los dos elementos señalados supra, como son el elemento subjetivo de dolo o culpa grave y un elemento objetivo representado por el enriquecimiento indebido del dañador. Que la jurisprudencia ha manifestado que el daño punitivo es de carácter excepcional y no rutinario, y debe ser empleada con sumo cuidado, pues se trata de un instituto importado del derecho anglosajón, extraño a nuestro sistema jurídico. (CNCiv., Sala F, 18/09/2009 in re: “Cañadas Pérez, María c/Bank Boston NA).
En el caso que nos ocupa el juez deberá interpretar la norma conforme el verdadero sentido que en él se anida, para evitar vulneración de garantías constitucionales, la ratio legis que la inspira.
Para ello el tribunal deberá tener especialmente en cuenta el fin del instituto que únicamente se conceden en casos excepcionales y con criterio sumamente estricto y que su objetivo es desalentar las actividades moralmente reprochable en grado extremo o conscientemente dañosa.
Por lo expuesto, este Ministerio Público Fiscal emite opinión en los términos del art.52 de la Ley 24.240 y su Régimen de Unificación en el CCCN LIBRO TERCERO: “Derechos Personales”, Título 3: “CONTRATOS DE CONSUMO” (arts.1092 y s.s.), peticionando a SS que al resolver tenga en miras las normas legales citadas y los principios rectores y postulados invocados ut-supra.
Fiscalía Civil, 01 de Julio de 2019.
[1] PICASSO – VAZQUEZ FERREYRA: LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Comentada y Anotada, La Ley, Córdoba, Año 2009, T.I, Pag.30
[2] LORENZETTI, Ricardo Luis “Consumidores”, Ed.Rubinzal – Culzoni, Año 2009, pag.117/118
[3] Ibídem – pag.571
[4] Stiglitz, Gabriel A. “La defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial de la Nacion”. Cita online:AR/DOC/3858/2014
[5] Stiglitz, Rubén S. “Contratos por adhesión, contratos de consumo y cláusulas abusivas”, cita online: AR/DOC/2850/2015.-
[6] Lorenzetti, Ricardo Luis. Ob. Citada , pag. 562 y ss.
[7][7] Vítolo, Daniel R. “Defenssa del Consumidor y del Usuario”, Ed. Ad Hoc, Bs.As.2015, pag.455/456
GARCIA de SOLAVAGIONE, Alicia Cristina
FISCAL CIVIL, COM., LAB. Y FAMILIA